Reflexión sobre la labor arbitral en el fútbol
![[Img #14801]](https://infonortedigital.com/upload/images/02_2024/2622_tomasarmas300.jpg) El fútbol es mucho más que un deporte. Es un fenómeno social, cultural y emocional capaz de movilizar a millones de personas en todo el mundo. Es el lugar donde se celebran victorias que parecen cambiar el estado de ánimo de ciudades enteras y donde las derrotas se sienten como pequeñas tragedias compartidas. El fútbol educa, inspira, enseña disciplina, trabajo en equipo y superación. Sin embargo, en paralelo a esa grandeza, crece una realidad incómoda: la creciente hostilidad hacia los árbitros y las árbitras.
El fútbol es mucho más que un deporte. Es un fenómeno social, cultural y emocional capaz de movilizar a millones de personas en todo el mundo. Es el lugar donde se celebran victorias que parecen cambiar el estado de ánimo de ciudades enteras y donde las derrotas se sienten como pequeñas tragedias compartidas. El fútbol educa, inspira, enseña disciplina, trabajo en equipo y superación. Sin embargo, en paralelo a esa grandeza, crece una realidad incómoda: la creciente hostilidad hacia los árbitros y las árbitras.
El sonido del silbato apenas ha dejado de resonar cuando comienza el ruido. Protestas desde el césped, brazos al aire, gestos de incredulidad y una grada que responde con un silbido colectivo que parece formar parte del ritual del fútbol moderno. Una escena tan repetida que casi ha dejado de sorprender. Tan cotidiana que corre el riesgo de parecer normal. Pero no lo es. O, al menos, no debería serlo. No se trata de episodios aislados. Es un fenómeno que se ha ido construyendo lentamente, casi sin que nos diéramos cuenta. Se alimenta de críticas constantes, de insultos que nacen desde la grada, de protestas desmedidas en el terreno de juego y de discursos que, en ocasiones, convierten al arbitraje en el antagonista perfecto del espectáculo. El problema no es solo la crítica, legítima en cualquier deporte. El problema es cuando esa crítica se transforma en desprecio sistemático.
El reflejo más preocupante de esta cultura no está únicamente en los estadios profesionales ni en los grandes escenarios televisivos. Está en las gradas donde se sientan las nuevas generaciones. Cada vez son más los niños y niñas, los adolescentes, que acuden al fútbol acompañados de sus familias. Van con ilusión, con camisetas de sus ídolos, con la emoción intacta que solo el deporte puede generar en la infancia y en la juventud. Y allí, entre goles, celebraciones y decepciones, observan algo más. Escuchan cómo los adultos protestan, insultan o ridiculizan a los colegiados con absoluta naturalidad. Sin pretenderlo, el fútbol se convierte en una escuela o instituto paralelos donde los menores aprenden que perder el control emocional es aceptable cuando el resultado no acompaña. Aprenden que señalar al arbitraje es una reacción válida ante la frustración. Aprenden, en definitiva, que el respeto puede ser negociable cuando la pasión entra en juego.
La figura de los colegiados ha quedado atrapada en una narrativa injusta. En el imaginario colectivo, se ha instalado la idea de que son los responsables naturales de cualquier resultado adverso. Cuando un equipo pierde, cuando el balón no entra, cuando la estrategia no funciona, cuando no se señala un penalti simulado por un jugador que intenta, de manera muy antideportiva, engañar al colegiado ante la observación de miles de niños y niñas presentes en el campo, la mirada se dirige hacia el colectivo arbitral. La explicación parece sencilla, casi reconfortante: alguien externo es el culpable.
Lo curioso es que esta lógica rara vez funciona en sentido contrario. Cuando un equipo gana, cuando un gol en fuera de juego no es señalado o cuando una decisión dudosa beneficia a un equipo, los colegiados desaparecen del relato. La victoria se atribuye al talento, al esfuerzo o al acierto táctico. ¿Se ha escuchado alguna vez decir a un entrenador o a un jugador “hoy ganamos gracias al árbitro”? El error arbitral solo existe cuando perjudica.
Esta doble vara de medir ha generado una reacción casi automática en el aficionado medio. Basta con que los árbitros o las árbitras señalen, o no, una falta, un penalti o un fuera de juego en contra del equipo propio para que surja la protesta. A menudo, sin siquiera haber visto con claridad la jugada. La reacción no nace del análisis, sino de la emoción. La pasión, que es el motor del fútbol, se convierte entonces en combustible para la confrontación.
Sin embargo, pocas veces se formula una pregunta tan incómoda como reveladora: ¿Protestamos con la misma intensidad cuando un delantero falla un gol a puerta vacía? ¿Se escuchan los mismos silbidos cuando un futbolista lanza un penalti fuera o cuando un entrenador se equivoca en los cambios? Los errores son parte inseparable del fútbol. Jugadores, técnicos y directivos conviven con ellos cada jornada. Pero los errores de los árbitros parecen estar sometidos a un juicio mucho más severo.
Pertenecer al estamento arbitral implica tomar decisiones en cuestión de segundos, con miles de personas observando, con jugadores presionando y con la certeza de que cualquier error será repetido desde todos los ángulos posibles. Incluso se ha demostrado científicamente que es imposible que, cuando sale un balón del pie de un jugador o jugadora para dar un pase, el árbitro o la asistenta pueda determinar con exactitud si el compañero se encontraba en fuera de juego, porque no hay tiempo material de hacerlo. Es una labor donde el acierto pasa desapercibido y el fallo se amplifica hasta el infinito.
La llegada del VAR prometía reducir la polémica arbitral. La tecnología, en teoría, debía ofrecer respuestas definitivas. Pero el fútbol ha demostrado que, incluso con cámaras, repeticiones y análisis milimétricos, sigue siendo un deporte profundamente humano. Muchas decisiones continúan dependiendo de la interpretación de los árbitros. Y la interpretación, por definición, siempre deja espacio para el debate.
En esta ecuación también entran en juego los medios de comunicación, las plataformas televisivas. La repetición constante de jugadas polémicas genera audiencia, conversación y espectáculo. Los debates sobre si hubo penalti, falta o fuera de juego forman parte del entretenimiento futbolístico actual. Sin embargo, esa exposición permanente también contribuye a alimentar una cultura de sospecha constante hacia los colegiados. ¿No sería conveniente preguntarnos si todo ello ayuda a dignificar la labor del colectivo arbitral? Analizar el juego es necesario, pero cuando el foco se desplaza obsesivamente hacia el error arbitral, el fútbol corre el riesgo de perder su esencia.
Tal vez haya llegado el momento de plantear una reflexión colectiva. ¿Sería tan perjudicial aceptar que las árbitros y los árbitros, incluso con el apoyo del VAR, seguirán equivocándose? ¿No sería más saludable asumir que forman parte del juego como cualquier otro protagonista? Reconocer la humanidad de los colegiados no debilita el fútbol. Lo hace más honesto.
El verdadero cambio, sin embargo, no comenzará en los grandes estadios ni en los programas de tertulia deportiva. Nacerá en el fútbol base. Allí donde niños y niñas dan sus primeras patadas al balón y donde se construyen los valores que marcarán el futuro del deporte. En el lugar donde se enseña a competir con respeto, a perder con dignidad y a convivir con el error. Si permitimos que la infancia crezca viendo a los colegiados como enemigos, el futuro del fútbol no estará en peligro por los resultados, estará en peligro por la ausencia de valores. Clubes, coordinadores, entrenadores, formadores, padres, madres y familiares tienen una responsabilidad enorme. Son ellos quienes deben enseñar que el fútbol es, ante todo, una herramienta educativa. Que ganar es importante, pero nunca más que respetar. Que competir no significa confrontar. Que los colegiados no son adversarios, que son compañeros, incluso menores de edad, a los que les gusta practicar el deporte del arbitraje, y que son, sobre todo, garantes del juego.
En este proceso, la educación emocional se convierte en una aliada imprescindible. Aprender a gestionar la frustración, a aceptar el error y a desarrollar empatía hacia quienes participan en el juego permitirá formar futbolistas más completos, pero también aficionados más respetuosos. Enseñar a una niña o a un niño a ponerse en el lugar de los árbitros es enseñarles a comprender el deporte desde una perspectiva más madura.
Cambiar una cultura arraigada durante décadas no será sencillo ni inmediato. Requiere tiempo, educación y compromiso colectivo. Porque debemos reconocer que todavía sigue existiendo gentuza o gente carente de amor al fútbol que piensa que la mejor manera de desahogar sus frustraciones o sus problemas personales es insultando, menospreciando o incluso agrediendo (desgraciadamente se siguen dando estas situaciones), al colectivo arbitral. Implica cuestionar comportamientos que durante años se han considerado normales. Pero es un paso necesario si se quiere proteger el futuro del fútbol.
Porque hay una verdad incuestionable que a veces parece olvidarse: sin árbitros no hay fútbol. No son enemigos. No son obstáculos. Son parte imprescindible del espectáculo, del equilibrio y de la justicia deportiva.
Quizá haya llegado el momento de cambiar la pregunta que tantas veces se repite en los estadios y en los debates deportivos. En lugar de preguntarnos por qué se equivocan los colegiados, tal vez deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para que su trabajo sea cada vez más difícil. Proteger a los colegiados no significa defender sus errores. Equivale a salvaguardar los valores que sostienen el deporte. Implica preservar la convivencia en los estadios, la educación de los más jóvenes y la esencia misma del fútbol. Porque, qué bonito sería que un día las niñas y los niños pudieran disfrutar de un partido en el que no se escuchara ninguna alusión a los árbitros, o que pudieran asistir a un encuentro del equipo de sus amores en el que los aficionados no realizaran ni una sola protesta hacia los colegiados.
¿Seríamos capaces, todos los amantes del fútbol, de efectuar un examen individual de conciencia y plantearnos la ¿utópica? idea de hablarnos a nosotros mismos, aspecto tan de moda en la actualidad, y decirnos: “A partir de ahora, voy a dejar de increpar a los árbitros y árbitras; voy a mantener el máximo respeto, en aras de tratar de preservar la absoluta dignidad del colectivo arbitral”.
El fútbol puede sobrevivir a una derrota, porque perder también forma parte del juego. Puede sobreponerse a una polémica, porque la controversia está unida a la pasión. Incluso puede resistir una decisión discutida, porque el error es inherente a la condición humana. Pero lo que difícilmente podrá soportar es la pérdida del respeto. Sin respeto entre jugadores, árbitros, aficionados e instituciones, el fútbol deja de ser un deporte y se convierte en un simple espectáculo vacío. El respeto es el valor fundamental que sostiene la competencia, la rivalidad sana y la emoción compartida. Cuando este se pierde, no solo se daña un partido: se erosiona la esencia misma del juego. Porque sin respeto no hay honorabilidad, y sin honor el fútbol pierde su alma.
Tomás Armas



















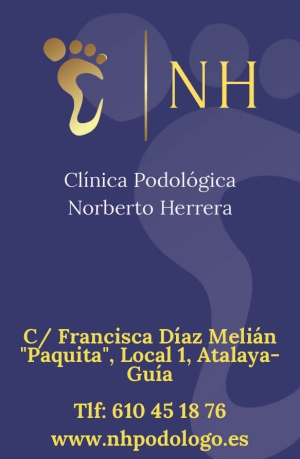










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152