
Pasé mucho tiempo confundiendo el amor con el esfuerzo. Me enseñaron que amar es aguantar, adaptarme, ceder espacio hasta hacerme pequeñita y sufrir. Crecí pensando que, si me quedaba el tiempo suficiente, si comprendía más, escuchaba más, hablaba menos y no me quejaba, alguien acabaría escogiéndome.
Pero mis relaciones siempre terminaban y yo siempre me quedaba agotada… y rota. Solía mirarme al espejo y observar a la mujer que pedía permiso para existir, que se autoexigía demasiado y que cuidaba a los demás más que a sí misma.
Hasta que empecé a quererme. Ese día fue importante, pero no bonito. Fue, más bien, incómodo. Tuve que admitir todas las veces que había aceptado migajas por miedo a la soledad; que me había callado para no molestar; que me había abandonado para que no dejaran de “quererme”. Y dolió mucho.
Pero todo ese dolor formó parte de mi maravilloso despertar.
Empecé haciendo cosas pequeñas, pequeños logros que celebraba: decir que no cuando no se me apetecía, dar mi opinión sin miedo a las respuestas, vestirme cómo me daba la gana, descansar sin sentirme una gansa. Pero, sobre todo, aprendí a hacerle caso a mi intuición.
El amor propio que tanto me costó conseguir no me volvió fría, tal y como algunos decían, sino clara. No me aisló, me organizó. No me volvió perfecta, pero sí real. Y ahora sé que no necesito demostrarle nada a nadie, más que a mí misma; que no debo obligarme a encajar donde no me reconozco; que el amor no duele y que, lo que de verdad importa, es quererse a uno mismo y aceptarse, incluso en aquellos momentos en los que ni siguiera tú te reconoces.
Porque el mayor acto de amor es elegirse.
Olga Valiente
















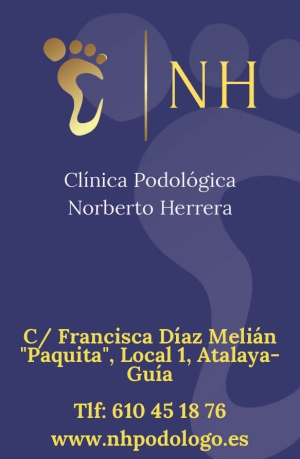










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.50