 Vista parcial del yacimiento de Caserones en La Aldea de San Nicolás
Vista parcial del yacimiento de Caserones en La Aldea de San NicolásUn viaje a la Roma de los antiguos canarios que ya no existe. Crónica de cómo la desidia administrativa y el auge del negocio del tomate en el siglo XX borraron del mapa el mayor asentamiento urbano prehispánico de Gran Canaria, reduciendo mil viviendas milenarias a escombros ante la indiferencia de todos.
![[Img #35526]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/4803_tomates1.jpeg)
Lo que vio lo dejó paralizado. No eran piedras sueltas. Eran muros. Cientos de muros circulares emergiendo entre la maleza como costillas de un animal prehistórico. Estructuras de diez, doce metros de diámetro, perfectamente trazadas, con piedras encajadas sin argamasa que habían resistido quién sabe cuántos siglos de viento y lluvia.
Se puso a contar. Perdió la cuenta. Volvió a empezar. Anotó con letra temblorosa: «800 a 1.000 construcciones». Mil casas.
Aquello no era un simple poblado de pastores. Por su densidad, su planificación y su escala, era lo más parecido a una ciudad que existía en el archipiélago. Una proto-urbe vibrante. Seiscientos ochenta y siete años antes, Los Caserones era el lugar más poblado de la costa oeste de Gran Canaria.
El último día de Los Caserones
Al amanecer, los hombres preparaban balsas de madera atadas con correas de piel de cabra. En la Marciega, ese humedal entonces cinco veces más grande, las mujeres recogían moluscos entre los juncos. En el centro del poblado, los ancianos decidían quién iría a las cumbres a por madera, quién negociaría el intercambio de pescado por gofio.
Las casas eran obras de ingeniería simple pero eficaz. Círculo de piedra por fuera, cruz por dentro. Cuatro brazos creando espacios diferenciados sin paredes internas: aquí dormimos, aquí guardamos el grano, aquí encendemos el fuego. Muros de dos metros de grosor. Cuando soplaba el viento del norte, no entraba ni una corriente.
En el Lomo de Caserones, arriba, estaban los túmulos. Las tumbas de los importantes. Estructuras de doce metros de diámetro con cuatro gradas concéntricas y ocho murallas radiales.
![[Img #35527]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/8307_tomates2.jpeg)
Esa arquitectura de la muerte no era casual: demostraba que, en vida, unos mandaban y otros obedecían. La desigualdad social estaba petrificada en el paisaje. Cuando moría alguien de rango, lo enterraban allí mirando al mar. Había un orden. Un código. Una cultura sofisticada.
Los Caserones en 1200 después de Cristo llevaba habitado sin interrupción más de mil años. Once siglos de generaciones que nacieron, vivieron y murieron en el mismo sitio. Era una de las comunidades humanas más estables que ha existido jamás en el Atlántico.
Pero nadie sabe nunca cuándo está viviendo en el último capítulo.
![[Img #35534]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/7822_caserones5.jpg)
La primera muerte
Llegaron en verano de 1483. Los castellanos.
Pedro de Vera comandaba las tropas. No hubo gran batalla. ¿Cómo iba a haberla? Los canarios tenían palos y piedras. Los castellanos tenían espadas, ballestas y perros de presa. No fue una guerra. Fue un trámite administrativo con sangre.
Los que pudieron huyeron hacia las cumbres. Los que no, se arrodillaron. Los bautizaron en el charco. Les cambiaron los nombres. Les dijeron dónde tenían que vivir ahora y para quién trabajar. En pocos meses, Los Caserones dejó de ser Los Caserones. Se convirtió en el valle de La Aldea, ya repartido entre colonos que llegaban de Sevilla con escrituras firmadas.
Las mil casas quedaron vacías. El viento empezó a entrar. Las tabaibas crecieron entre las rendijas.
Y entonces empezó la segunda muerte. La peor.
![[Img #35536]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/3489_caserones7.jpg)
La destrucción lenta
Juan era campesino. Año 1847. Tenía veinte años y una mujer embarazada. La tierra que le había tocado estaba llena de piedras. Círculos de piedras que estorbaban al arado. Una mañana se plantó frente a uno. Era grande, con muros de dos metros de altura. Las piedras estaban perfectamente encajadas. Trabajo de gente que sabía lo que hacía, pensó sin darle mayor importancia.
Necesitaba un corral para las cabras. Y allí tenía piedras. Muchas piedras. Ya cortadas. Ya trabajadas. Le llevó tres días desmontar el círculo entero. Con esas piedras hizo el corral. Quedó bien. Sólido. Juan no sabía que acababa de destruir una casa de mil quinientos años de antigüedad. Nadie se lo había dicho. Para él eran solo piedras viejas en medio de su campo.
Y Juan no fue el único. Durante cuatrocientos años, cada campesino que necesitó piedras fue a Los Caserones y se llevó lo que necesitaba. Para muros. Para casas. Para corrales. Para rellenar caminos cuando el barro era intransitable. Nadie los detuvo.
Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después, cuando ya no se trataba de campesinos pobres sino de negocio agrícola moderno. Entre 1923 y 1928 se demolieron sistemáticamente cientos de casas milenarias para hacer fincas de tomateros. No fue ignorancia. Fue cálculo económico. Los tomates valían más que las piedras.
Cuando el arqueólogo Sebastián Jiménez Sánchez excavó en 1943, anotó con sequedad: «la gran cantidad de estas viviendas destruidas ahora quince o veinte años para hacer fincas de tomateros». Ahora. Quince o veinte años. Ayer mismo.
En 1950, la primera carretera que conectaba La Aldea con el resto de la isla usó piedras de Los Caserones para el firme. Miles de piedras. Toneladas. Nadie protestó. El progreso pasó por encima de la historia como un tractor pasa por encima de una margarita.
![[Img #35537]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/2362_caserones8.jpg)
Los números de la devastación
En 1986, alguien en el Cabildo leyó el informe de Grau Bassas. Noventa y nueve años después, alguien decidió que aquello merecía protección. Los Caserones fue declarado Bien de Interés Cultural.
Para entonces ya era tarde. Muy tarde.
De las mil estructuras que documentó Grau Bassas en 1887, apenas quedaban visibles unas pocas docenas. Los números son brutales: cuando Jiménez Sánchez llegó en 1943, solo pudo documentar ochenta y siete viviendas identificables.
De mil a ochenta y siete. En sesenta años se había volatilizado el 91 % del yacimiento cifra que incluye estructuras ya muy degradadas en 1887; la destrucción directa por tomateros y obra civil supera holgadamente el 85 % y probablemente alcanza el 90 %.
Y lo peor: muchas no las habían destruido los bisabuelos. Las habían demolido los padres, apenas veinte años antes. Aún estaban vivos quienes las derribaron. Podrían haber testificado. Podrían haber explicado qué encontraron dentro. Qué tiraron a la basura sin saber lo que era.
![[Img #35535]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/3977_caserones6.jpg)
Lo que se perdió
Los arqueólogos que llegaron en los ochenta excavaron la necrópolis. Encontraron túmulos que confirmaron lo que se intuía: Los Caserones fue una sociedad jerarquizada, compleja, con élites y estructura de poder definida.
Y en 1943, entre los escombros de una casa demolida para plantar tomates, apareció algo extraordinario: una figura antropomorfa tallada en piedra, de 54 centímetros de altura. Los especialistas la compararon con los ídolos de Tesalia y el mar Egeo. Era única en la arqueología canaria. Una pieza que por sí sola habría justificado proteger el yacimiento entero.
Pero llegó demasiado tarde. Las otras 913 casas ya estaban pulverizadas.
Las dataciones de carbono 14: año 60 después de Cristo en las zonas más antiguas. Mil cuatrocientos años de ocupación continua. Cuando los primeros habitantes levantaban sus casas, en Roma gobernaba Nerón. Cuando los últimos abandonaron el lugar, en Europa ya existía la imprenta de Gutenberg.
Y todo ese tiempo, toda esa memoria, la destruimos en quinientos años de indiferencia.
![[Img #35538]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/6918_caserones9.jpg)
El funeral museificado
En 2020, el Cabildo lanzó un Plan Quinquenal para Los Caserones. Presupuesto: casi seiscientos mil euros. Objetivo: crear un parque arqueológico, excavar sistemáticamente, restaurar estructuras, construir un ecomuseo. Las excavaciones se reanudaron. Aparecieron cerámica decorada, herramientas de obsidiana, trozos de hierro pre-conquista. Nada comparable a aquella figura única de 1943, pero suficiente para confirmar: esto fue una ciudad importante.
El Centro de Interpretación se inauguró hace cinco años junto al humedal de la Marciega. Tiene paneles explicativos. Réplicas de vasijas. Maquetas. Algunas casas han sido excavadas y restauradas. Se puede caminar entre ellas. Tocar las piedras. Intentar imaginar.
Han pasado cinco años. Las excavaciones continúan a ritmo irregular, según presupuestos que fluctúan. El Centro recibe visitantes, turistas principalmente, algunos escolares pero Los Caserones no ha entrado en el imaginario colectivo insular. Mientras tanto, en otras zonas de Gran Canaria, nuevos desarrollos urbanísticos siguen tropezando con piedras viejas que retrasan las obras. Algunas se documentan apresuradamente antes de desaparecer bajo el hormigón. Otras simplemente desaparecen.
Todavía hoy, en fincas privadas del pago de Los Caserones, sobreviven una treintena de casas circulares intactas o semienterradas que nadie ha excavado ni protegido. Podrían salvarse. Probablemente no se salvarán.
El esfuerzo es loable. Necesario. Importante. Pero también es, innegablemente, un funeral. Un funeral de cinco años que seguirá celebrándose mientras existan las pocas piedras que sobrevivieron.
![[Img #35533]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/66_caserones4.jpg)
Las preguntas sin respuesta
Hay preguntas que ya no tienen respuesta.
¿Cómo se llamaba el jefe de Los Caserones en el año 1200? ¿Cómo tomaban las decisiones importantes? ¿Qué rituales celebraban? ¿Qué pasó cuando llegaron los castellanos? ¿Quién fue el último habitante en abandonar su casa? ¿Dónde están enterrados los últimos aldeanos? ¿Bajo qué invernadero de tomates descansa hoy el guanarteme local?
Todas esas respuestas estaban escritas en las piedras. En la disposición de las casas. En los objetos que contenían. En las tumbas destruidas antes de que ningún arqueólogo pudiera documentarlas. Ahora ya no las sabremos nunca.
Y eso es lo que duele. No el pasado. El pasado ya pasó. Lo que duele es saber que tuvimos quinientos años para proteger uno de los yacimientos más importantes del Atlántico prehispánico, y no lo hicimos. Que miramos hacia otro lado mientras desaparecía. Que solo reaccionamos cuando ya era demasiado tarde.
El vértigo del presente
Si vas hoy a Los Caserones y deberías ir, llegarás en coche por carretera asfaltada. Tardarás desde Las Palmas poco más de una hora. No tres días a caballo como Grau Bassas. Aparcarás junto al Centro de Interpretación.
![[Img #35528]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/983_tomates3.jpeg)
Verás las réplicas, leerás los paneles. Luego saldrás y caminarás entre las pocas casas restauradas. Son hermosas. Conmovedoras. El trabajo es impecable.
Pero si sabes que aquí hubo mil de estas casas, si has entendido que bajo tus pies había una ciudad entera que ya no existe, lo que sentirás no será admiración arqueológica. Será vértigo.
El vértigo de constatar que la barbarie no está solo en el pasado. Que también hay barbarie en el arado que no se detiene cuando encuentra una piedra tallada de mil años. En el funcionario que firma permisos sin comprobar si hay restos arqueológicos. En el presupuesto público que destina millones al asfalto y calderilla al patrimonio. En el nosotros que pasamos de largo, que seguimos pasando de largo, hasta que ya no queda nada que salvar.
![[Img #35532]](https://infonortedigital.com/upload/images/01_2026/6970_230214_yacimientos_caserones_28_52688173197_o.jpg)
Los Caserones no es una historia del pasado. Es una pregunta sobre el presente.
¿Qué estamos destruyendo ahora, mientras lees estas líneas? ¿Qué yacimiento, qué edificio, qué documento irreemplazable está desapareciendo hoy porque nadie tiene tiempo de defenderlo? ¿Qué futuro Centro de Interpretación tendrá que lamentar, dentro de un siglo, lo que nosotros no supimos proteger?
Porque eso es lo que enseña Los Caserones. No nos enseña cómo vivían los canarios prehispánicos. Nos enseña cómo somos nosotros. Cómo preferimos mirar hacia otro lado. Cómo el progreso nos importa más que la memoria. Cómo somos capaces de destruir lo único e irreemplazable y luego, cuando ya es tarde, gastarnos seiscientos mil euros en intentar reconstruir una sombra de lo que fue.
Grau Bassas llegó a caballo en 1887 y encontró mil casas de piedra esperándolo.
Nosotros llegamos en coche en 2025 y encontramos un cartel que dice: “Aquí hubo mil casas de piedra”.
No es lo mismo.
Nunca será lo mismo.
Juan Vega Romero
Fotos: Google e Infonortedigital


















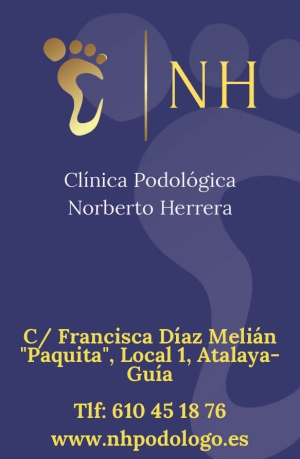

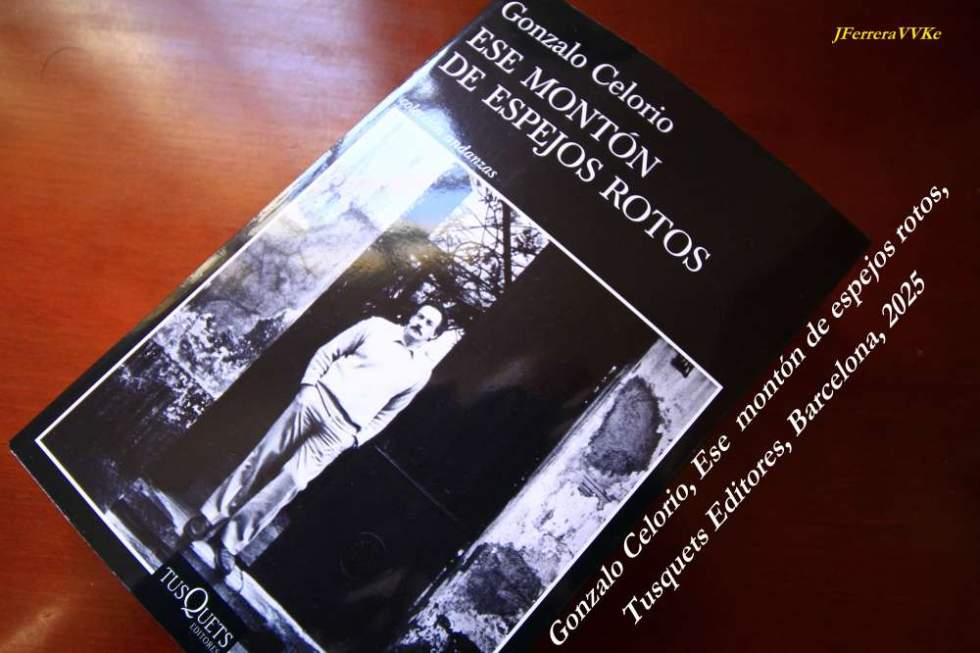










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.47