 Eulalio J. Sosa Guillén
Eulalio J. Sosa GuillénA Néstor, el primer nieto de Pepe Martín
Hacía horas que el tibio sol de diciembre había dado paso al relente que empapaba las lonas del campamento de refugiados. Las estrechas callejuelas, muy holladas, conservaban aún las ascuas de alguna hoguera que se resistía a morir del todo. En el interior de la tienda, arrebujado bajo las mantas junto al pequeño Mustafa y su esposa Fátima, Mojame escuchaba el aullido de unos perros lejanos, que le impedían conciliar el sueño.
De repente oyó detenerse una motocicleta, cuyo motor se mantuvo al ralentí.
Entonces se incorporó y, asiendo el candil por el gancho, abrió temeroso la puerta de su inhóspita morada y cruzó unas frases con el forastero. A pesar de la proximidad de los dos hombres al estercolero de las mondas, la nariz aquilina de Mojame advirtió el inusual aroma de azahares y madreselva que flotaba en el aire y, cuando miró mejor, descubrió a la joven que iba a la zaga de la motocicleta, envuelta en un capote que, por su bermejo color, recordaba las ascuas de las moribundas hogueras.
De regreso al interior, su esposa le preguntó inquieta:
—¿Qué sucede, esposo?
A lo que él respondió, tranquilizándola:
—Nada malo, mujer. Un matrimonio que busca hospedaje para pasar esta gélida noche.
—Mira que venir a pedir cobijo aquí. Esos desheredados se encuentran en peor situación que nosotros. ¿Y tú qué les has aconsejado, Mustafa?
—Los encaminé al chamizo de hojalata donde duerme el rucio matalón.
Ayudados al principio por la luz de la motocicleta, cual faro de Alejandría, la pareja alcanzó felizmente el muladar de cinc, sin que el rucio manifestara inquina alguna por la visita inesperada. Bajo techo, al resguardo del relente, el hombre sacó de la faltriquera de su americana una cerilla y, al restallarla, buscó dónde mejor prender la llama. Parecía que la providencia le era favorable, pues, sin buscar, dio con un cuelmo casi a estrenar. Entonces, sin retardo, hizo de sus expertas manos dos eficientes horquetas y amontonó la paja seca del suelo para aposentar en tan humilde yacija a su esposa, la cual hacía ya rato que sufría los dolores previos al inminente alumbramiento. Previsor y algo inquieto, salió meciéndose la espesa barba que comenzaba a canear y cegó el ojo de la motocicleta. De regreso, buscó por doquier con qué construir una cuna, pero todo esfuerzo fue vano, ya que no disponía de sus habituales herramientas de artesano. Sin embargo, era evidente que tenía la suerte de cara, pues para tal menester tomó un viejo escriño que allí se encontraba. Acto seguido, lo cebó diligentemente con la paja sobrante, cuidando que no quedaran rotos a la vista, poniendo en la empresa el ahínco y la ternura de los vendimiadores al engordar los serones de uvas. Acabada la tarea, acercó el moisés a la parturienta y, a su vera, aguardó paciente la llegada del bebé. No había transcurrido una hora cuando se oyó en el establo el suave cloqueo del recién nacido, que, lloroso, batía los deditos.
Desde lo alto del firmamento descendió una luz sideral que asaltó las rendijas y el ventanuco del muladar de cinc. El neón de aquella estrella errabunda superaba en fulgor al que hoy prodigan las grandes superficies alimentarias durante las fiestas de invierno. Allí, en las opulentas góndolas, se yerguen mastabas de mazapanes y delicadas gollerías, cuales atrayentes montículos, franqueados por los célebres jamones de montanera, orlados con guirnaldas. Manjares reservados a una clase privilegiada, de desmesurado apetito por el buen yantar, y vedados a los millones de descamisados que pueblan el mundo.
Con el blanco neón llegó el tiberio. El rucio matalón hizo ascos a la escasa gavilla del pesebre, y Bobalicona se deshacía por soltar un épico rebuzno al ver al niño. Más tímida y melancólica, como solía ser, se contentó con bisbisear suspiritos acompasados, refrenando de esta guisa su felicidad. Andaba el pelón desnudo y aterido, y decidió entonces la madre poner remedio a tan notorio descuido, extrayendo de las entretelas de su vestido unos tibios linos. Mas presto cayó en la cuenta de la ausencia del costurero. Raudas acudieron dos arañas, que urdían un cortinaje transparente, y al poco, dando certeras puntadas de plata, vistieron al párvulo con un bello sayo azulado.
A pesar de la abundante quincalla de cinc desperdigada por el suelo, le fue imposible al padre construir una sonaja con la que distraer al bebito, pues no disponía de sus útiles más básicos. Al ver la congoja del hombre, una caterva de roedores que anidaba en las vigas del chamizo se puso manos a la obra. Las musarañas realizaron espectaculares cabriolas y los ratones se dedicaron por entero a la cuerda floja, emitiendo todos estridentes ¡chirri, chirri! y ¡chií, chií!, en aquel improvisado espectáculo circense.
Sin lugar a dudas, fue el resplandor del neón y las estridencias de los roedores los que cambiaron el rumbo de los niños cabreros, que regresaban a sus tiendas de refugiados. Esa tarde se demoraron más de lo habitual en el apaño de las mondas y cintas de papel con las que solían apacentar a sus chivas escuálidas. Pero, ávidos y curiosones como suelen ser los críos, no repararon en la tardanza y decidieron indagar por cuenta propia.
Cuál no habría de ser la sorpresa del bebé y sus padres al ver, bajo el dintel del chamizo, la sórdida estampa que conformaban los niños cabreros. El más pequeñín enseñaba el muñón de su bracito izquierdo, al tiempo que sostenía con la mano derecha una lechera. El mayor intentaba mantener a duras penas el equilibrio con la recién incorporada pierna ortopédica, mientras que la bella niña se tapaba la acorchada mejilla, llagosa y quemada por una explosión. Cuando el niño del sayo azul se percató de la presencia de los niños mutilados, alargó los bracitos hacia ellos y volvió a batir los deditos, y el corazón de los cabrerillos se llenó de un gozo inconmensurable a pesar de todo.
Eulalio J. Sosa Guillén





















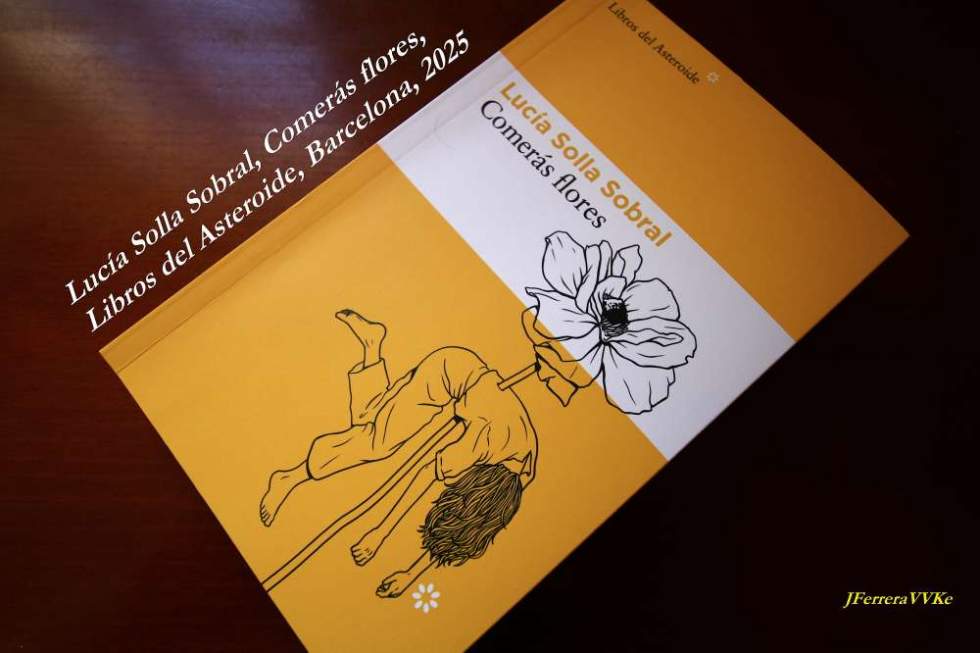










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152