La derrota
![]() Afuera la lluvia arrecia. El viento azota. El frío muerde. Mientras, leo sobre neuronas espejo —esas células que nos permiten sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro— y recuerdo algo que escuché hace años en la radio: un médico pidió a un anciano con demencia que escribiera lo primero que le viniera a la mente. El hombre garabateó cinco palabras: «Mamá, yo no te olvido».
Afuera la lluvia arrecia. El viento azota. El frío muerde. Mientras, leo sobre neuronas espejo —esas células que nos permiten sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro— y recuerdo algo que escuché hace años en la radio: un médico pidió a un anciano con demencia que escribiera lo primero que le viniera a la mente. El hombre garabateó cinco palabras: «Mamá, yo no te olvido».
Lloré porque reconocí en esas palabras mi propio miedo.
Tras la muerte de mi madre, temí que llegara el día en el que no recordara su voz. Verla diluirse en mi memoria como agua hundiéndose en la arena.
La escuché por primera vez en la oscuridad del útero. Al nacer, mientras me acercaba a su pecho, ya estaba hablándome: comentaba cuánto me parecía a mi padre, como si llevara años esperando ese momento.
Su voz celebró mis primeros pasos. Mi primera palabra. Me habló mientras me enseñaba a atarme los cordones, a peinarme, a domar la caligrafía hasta que las letras dejaron de ser garabatos.
Durante años, su voz fue la banda sonora de los caminos al colegio donde ella enseñaba y yo aprendía. Íbamos y regresábamos juntos, repasando el día como quien repasa una lección. Su voz se mezclaba con el ruido de otros niños, con el rugido de los coches, con el saludo a los vecinos.
La escuché junto al piano desde los ocho años. Mis dedos torpes, su paciencia infinita. Me guió por escalas, arpegios, solfeos interminables. Me decía cuándo acelerar, cuándo sostener una nota hasta que doliera, cuándo dejar de pensar y simplemente sentir.
La oí susurrar en salas de espera, inventando historias de su infancia para que yo olvidara el miedo y la incomodidad de ser un niño enfermo.
La oí en la penumbra del cine, justo antes de que se apagaran las luces, y después, al salir, diseccionando cada escena como si fuera nuestra obligación entender juntos el mundo.
La oí tras los conciertos, regalándome palabras para explicar lo que la música solo insinuaba.
La oí frente al mar, enseñándome dónde residía, según ella, el azul más hermoso del mundo.
La oí enferma, cansada hasta los huesos, cuando el cáncer ya le robaba todo menos la voluntad de seguir hablándonos, de llenarnos con su voz hasta el último segundo, como quien deja provisiones para un viaje largo.
Después la seguí oyendo en mis recuerdos, en mis sueños, en el eco de las cosas que cada día sonaban un poco más lejanas.
Y un día —no sé cuál— la busqué. Y no la encontré.
Ya no recuerdo su voz.
Me aferro a la misma determinación de aquel anciano que apenas sabía su nombre pero se negaba a olvidar a su madre. Porque aunque su voz haya desaparecido, todo lo que construyó en mí sigue aquí. Cada palabra. Cada canción. Todo permanece, aunque ahora viva en silencio.
A pesar de esta derrota, mamá, yo no te olvido.
Javier Estévez




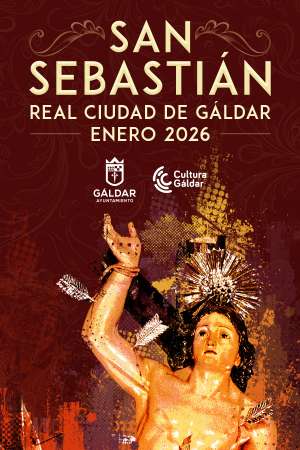














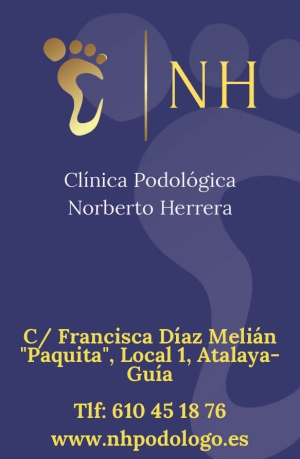









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.101