
Lo que más me llamó la atención del pueblo fue el banco de hierro forjado situado en mitad de la plaza, junto a la fuente y de espaldas a la iglesia. Era triste, gris, frío, como si estuviera vacío no porque estuviera roto, sino porque esperaba paciente a alguien especial. Allí, bajo aquel almendro que cada tarde dibujaba sobre él una sombra diferente, había un anciano dando de comer a las palomas; a su lado, sentada en otro banco, una joven leía una novela de misterio; a lo lejos, una mujer trataba de calmar a su bebé balanceando el carrito de manera rítmica. Sin embargo, ahí seguía el banco: apartado, solitario, pasando desapercibido a los ojos de la gente, como si no existiera o fuese invisible.
Nadie recordaba ya cómo era la plaza antes de que colocasen allí el banco. Los niños jugaban con la pelota rodeándolo, pero no lo tocaban; las abuelas se apoyaban en la fuente, antes que sentarse en él; en las fiestas, ni siquiera lo decoraban. Lo llamaban “el banco prohibido de los muertos”. Siempre que alguien contaba la historia de por qué ese nombre todos se reían, incluso llegaban a decir que tan solo se trataba de una estúpida historia contada por quienes no tenían otra cosa que hacer que inventarse cuentos para asustar a los demás. Pero lo cierto es que ninguno de los habitantes del pueblo se atrevía a ocuparlo. Y menos, al caer la tarde.
Una noche de verano, de esas en las que el fresco de la noche invitaba a salir, la plaza se llenó de farolillos y de música en honor a la virgen; las calles, de vecinos de otros pueblos que aprovechaban para pasear; y las cafeterías, de carteles de “repleto” colgados de la puerta. Y en el banco, se sentó una chica, guapa y sonriente, de vestido azul con lunares. Nadie pareció percatarse de su presencia, ni siquiera notaron que en el banco había alguien. Solo Luisa, la camarera del bar de Toño, la vio sentarse, jurando que la conocía: era su hermana Victoria, fallecida hacía nueve años, cuando solo tenía 20.
Victoria acariciaba el banco, lo miraba y se le acercaba susurrando, sonriendo, con serenidad en el rostro y, tras una mirada fugaz hacia Luisa, desapareció tal y como había llegado: de repente.
Al día siguiente, el banco no estaba. La gente del pueblo creyó que el ayuntamiento mandó a retirarlo y, desde allí, que alguien lo había robado. Pero nadie supo nunca la verdadera historia del banco que siempre estuvo allí y en el cual nunca nadie se sentaba. Desde la asociación de vecinos pidieron explicaciones pues sentían haber perdido una parte importante del lugar.
Hoy en día, en su lugar, junto al almendro, hay una placa pequeña:
“Aquí hubo un banco donde se sentaban quienes aún siguen con nosotros”
Olga Valiente






















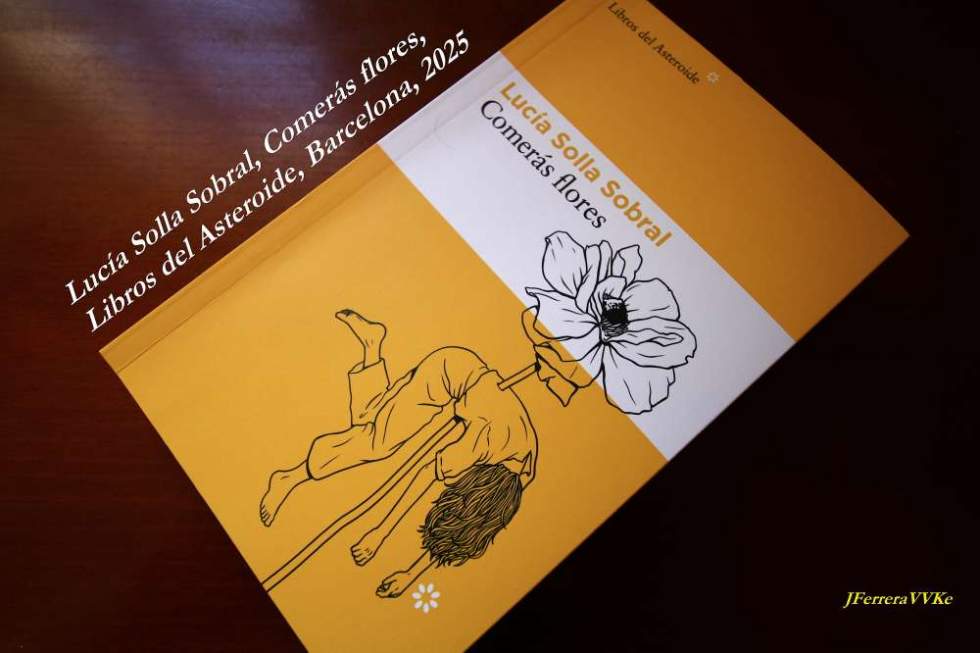








Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152