Piteras, pitas, pitones, piteros
![[Img #32115]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2025/3645_piteras.jpg)
Las cuestiones dialectales, estimado lector, como elementos identificadores de una zona o un sector social, merecen la mayor atención: a fin de cuentas forman parte de nuestra cultura más personal, del nuestro “nosotros”. Por tanto, características relacionadas con la pronunciación, las estructuras lingüísticas y el léxico son el casi todo. Y es en este tercer cuerpo (el léxico) donde me acercaré con la imprescindible prudencia al arbusto de las tres fotos: ¿pitera, pita, pitón, pitero en Canarias?
Así, el empinado mástil que domina el primer plano parece que farorea a la manera de la altísima torre de Alejandría (Egipto). Esta, desde el siglo III a. C. guiaba a los barcos para encontrar el abrigo, ya fuera durante noches cerradas en sí mismas, ya para proyectar luces sobre la luna y que ella, benevolente, la devolviera sobre la mar e iluminara caminos.
No es un faro, pero sí un regalo de la Naturaleza. Por suerte, la mano del hombre se mantiene respetuosa y no ha osado tocar ni un milímetro de tal alta torre. Pero ya se andará: algunos humanos llevan en sí la más pura genética destructiva. Sin embargo, y por el momento, la ascendente atalaya se encuentra en conjunción con el Sol y las nubes mientras al fondo destaca algo de la geografía norteña, Montaña Alta (Guía). Y más allá, protegido por nublos, el nivariense Teide, Echedey-Echeyde, ‘el príncipe de los infiernos’ según registra Teberite, diccionario de la lengua aborigen canaria del profesor y filólogo Francisco Navarro Artiles, uno de los fundadores de la Academia Canaria de la Lengua (ACL).
No es un faro, no, pero como si lo fuera. Quizás por tal preeminencia física el Sol del atardecer pretende retarlo: se mueve desde el centro hacia la derecha, a la izquierda, como si quisiera dejar constancia de que es la única luminosidad natural a pesar de que se llegó a afirmar -erróneamente- que giraba en torno a nosotros. Por eso el tiempo parece oscurecer (izquierda) cuando el astro aparece justo en medio del tallo o tronco, pero su luz brilla también a diestra y siniestra. No obstante, está quieto. En los pocos minutos que separan los tiempos para las tres fotos, el desplazado fue el autor: sabe que es la Tierra quien gira a su alrededor.
Mi colega, profesor de Filosofía, apasionado caminante, oteador de las geografías insulares, ya conoce incluso atajos, veredas floridas o yertas, otros senderos. Estos pueden conducirlo a las más altas cumbres o a los tímidos barrancos isleños que, a veces, juegan a protectores de musicadas fuentes o de rudos arroyos cuando resuenan estruendosamente con roncos ruidos y estridentes fragores. Y desde ellos también ve montañas azulinadas y profundidades de salitradas aguas norteñas, las de sus edades y pálpitos.
Y a todas estas, ¿qué es la pitera? Los profesores Corrales – Corbella la describen como una “planta oriunda de México de hojas grandes, carnosas, en pirámide triangular […] en la punta color verde claro y flores amarillas en ramillete [...]”. Tal denominación la comparten con nosotros Venezuela, Argentina, Cuba, Honduras, México, Puerto Rico... Y este nombre es, añaden, “el que le corresponde como canarismo”. El profesor Morera Pérez amplía la información: “Con el mismo sentido se emplea también en Andalucía y América”. No obstante, la Real Academia Española apunta sobre ella: “f. Canarias y Murcia, pita”. Así, ¿plantea que el canarismo no es “pitera”, sino pita?
Esta inmediata voz nos lleva a una interesante cuestión. Existe en nuestra variedad lingüística una cadena muy conocida desde mi primera juventud en Gáldar, construida con la palabra arriba apuntada. Es el caso, por ejemplo, de “Luis se estralló – estrelló con el coche como una pita” (viene a significar que tuvo un accidente muy grave). Desconozco el porqué de “como una pita”, pero sí sospecho que el sustantivo no tiene absolutamente ninguna relación con el significado registrado por el Diccionario básico de canarismos (es decir, ‘bocina’) o el ampliado y puesto al día del doctor Morera Pérez, ‘bocina manual o eléctrica” (sí, hace años los coches tocaban la pita en cruces, calles, curvas, por ejemplo). Pero Corrales – Corbella la relacionan con pitera, como ya apunté: “La pita es conocida en Canarias con este nombre de uso general, pero es el de pitera el que le corresponde como canarismo”.
Si la cuestión planteada nos llevara a cuestionar una u otra formas (pitera, pita), a sospechar siquiera que una es culta y otra es popular, me parece apropiado recordar a mi profesor de Dialectología Española, don Gregorio Salvador Caja, ex vicepresidente de la RAE: “Por notables que sean las diferencias dialectales perceptibles entre dos individuos, mientras se entiendan, no serán más que eso: diferencias dialectales; pero si se interrumpe la posibilidad de comunicación, si desaparece el mutuo entendimiento, es que ya hablan lenguas diferentes”. Y en este caso concreto las palabras “pitera - pita” no impiden el completo entendimiento entre hablantes cuando se refieren al arbusto cuya imagen encabeza estas reflexiones.
Pero hay más: distintos informantes (16) de varias islas a quienes consulté (¡mi AGARDAcimiento!) sitúan ambas formas o solo una en sus respectivas geografías. Entre ellos, el jeitoso “retratero” (¡echo de menos este término tan familiar y pueblerino galdense!) quien, a pesar de sus andanzas por todo el Archipiélago, se decanta por pita: ”¡Bueno, sí: pita o, como tú dices, pitera”.
Y la gran sorpresa es el descubrimiento de una tercera, pitón, presente en el Norte de Gran Canaria. Es información aportada solo por cuatro colaboradores. Así, Pedro del Castillo Olivares, quien la conoce desde Cardones (Arucas) hasta el Valle de Agaete; Santiago Pérez Batista, aruquense (“Nacen pita y mueren pitón”). Añado al galdense Teodoro Sosa Monzón (amplía con algunos paisanos) y a mi exalumno David Acosta Aíde, sentimentalmente vinculado a Gáldar.
¿Por qué? La explicación parece precisa tal como apunta Santiago Pérez: la pita es la planta. De ella nace el pitón, el enhiesto tronco cargado de flores amarillentas “sobre un bohordo central que no se desarrolla hasta pasados varios años, pero entonces se eleva en pocos días a la altura de 6 o 7 metros”. Y es cuando la pita, propiamente dicha, se seca. (¿Variante lingüística acaso exclusiva de la zona grancanaria mencionada?) ¿Y una cuarta? Mi colega y amigo Ponciano Tito de León y León, lanzaroteño de Los Valles, añade “pitero”, novedad que debo estudiar con detenimiento.
Tres fotos, en fin, cargadas de cromatismo, belleza, elegancia del pírgano (‘cogollo o tallo con que se une la rama al tronco de la palmera’) que me han permitido este elemental estudio lingüístico relacionado con nuestra variedad dialectal.
Nicolás Guerra Aguiar



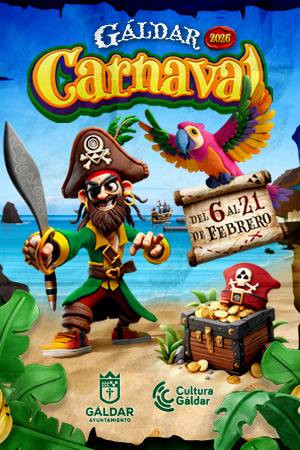


























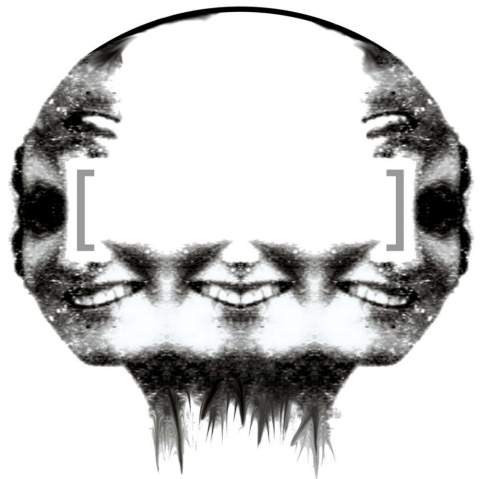
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.126