
No supo bien en qué momento exacto ocurrió, pero lo sintió. Un leve escalofrío, como un susurro ajeno, recorrió su cuerpo. Miguel llevaba ya varios días en esa cama de hospital, preso del eco de los aparatos y los silencios de los pasillos. Los médicos hablaban de un coma inducido, de tratamientos, de posibilidades... Pero dentro de él, algo estaba sucediendo.
Primero, una ligereza. Como si su cuerpo ya no pesara. Luego, una sensación de calma que lo invadía por completo. Tan cálida y profunda, que parecía que sobre él descansaba una manta invisible que le había sido colocada con ternura. Y después, sin dolor ni miedo, se vio a sí mismo.
Su rostro sereno y descansado, su pecho aún moviéndose con un leve ascenso, casi imperceptible, los brazos en reposo. Todo estaba allí... menos él. Flotaba apenas por encima, envuelto en una niebla azulada que parecía fusionarse con su nueva piel, translúcida y sutil.
Miguel se miró con tristeza, con compasión. Él nunca había creído en nada de esto, pero ahí estaba: sintiéndose completo y libre, seguro de estar ya casi del otro lado. No tenía frío, y tampoco hambre. Solo una certeza: algo que lo llamaba, pero sin voz. Era una presencia cercana, conocida, como aquella melodía que una vez escuchas y que, de pronto, recuerdas, aunque no sabes de dónde proviene.
De repente, los monitores, que seguían con su tic-tac indiferente, empezaban a cambiar sin que nadie pareciese darse cuenta de que su alma se estaba desprendiendo.
Entonces recordó a su madre, fallecida hacía ya unos años. Se acordó de sus paseos de niño por el barranco, de su primera caída con la bicicleta, del amor de sus hijos… y también se acordó de todo aquello que nunca dijo. Las disculpas que nunca llegaron. Los abrazos que dejó para después. Del perdón que nunca llegó a pedir.
—¿Esto es morir? —pensó.
Pero no hubo respuesta. Solo esa extraña sensación de transición que estaba experimentando. ¿Podía volver?
Fue en ese momento cuando sintió una energía diferente en la habitación. Una suave vibración que provenía de su pecho, del cuerpo que había dejado atrás, postrado en la cama. Era su hijo pequeño, al otro lado del cristal, con la frente apoyada en él y los ojos llenos de lágrimas. Sus labios parecían decir: “Vuelve papá, por favor no me dejes”.
Y por un momento, no supo qué hacer.
Lo que había más allá le prometía descanso, ese que tanto necesitaba. Lo que quedaba aquí, le pedía coraje, el tipo de valor que nunca tuvo. Pasaron unos segundos —unos segundos donde el espacio se mantuvo suspendido entre el aliento y el adiós— hasta que Miguel se atrevió a tomar una decisión.
Inspiró profundamente.
El monitor, que parecía apagarse lentamente, volvió a cobrar vida. Su alma, que se había elevado, tomó el camino de vuelta hasta fusionarse de nuevo con su carne, con su piel y con su historia.
La enfermera que entró poco después no entendió por qué el paciente sonreía estando en coma, pero, lo cierto es que lo hacía. Y es que Miguel había vuelto con un propósito: cerrar los círculos, zanjar asuntos pendientes, expresar lo que siempre había preferido callar y vivir la vida. Pero esta vez, con el alma completamente despierta.
Olga Valiente



















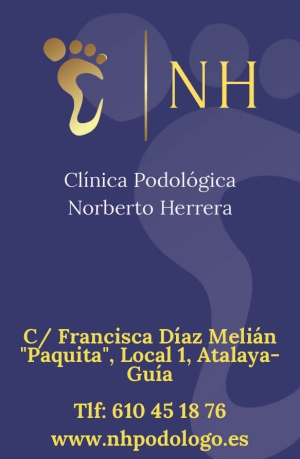

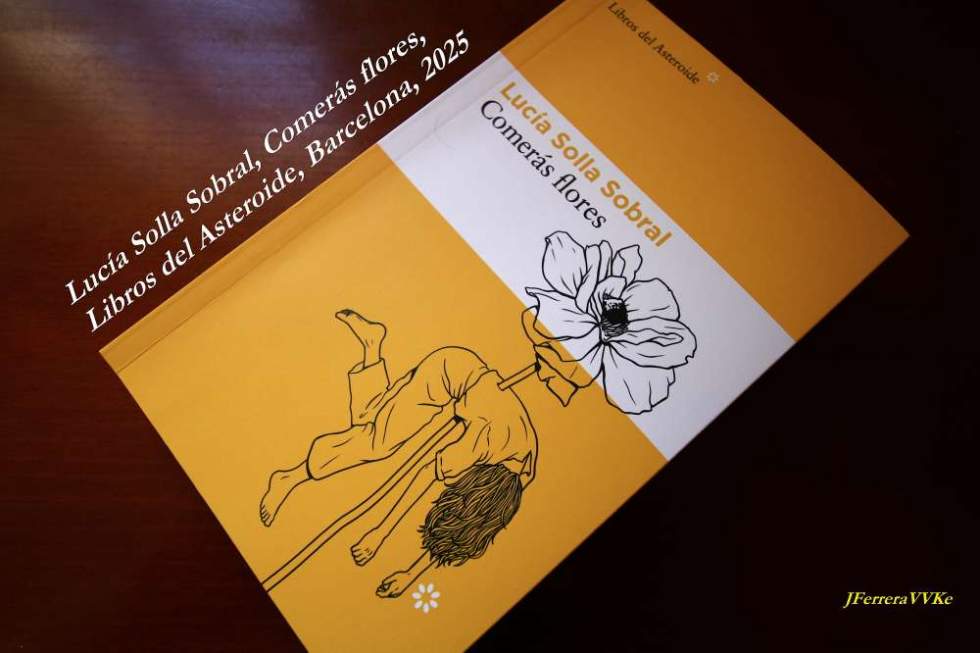










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152