
Lo malo de las moscas no es que existan, porque todo en la naturaleza tiene su función —aunque a mis casi cuarenta años sigo sin entender cuál es la suya—. Lo malo, es que parecen tener un contrato exclusivo con el demonio para desesperar a los humanos. Y a mí, especialmente a mí, me declararon la guerra estas vacaciones.
Este verano lo pasamos en tierras castellanas, y el calor que hacía en la casa en la que nos quedamos hacía que, al parecer, el olor a comida de años atrás se intensificara en el ambiente atrayendo a estos pequeños y pegajosos dípteros hasta el lugar. ¡Como si hubiéramos montado una especie de festival gastronómico de bienvenida! Apenas entrábamos en la casa, aparecían tres, frotándose las patas como mafiosas a punto de hacer un trato sucio.
—¡Fuera de aquí, hediondas! —les gritaba cada día, persiguiéndolas con un trapo. Pero ellas eran más listas y tenían tantas vidas como los gatos pues cuando no hacían giros imposibles para escapar de mi arma de destrucción masiva de tela, revivían y salían de debajo del paño tras cada zarpazo.
—¡Déjalas vivir! —me decía mi novio. Claro, como él de pequeño se las comía...
Es broma, no se las comía —o al menos yo no tengo clara evidencia de ello—, pero mi pequeña y su primo se pasaron la semana llamándolo así, “comedor de moscas”, y todos sabemos que los niños nunca mienten.
Una noche, una de ellas decidió acercarse hasta donde dormíamos. La muy atrevida se entretuvo intentando aterrizar en alguno de mis oídos, como si no tuviera todo un metro sesenta de cuerpo en el que posarse. Su zumbido empezó a sacarme de quicio pues, justo cuando comenzaba a conciliar al sueño, aparecía.
“Bzzzz” en la oreja derecha. “Bzzzz” en la izquierda. Me levanté como una loca, encendí la luz y le juré venganza. Pasé veinte minutos haciendo el ridículo con la zapatilla en la mano hasta que decidí despertar a la persona más profesional atrapando moscas que tenía a mano: a mi novio —porque la primera, sin duda, es mi madre, pero me quedaba un poco lejos—.
Pero ganó la mosca que, en lugar de morir atrapada, decidió huir volando hacia las escaleras.
Al día siguiente, decidí tomarme la justicia por mi mano. Saqué un trapo de cocina y se lo di a mi hija. Tras una charla de un minuto sobre lo cochinas que son las moscas y las bacterias que tienen aferradas a sus pequeñas patitas, le creé la necesidad de acabar con ellas. Y así se entretuvo toda una calurosa mañana de verano en aquella casa del pueblo.
Horas después, no había ni una mosca. Victoria. Por fin pude sentarme en el recién reformado salón a disfrutar de mi café mañanero. Pero poco me duró porque, un rato después, volví a escuchar aquel molesto zumbido. “Bzzzz”. Giré la cabeza y allí estaba. La mosca jefa, la madre de todas las moscas, la más grande que había visto hasta ese momento, mirándome con cara de “¿Tú crees que me vas a pillar tan fácil?”.
No me quedó otra que suspirar, resignada, creándome una nota mental en la que ponía: comprarle a mi suegra un matamoscas profesional. En el fondo, yo sabía que la batalla contra las moscas existiría eternamente porque, aunque se fueran, siempre volverían. Como las visitas cuando huelen el café recién hecho o las viejecillas del pueblo cuando te ven llegar después de estar todo el día fuera.
Olga Valiente



















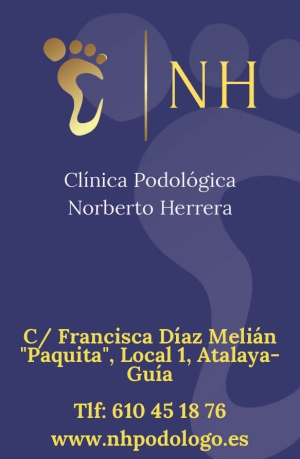

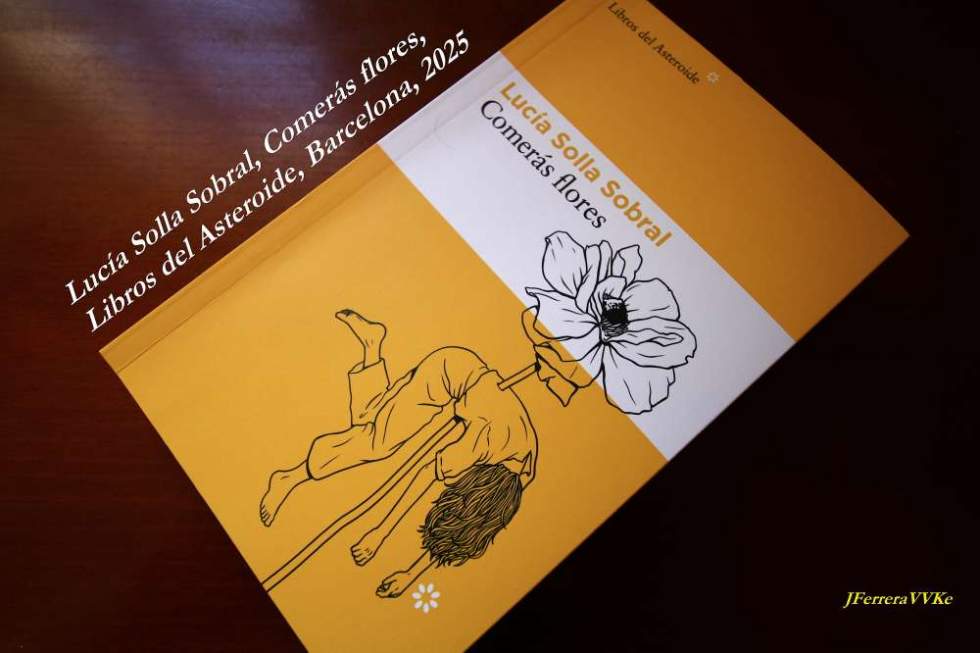










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152