 Eulalio J. Sosa Guillén
Eulalio J. Sosa GuillénJamás imaginé que acabaría cargando con un anciano por los caminos polvorientos de Castilla, ni que ese anciano, de andares renqueantes y mirada desleída, sería mi padre. En mi niñez, cuando el hambre era crónica y la tristeza no se nombraba, él era apenas un hueco en la memoria de mamá. “Un viajero”, decía, “con el corazón hecho astillas”. Después cayó enferma y se fue en una madrugada gélida, envuelta en la misma manta que yo usaba luego para dormir bajo los bancos del Retiro.
Madrid, en aquel tiempo, era una ciudad silenciosa y encogida, como si tratase de no hacer ruido para no despertar al miedo. Sobrevivía barriendo patios ajenos y puliendo zapatos hasta que el destino —ese titiritero invisible— me empujó hacia la troupe de don Eleuterio, artista ambulante, ventrílocuo de voz aguardentosa y alma de poeta. No fue compasión lo que lo movió, sino la necesidad: necesitaban manos pequeñas para limpiar las cabezas de los muñecos, remendar telones y vender entradas con la sonrisa impostada de la infancia curtida.
Recorrimos Torrelodones, Navalcarnero, Cercedilla, San Lorenzo del Escorial… Cada pueblo tenía un reloj detenido y una plaza para alzar el retablo. Me fascinaban las marionetas, pero fue la confección de las voces lo que me ganó: inventarlas, prestarlas, doblarlas. Me volví un titiritero competente y, con el tiempo, el número final me pertenecía. Aplaudían sin saber que el niño que daba cuerda a los muñecos había dormido en la intemperie.
Treinta años después, convertidos ya en un circo modesto —circo es palabra grande, pero nos gustaba el artificio—, regresamos a Colmenar Viejo. Allí ocurrió el episodio que aún remuevo, con manos temblorosas, al preparar la sopa del viejo.
Habíamos montado la función en la placeta de la iglesia. Los niños chillaban felices, los adultos fingían ironía. Yo, tras bambalinas, cambiaba de personaje cuando un hombrecillo de sombrero de fieltro y bastón nudoso se acercó, no al espectáculo, sino a la mesa donde arreglábamos decorados. Se agachó con torpeza, tomó uno de mis títeres y, acariciándolo como si fuese un nieto perdido, murmuró:
—Estas manos las reconozco... —y se quedó absorto.
Le ofrecí una silla. Hablaba poco, como si cada palabra le costara una añoranza. Se llamaba Alonso. Había sido carpintero de teatro, luego ebanista en ferias ambulantes. Sin familia, sin patria. Buscó durante años a una mujer de ojos negros y voz templada. Al parecer, la dejó sin saber que llevaba en el vientre algo más que amor. Nunca volvió a verla.
—¿Y cómo era ella? —le pregunté, como quien lanza una red en un lago oscuro.
Y la describió. A mamá.
Hubo un silencio entre los dos, cargado de ternura y fatalidad. Él no supo de mí hasta ese momento. Yo lo supe todo al oírlo.
—Me llamo Elías —dije por fin—. Mi madre era costurera. Y usted acaba de acariciar el primer muñeco que tallé con mis propias manos. Lo llamé El Carpintero.
Desde entonces, compartimos el banco del carromato. Él, ya vencido por el reuma, me guía en la talla y en la paciencia. Yo lo cuido. Le administro las medicinas, le corto las uñas, le cuento cuentos que improviso para él, como cuando era niño y hablaba solo en los patios de Lavapiés.
A veces, cuando la fiebre le cede el sitio al recuerdo, me dice:
—Nunca es tarde para conocer al hijo que uno no supo tener.
Y yo, que a estas alturas ya domino todos los tonos y pausas de la mentira piadosa, respondo:
—Siempre supe que vendrías a buscarme.
Eulalio J. Sosa Guillén





















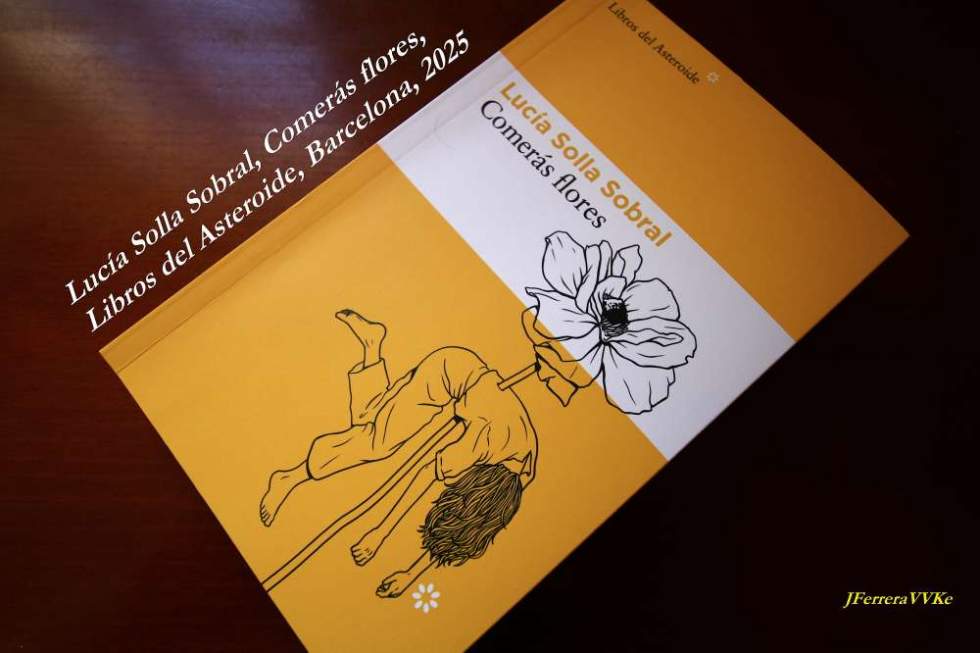










pascual | Lunes, 14 de Julio de 2025 a las 11:34:31 horas
muy bonito el cuento,
felicidades
Accede para votar (0) (0) Accede para responder