Ambulatorios guagüeros, píldoras que se doran, grageas agradables…
![[Img #29623]](https://infonortedigital.com/upload/images/06_2025/3231_pildoritas.jpg)
Aunque no con la obsesión o monomanía de Juan Ramón Jiménez (“Intelijencia, dame el nombre exacto de las cosas”), el cuerpo léxico de la lengua española es analizado con rigor científico por muchos diccionarios. Así, al correspondiente a la RAE (DLE - DRAE) y el De americanismos (avalado por la Asociación de Academias de la Lengua Española) debo añadir, entre otros, el Diccionario de uso del español (María Moliner).
Y para el estudio de nuestra variante dialectal resultan imprescindibles (no son los únicos) los correspondientes a la Academia Canaria de la Lengua (Básico de canarismos: DBC), Antonio Lorenzo y otros (Diccionario de canarismos), Morera Pérez (Histórico-Etimológico del habla canaria: DH-EHC), Corrales – Corbella (Ejemplificado de canarismos: DEC; Histórico del español de Canarias: DHEC), Navarro Artiles (Teberite, de la lengua aborigen canaria), Trapero Trapero (De toponimia de Canarias: DTC)...
El primero de los citados (DLE, versión digital) recoge con acierto y precisión las distintas acepciones de miles de palabras. Amplía su estudio especificando etimología, sinónimos, afines y antónimos de otras tantas, lo cual significa un trabajo de exquisita pulcritud. Aunque, bien es cierto, muchas veces resulta muy difícil distinguir entre sinónimo (‘igual significado’) y afín (‘próxima equivalencia’) si aplicamos con rigor lo que denotan o expresan los contenidos de ambas voces.
Así, por ejemplo, si “escuchar, percibir, sentir, notar, advertir” actúan como sinónimos de oír, cabe sospechar que estas formas verbales pueden usarse indistintamente para ‘percibir con el oído los sonidos’. Sin embargo, el DRAE hace una sutil diferenciación entre oír y escuchar, pues la segunda palabra se define en un sentido como ‘prestar atención a lo que se oye’. No obstante tal precisa matización, el común de los hablantes (incluidos sectores cultos) utiliza indistintamente una forma u otra con el mismo significado (al menos es mi experiencia como escuchante).
Amplísimo campo, pues, este último (sinónimos, afines) no presente en ediciones de papel (tapa dura) como el correspondiente a la vigesimaprimera (1992), ejemplar que junto al de la decimonovena (1970) mantengo en el estante a la manera de salvaguarda y muralla protectora de otros relacionados con lenguas. (Por cierto: ¿seríamos capaces de matizar las aparentemente complicadas, sinuosas o tortuosas diferencias -si acaso las hubiera- entre “mirar, observar, avistar, divisar, contemplar, ojear, percibir, vigilar, distinguir, vislumbrar, otear, espiar, descubrir, acechar”, sinónimos o afines de “ver” en el DRAE digital?)
Pues bien, apreciado lector. Una muy reciente audición me dio pie al planteamiento de todo lo anterior. Así, la urbana guagua granaína en la cual viajaba días atrás se convierte en interesante fuente de información lingüística a través de dos pasajeros camino del Hospital Universitario. Eran personas mayores a quienes descubrí en la misma línea durante un trayecto mío en dirección más lejana.
Como ya va resultando normal al paso de edades acumuladas en seis o siete decenios, las conversás entre ellas giraban en torno a tratamientos, nombres comerciales de algunos productos y consumo según instrucciones médicas. Así, ya confraternizados, mis informantes situados en asientos anteriores llegaron a una conclusión muy lógica en sus esquemas: aunque ambos -autoinculpados fumadores- coincidían en los mismos síntomas, sus enfermedades o malejones eran diferentes.
¿Por qué? Al primero su médico le había recetado “unas pastillas” y al segundo otro doctor le prescribió “grageas”. (Por cierto: el habla canaria registra la voz “malejón”, no recogida en el DBC aunque sí por el DEC -’Enfermedad o dolencia’- y el DH-EHC, ’Mal fuerte y repentino’). ¿Y cuál era tal enfermedad, común pero diferente para ellos desde su punto de vista “lingüístico”? Estaba claro por sus explicaciones: en Canarias se llama “serrido – serrío” al ruido hecho por el aire a su paso por las vías respiratorias a causa de una dolencia que afecta a los bronquios.
Como punto de partida para entender la coincidente conclusión de los dos pacientes (sus padecimientos son distintos, pues uno debe tomar pastillas y el otro grageas), sospecho que ambos son desconocedores de la variedad léxica recogida en el Diccionario en torno a productos relacionados con materia medicamentosa. Es decir, acaso desconocen las variantes del campo relacionado con tales medicamentos: “pastillas, cápsulas, grageas, píldoras, comprimidos, tabletas…”, proliferación que podría difuminar el exacto mensaje.
Y así, como en el caso ya comentado de “mirar / ver”, ¿la presencia de al menos las seis voces anteriores se debe a que todas son sinónimas? ¿O acaso algunas sí y otras no? ¿Somos capaces los usuarios de distinguir -si hubiera alguna diferencia- entre píldora y gragea, por ejemplo? La primera (del latín pilŭla), viene a ser como una bola pequeña hecha con un medicamento y una sustancia que le da forma, sabor, consistencia (es la pilule francesa). Además, es miembro de secuencias muy comunes (“dorar la píldora; sacar pildoritas de la nariz; tragarse la píldora”… ¡no las pildoritas!). Pero no la confundamos con “pirula” (argot carcelario: en la revista El Jueves gentes de los bajos fondos usan tal voz en lugar de “pastilla” para referirse a la del “¡Chaaacho, neneeel, qué guay, oíte, como enersielo!”). Y la gragea (lat. dragea)... viene definida con las mismas características que la anterior. Más: ambas registran como equivalentes a las restantes (pastilla, comprimido).
¿Y la cápsula (lat. capsŭla)? Esta ya tiene una especificidad no escrita para las anteriores: se puede disolver. ¿Pero acaso no se diluyen todas una vez introducidas en el organismo, gaznate abajo? Añade a sus sinónimos o afines (píldora, pastilla, gragea) otras variantes como envoltura y estuche.
¡Jeringona lengua la nuestra!, podríamos concluir. Resulta ser que mientras esperamos para la consulta médica se hace recomendable el manejo de los diccionarios, no vaya a suceder que el galeno de turno confunda los términos y nos mande grageas para el cujumcujum, píldoras del día siguiente para la asedía, cápsulas para cuando nos vamos por las patas abajo, comprimidos contra los desarretos mentales o tabletas antiparasitarias frente al ronero cloquío mañanero.
De lo cual podríase concluir que, como hay ya tanto doctor no comunitario (no siempre homologado), ¿no resultaría más seguro englobarlas a todas en la voz “pastillas”, mucho más común para el conjunto de sus adictos o realmente necesitados?
Nicolás Guerra Aguiar


















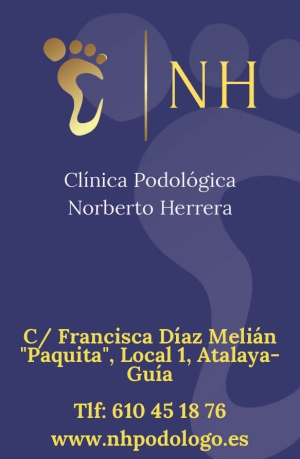










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.154