Cometierra, frente a la censura
![[Img #10531]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2023/3060_josefa-molina04092023.webp) Llegué a la novela Cometierra de la escritora argentina Dolores Reyes tras la polémica surgida en su país cuando se propuso desde las autoridades oficiales la retirada de la obra de las aulas. La controversia surgió a finales de 2024, cuando el Gobierno argentino acusó a Reyes de escribir “libros porno para niños”, en relación la existencia de algunas escenas de índole sexual dentro de la obra.
Llegué a la novela Cometierra de la escritora argentina Dolores Reyes tras la polémica surgida en su país cuando se propuso desde las autoridades oficiales la retirada de la obra de las aulas. La controversia surgió a finales de 2024, cuando el Gobierno argentino acusó a Reyes de escribir “libros porno para niños”, en relación la existencia de algunas escenas de índole sexual dentro de la obra.
No era la primera vez que el libro se encontraba frente a esta denuncia ya que en 2022, la vicepresidenta argentina acusó a un listado de obras, entre ellas Cometierra, de "degradación e inmoralidad" al arbor de una campaña de censura y desprestigio impulsada por el gobierno de Milei contra la lectura de diversas obras literarias.
Cometierra, publicada en 2019, cercana al género de lo fantástico, fue premiada por The New York Times como una de las novelas del año, siendo traducida a más de una decena de lenguas. La obra relata la vida de una adolescente que se enfrenta al fallecimiento de su madre. Durante el entierro, la joven come un puñado de tierra que cubre la tumba de su madre y es en ese momento cuando vive una visión y descubre cómo realmente murió su progenitora: asesinada por su padre.
Con el padre huido, la chica se queda viviendo con su hermano Walter y una tía que pronto los abandona. Ambos residen en un suburbio pobre y marginal del extrarradio de Buenos Aires. La novela retrata la vida de los dos hermanos con las preocupaciones propias de jóvenes, como jugar a la playstation, escuchar música, bailar y beber cerveza. A lo que se suma el poder fantástico de Cometierra que hace que los demás chicos la traten con desconfianza y temor.
Al inicio Cometierra, como la llaman, se asusta de su recién descubierto poder para adivinar la localización de personas desaparecidas tras ingerir un poco de tierra pero, poco a poco, asume su nuevo don y decide ayudar a las decenas de personas que dejan en su mísero jardín tarros por puñados de tierra y una foto de sus seres queridos, con el fin de intentar localizarlos.
Es cierto que la novela relata en un capítulo el encuentro sexual de la protagonista con su pareja pero es meramente anecdótico dentro del contexto global de la obra. En mi opinión, la censura responde a otros motivos dirigidos a poner coto a la exposición de unas realidades tristemente constantes no solo en Argentina sino en otros muchos países de Latinoamérica como son el feminicidio y las desapariciones de personas.
De esta forma se aborda desde la ficción la crudeza de una realidad como es las desaparaciones de personas en un país especialmente sensibilizado con esta temática. No se nos puede olvidar que durante la dictadura argentina, el gobierno militar hizo desaparecer a más de 30.000 personas, según cifras oficiales defendidas por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Las cifras de desapariciones en el país son todavía más trágicas cuando se trata de menores: según datos de la ONG Missing Children Argentina, en Argentina desaparecen cada día entre cuatro y cinco menores; unos 1.200 desapariciones al año.
Recuerdo en un viaje al bello país de México, cómo me llamó la atención la gran cantidad de carteles que, pegados en vallas metálicas, paredes, postes y farolas, recordaban a la ciudadanía los rostros de las personas desaparecidas en el país, algunas de ellas de muy corta edad. Los datos son lacerantes. Según datos de la Secretaría de Gobernación del país, más de 125.000 personas constan como desaparecidas. Los datos son especialmente graves cuando se trata de mujeres jóvenes entre los 15 y 19 años.
La cruda realidad del feminicidio y la normalización de las desapariciones de mujeresno es ajena a la literatura hispanohablante. De hecho, la obra de El invencible verano de Liliana de la escritora de México, Cristina Rivera Garza, ganadora en 2024 del premio Pulitzer, puso este tema en el ojo del huracán, ayudando a visibilizarlo. En esta obra, la autora relata el asesinato de su hermana pequeña, Liliana Rivera Garza, presuntamente a manos de un exnovio, Ángel González Ramos, fugado y en paradero desconocido desde entonces. Los hechos sucedieron un día de julio de 1990, cuando Liliana murió asfixiada a manos de un individuo que logró introducirse en su estudio, sin que nadie escuchara nada sospechoso. El invencible verano de Liliana fue publicado en el año 2021, más de treinta años después, en busca de la reparación y, sobre todo, como un grito frente al olvido.
De no olvido trata también otro libro que sitúa en la palestra pública la necesidad de visibilizar la realidad de las personas desaparecidas. Me estoy refiriendo a la novela Antígona González, obra de la escritora mexicana Sara Uribe, publicado en 2012. La novela aborda desde la ficción, la búsqueda de la protagonista Antígona González por su hermano desaparecido, Tadeo, en Tamaulipas, México, el estado con el mayor número de personas desaparecidas concentra el país. La obra surge en respuesta a un encargo para exponer la violencia y la muerte causadas por la guerra contra las drogas en México. Para elaborarla, la autora recopila artículos de prensa y relatos de primera mano, utilizando el antiguo mito griego de Antígona con el fin de personalizar la trágica búsqueda de familiares desaparecidos. Son las “Antígonas” de México que lloran y claman por encontrar y enterrar a sus seres queridos.
Todas estas novelas responden a un posicionamiento personal de sus autoras que denuncian, a través de la ficción, situaciones que atentan directamente contra los derechos humanos como son los feminicidios y la realidad de las personas desaparecidas.
Porque ese es uno de los objetivos de la literatura de ficción que alberga en sí misma la capacidad para denunciar y visibilizar realidades que, en ocasiones, la clases políticas y los gobiernos no quieren que sean expuestas a la sociedad con el solo fin de salvaguardar sus propios intereses. De ahí el poder de la ficción como instrumento de denuncia, como una herramienta que permite a las personas que escriben bordear la censura a través de la ficción.
La censura de Cometierra desató una oleada de apoyo a la autora que se materializó en la lectura compartida y pública de la novela en teatros, plazas y espacios culturales de diversos puntos de Argentina, con la participación de compañeras y compañeros de letras de la autora, intelectuales y ciudadanía. Cometierra contó con una promoción y una difusión tal que hizo que la obra fuera conocida más allá de las fronteras de Argentina y Latinoamericana.
O sea, la censura generó justo el efecto contrario de lo que se buscaba. Algo de lo que de verdad, me alegro porque censurar nunca es la vía.
Josefa Molina



















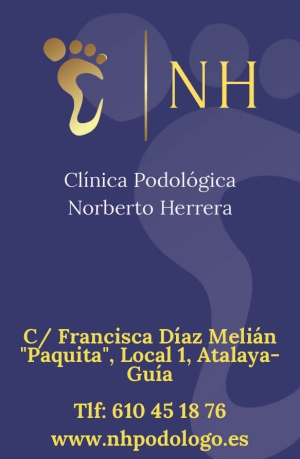












Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.113