Estelas
![]()
Ocurría en las salas de espera de las numerosas consultas médicas que visitamos durante mi infancia: ella me contaba historias y yo la miraba con los ojos chispeantes, con una admiración que exhibía asombro y seguridad; como quien contempla el mar desde la orilla sabiendo que sus aguas, aunque inmensas, nunca lo arrastrarán. Fui con ella tantas veces a otros tantos sitios. A la playa. Al cine. A conciertos de música. Sin embargo, nunca leímos juntos. Me doy cuenta ahora, treintaitrés años, ocho meses y diecisiete días después de su muerte. Hoy, cuando he comprado un libro que me hubiese gustado compartir con ella. Nunca le regalé ninguno. En cambio, ella, a mí, sí. Recuerdo un atlas enorme, un compendio geográfico de todas las tierras y mares de este planeta vulnerable, insólito y fascinante. Un libro iniciático con el que, sin pretenderlo, me enamoré irremediablemente de las palabras paisaje, territorio. Y humanidad.
Observo en mis manos el libro que he comprado, e imagino una vida no vivida donde ella aún respira. La forma más fácil de imaginar es siempre mirando hacia adentro. Y hacia atrás. En esa vida ficticia, yo le ofrezco el regalo que nunca le hice. Y veo cómo sus ojos se iluminan. Y cómo lo recibe con delicadeza, con una gratitud casi ritual. Luego, nos sentamos a leer juntos, cada uno con su libro. Con su silencio. Sin interrupciones. Un espacio compartido en el que no somos madre e hijo, sino dos navegantes que se encuentran breve e inesperadamente en la inmensidad. "Escucha esto", oigo que me dice, entusiasmada, con el libro abierto y el dedo señalando un párrafo. Y su voz, con una serenidad invulnerable, recita libre y plena una frase ingeniosa, un verso poderoso. Los refugios de felicidad son efímeros, pero unos momentos de plenitud son suficientes para sostenernos.
Me recreo en esta escena y pienso que, quizás, el amor no es más que eso: navegaciones solitarias con puntos de convergencia. Es la ilusión de compañía que, paradójicamente, constituye la compañía verdadera. Es saber que, aunque cada uno recorra su propio camino, hay momentos en los que las rutas se cruzan, generando una constelación de encuentros que iluminan la existencia.
Ella murió cuando yo tenía dieciséis años, cuatro meses y siete días. Su pérdida marcó un antes y un después en mi vida. Desde entonces, habito dos universos diferentes: aquel donde su presencia iluminaba cada día, y este donde solo me acompaña su recuerdo. Sin embargo, aún, tantas veces, en tantos sitios, en los días lentos, en el recodo de un camino, en el adagio de cualquier sinfonía, la siento tan viva. Tan cerca.
Navegamos solos, pero hay estelas que nos siguen marcando el rumbo. Hasta el final.
Javier Estévez






















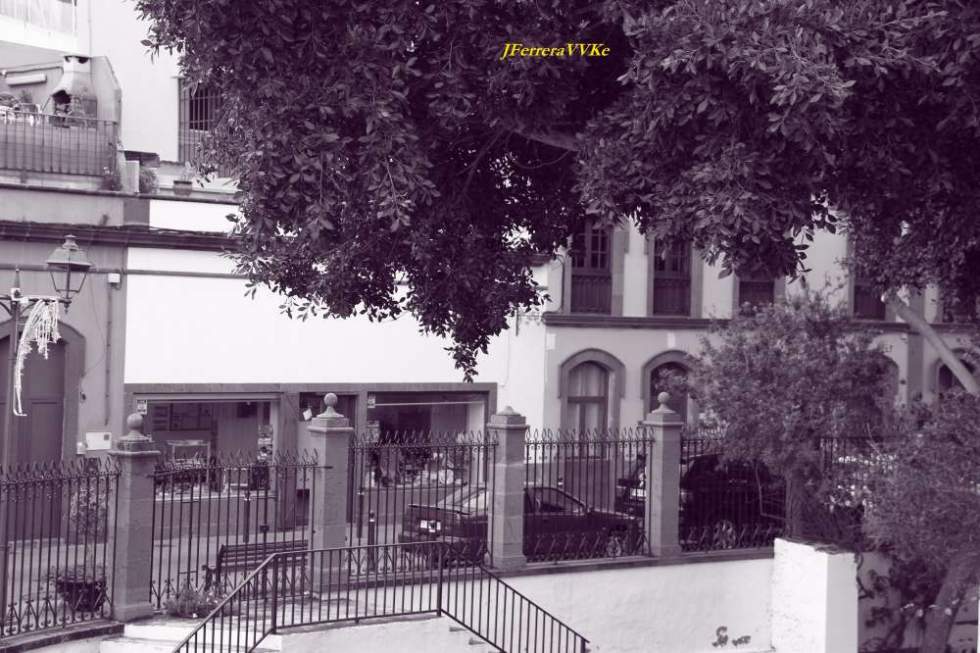






Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.126