Cien años de Ana María Matute
![[Img #10531]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2023/3060_josefa-molina04092023.webp) El pasado mes de febrero cerraba sus puertas al público la exposición «Ana María Matute. Quien no inventa no vive», organizada por el Instituto Cervantes en Madrid en conmemoración del centenario del nacimiento de una de las figuras referentes de la literatura española.
El pasado mes de febrero cerraba sus puertas al público la exposición «Ana María Matute. Quien no inventa no vive», organizada por el Instituto Cervantes en Madrid en conmemoración del centenario del nacimiento de una de las figuras referentes de la literatura española.
Matute nació en Barcelona en julio de 1925 y falleció en la misma cuidad en junio de 2014, cuando apenas faltaban unos días para cumplir los 89 años. Galardona con una veintena de premios de renombre, entre ellos, el Premio Nacional de Literatura (1959), el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1984) y el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su obra, ocupó el asiento “K” de la Real Academia Española en 1996, convirtiéndose en la tercera mujer en formar parte de esta institución. Por cierto, comentar que a fecha de hoy, de los 41 sillones de la RAE, solo ocho están ocupados por mujeres, once en los más de 300 años de existencia de la institución. 11 frente a los más de 480 académicos que ha tenido la institución. Para hacérselo mirar, señores de la RAE.
Durante una estancia en Madrid, tuve la oportunidad de visitar la muestra, comisariada por la editora, filóloga y amiga personal de la autora María Paz Ortuño Ortín. En ella se ofrece un minucioso y documentado recorrido por la vida de la escritora, tanto a través de material gráfico como documental, exponiendo y argumentando la importancia de esta figura literaria, que ha logrado dejar una obra que sigue albergando una relevancia indispensable dentro del panorama literario de nuestro país. La muestra, que se inauguró en septiembre de 2024 en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, recibió la visita de casi 26.500 personas, la cifra más alta desde el año 2010, según fuentes del propio Instituto.
Como escribí en esta misma sección hace unas semanas con motivo de la celebración del también centenario del nacimiento de otra grande de las letras españolas, Carmen Martín Gaite, siempre que se celebran estas subrayadas fechas, se nos brinda una oportunidad estupenda para volver a releer las obras de estos referentes de la literatura, acercarnos a las mismas o, lo que es más importante, sobre todo para el público lector que todavía no las conoce, darles la oportunidad de acercarse a ellas y conocerlas. Algo que resulta a veces de lo más complicado dado el exceso de obras publicadas en este país al año: 77 millones de libros impresos según el informe “Mercado del Libro en España 2024”..
Ana María Matute contaba con once años de edad cuando comenzó la guerra civil española de 1936. La miseria, el dolor, la pobreza y la muerte que genera cualquier conflicto bélico marcaron no solo su persona, sino también su narrativa. En la exposición que les comentaba se recogían diversos textos en los que la autora alude a la infancia robada por la infamia de la contienda bélica. Y es que para esta autora, la infancia obtiene un considerable peso dentro de su obra narrativa. De hecho, no son pocos los libros de su creación en los que aborda el periodo de la vida que transcurre en la niñez y la adolescencia, por lo que se le consideró, tal vez erróneamente, como una autora de literatura infantil y juvenil, un escasillamiento que la autora no aceptaba dado, tras esta categoría, suele existir una carga sexista que busca desvalorizar la calidad narrativa de estas obras.
Uno de los aspectos que más me llamaron la atención de la muestra del Instituto Cervantes fue la relación que la obra de Matute mantuvo con la censura de la dictadura franquista. Su trabajo sufrió todo tipo de intervenciones, correcciones, párrafos directamente eliminados y obras rechazadas en su totalidad. La misma autora señaló públicamente en repetidas ocasiones el escarnio que la censura realizó sobre su narrativa: “La censura tenía oprimidos a los escritores. Era totalmente estúpida y arbitraria. [...] Era algo demencial. Teníamos que vivir así los que queríamos escribir, inventando argucias y trucos”, se recoge en Ana María Matute: la voz del silencio, una obra publicada en 1997 por la catedrática norteamericana de literatura española e hispanoamericana Marie-Lise Gazarian-Gautier, en la que se incluyen las conversaciones que mantuvo con la escritora española. De hecho, fue la censura franquista quien le prohibió asistir a un congreso de literatura infantil en Niza en 1972.
En 1952, la autora catalana se casó con el escritor Ramón Eugenio de Goicoechea y dos años después nació su único hijo, Juan Pablo, al que dedicó gran parte de sus obras infantiles. Tras una década de relación, el matrimonio con Goicoechea transmutó en calvario llevando a la autora a la ruina y alejándola de su hijo al separarse de su marido en 1963. Tras la separación, Matute abandonó la casa familiar y sin dinero ni recursos fue acogida por Camilo José Cela y su esposa Rosario Conde en la casa que tenían en Mallorca. Además, como saben, las leyes españolas de la época impedían que las madres tuvieran algún derecho sobre sus hijos, lo que hizo que Matute solo pudiera ver a su hijo en secreto los sábados, gracias a la complicidad de la madre de su ex-marido. Todo ello influyó en la obra de Matute que, aunque en sí misma no es de carácter autobiográfico, sí que deja estilar el sentimiento de dolor y pérdida.
Años después, la autora inició una relación con el empresario francés Julio Brocard, quien murió en 1990, justo el 26 de julio, el mismo día del cumpleaños de Matute. Por aquella época, estaba inmersa en un proceso depresivo en el que profundizó aún más tras la pérdida de su compañero, una situación que le impedió escribir durante un tiempo hasta que finalmente consiguió regresar a la palestra literaria convirtiéndose en una de las figuras más relevantes del panorama literario en España.
En 1996 publicó una de sus obras cumbres, Olvidado rey Gudú, cuya primera edición se encuentra custodiada en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes desde 2009, una histórica cámara acorazada que antiguamente sirvió de caja fuerte para el Banco Español del Río de la Plata y el Banco Central y que, en la actualidad, atesora importantes legados literarios, artísticos y científicos de la cultura hispanohablante. La dilatada obra y labor literaria de Matute la llevó a convertirse en miembro honorario de la Sociedad Hispánica de América y a ser traducida en 23 idiomas.
Este año contamos pues con una ocasión brillante para acercarnos nuevamente a su obra y descubrir, mediante su lectura, el motivo por el cual Ana María Matute es y seguirá siendo una de la voces referentes de la literatura española de todos los tiempos. Es un buen momento para conocer al rey Gudú.
Josefa Molina




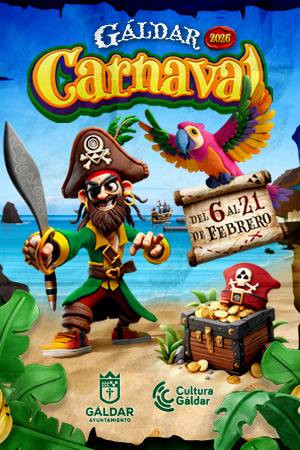



























Javier Estévez | Viernes, 04 de Abril de 2025 a las 23:35:00 horas
¡Olvidado Rey Gudú es maravillosa!
Accede para votar (0) (0) Accede para responder