
Un reciente episodio ocurrido a la salida del IES de Gáldar, nos obliga a reflexionar más allá de los titulares.
Una menor fue atacada y agredida por otras menores, mientras un grupo observaba y algunos incluso jaleaban con frases como “mátala, mátala”.
Aunque los detalles de este caso son profundamente conmovedores e indignantes a partes iguales, lo cierto es que actos como éste no ocurren de la nada.
Ésto no es solo un caso de violencia.
Aquí confluyen muchos actores, muchos factores, muchas creencias. Y, al final, lo que vemos es el reflejo de lo que se ha sembrado (o se ha dejado de sembrar) durante la infancia, y que luego emerge con fuerza durante la pre y la adolescencia.
Esto es, en realidad, la punta del iceberg de problemas mucho más profundos.
Es necesario analizar las dinámicas que subyacen detrás del suceso y saber identificar algunas cuestiones cruciales si queremos abordar el problema de raíz.
Es hora de hacernos preguntas incómodas, pero necesarias:
-
¿Qué estamos haciendo como sociedad para que nuestros hijos validen la violencia como una forma de resolver conflictos?
-
¿Por qué la empatía parece ausente tanto en quienes ejercen la violencia como en quienes la observan sin intervenir?
-
¿Que herramientas estamos dando a nuestros hijos para gestionar celos, frustración, autoridad o rechazo?
Vayamos por partes.
1. La normalización de relaciones tóxicas
El supuesto desencadenante de esta agresión fueron los celos.
Pero detrás de esta excusa (que no motivo) se esconde algo más preocupante: la idea de que el amor, las relaciones o la amistad pueden incluir posesión, rivalidad o violencia.
Estos adolescentes normalizan las dinámicas tóxicas, donde el control o los celos se interpretan como señales de interés o afecto.
Y estas creencias no surgen de la nada; se alimentan de los modelos que observan: en casa, en los medios o en la sociedad en general.
¿Cuál es su modelo de relación? ¿Son sanas las relaciones en su entorno?
2. La falta de herramientas emocionales
La adolescencia es una etapa de grandes cambios emocionales, y muchos de estos jóvenes, llegan a ella sin haber aprendido a identificar siquiera lo que sienten, y mucho menos, a gestionarlo.
La falta de educación emocional desde la infancia deja a los adolescentes sin recursos para expresar sus emociones de forma constructiva.
No saben lidiar con emociones como los celos, la frustración o el rechazo, y ésto se transforma en una bomba en el tiempo que, tarde o temprano, explota.
3. Ausencia de modelos de resolución de conflictos
El uso de la violencia como herramienta para resolver conflictos tampoco surge de la nada.
Es un comportamiento aprendido, o por lo menos normalizado y reforzado desde la infancia como forma de gestionar el desacuerdo o la frustración.
Cuando en sus entornos los desacuerdos se resuelven con gritos, imposiciones o agresiones, internalizan que ésta es una opción válida para imponer su punto de vista o proteger sus intereses.
Los menores que ven que los conflictos a su alrededor se resuelven de forma respetuosa, empática y asertiva, tienen menos probabilidad de recurrir a la violencia o a la imposición en la adolescencia.
4. Los espectadores como parte del problema (y de la solución)
Uno de los aspectos más impactantes del caso es la presencia de un grupo que observaba, muchos de ellos alentando la agresión.
-
¿Por qué no intervinieron? Miedo, indiferencia o una normalización de la violencia podrían ser las respuestas.
-
¿Cómo se perpetúa el daño? Al no intervenir, se valida el acto violento y se refuerzan las dinámicas de poder de quien agrede.
Los espectadores tienen un papel clave.
Desde pequeños, debemos enseñarles que no actuar ante una injusticia también tiene consecuencias y que no posicionarse cuando se está presenciando la violencia, es ponerse a favor de la agresión. Los espectadores deben ser conscientes del poder que tienen. No es necesario exponerse o ponerse en peligro, a veces, basta con no quedarse a observar.
Además, los agresores necesitan de espectadores para reforzar su papel dominante.
Si no hay espectadores, no hay espectáculo.
5. La ausencia de empatía
La falta de empatía es, quizás, el hilo conductor más evidente en este caso. Tanto en quienes agreden como en quienes observan sin intervenir, lo que subyace es una desconexión emocional preocupante: la incapacidad de ponerse en el lugar del otro y reconocer su sufrimiento.
La empatía no es algo que surja espontáneamente; es una habilidad que se cultiva desde la infancia. Niños que no crecen en entornos empáticos tienen más probabilidades de desarrollar comportamientos indiferentes o agresivos.
6. El machismo que todavía pesa
Otro detalle que destaca en este caso es el rol del “macho alfa” que interviene para separar a las chicas, siendo obedecido de forma casi inmediata.
Esta estructura además de perpetuar el machismo, fomenta, una vez más, relaciones desiguales y tóxicas.
¿Qué podemos aprender de este caso?
Lejos de ser un incidente aislado, la agresión en los aledaños del cdentro educativo norteño, es un espejo que refleja las carencias de cómo educamos y criamos a nuestros hijos.
No basta con indignarnos por lo ocurrido; debemos analizar qué estamos sembrando desde la infancia para recoger estos resultados en la adolescencia:
Este caso debe ser una llamada de atención para que, como sociedad, pongamos el foco donde realmente importa: en los primeros años de vida, donde se forma el carácter, los valores y la manera en que los niños entienden y gestionan el mundo que les rodea.
Haridian Suárez
Trabajadora Social y Educadora de Disciplina Positiva (@criarconemocion)




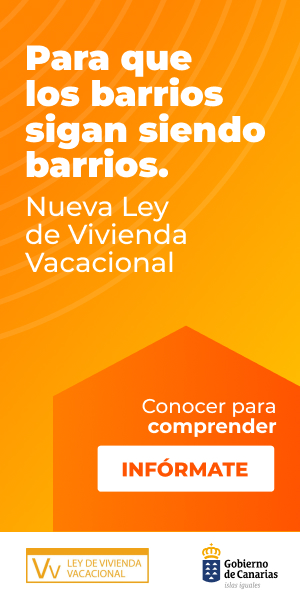











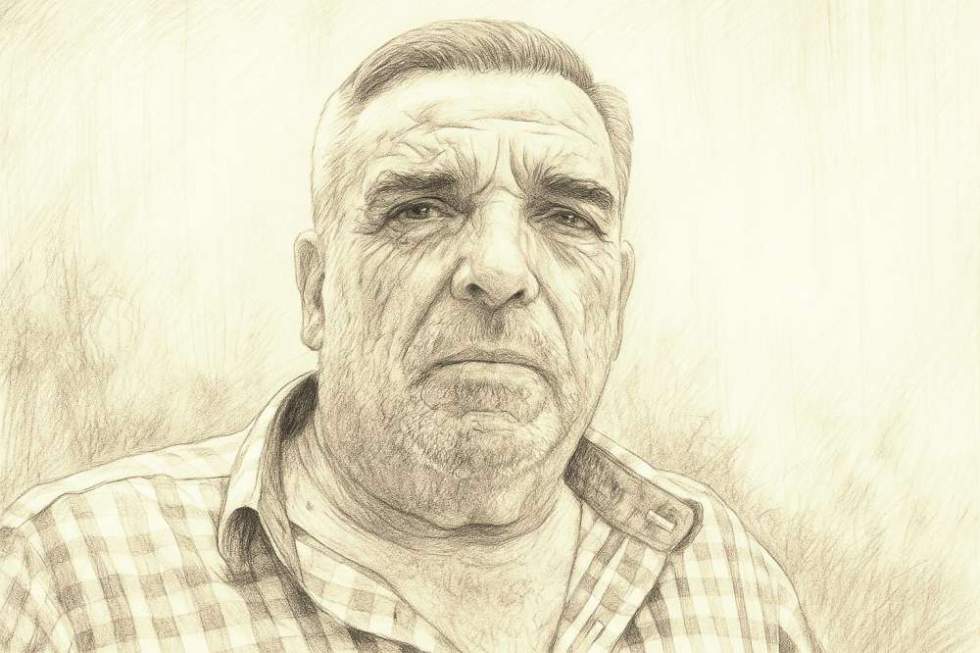



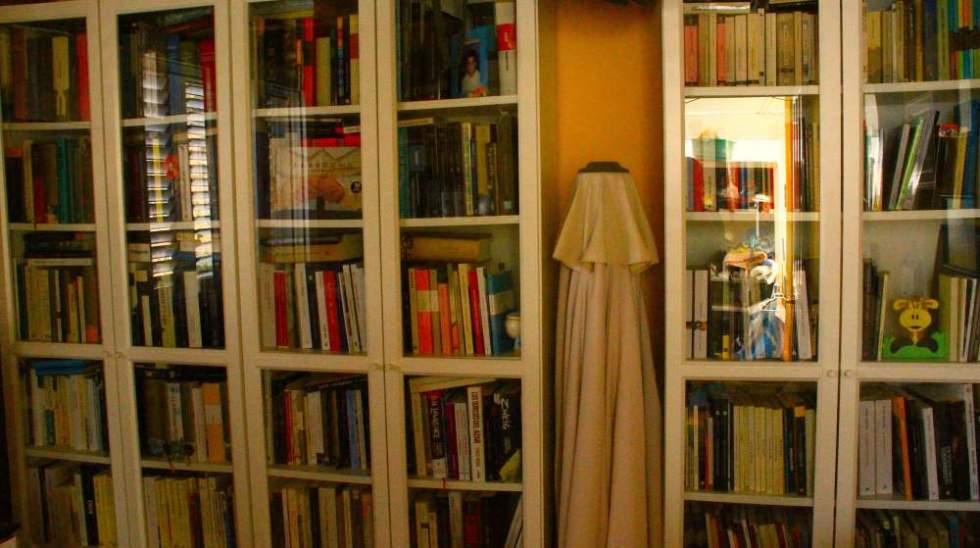









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.4