
Era un día muy frío de diciembre. Mamá llevaba dos días y tres noches de parto, por eso papá tuvo que salir ahora a cazar algún pato migratorio que descansara en el lago cerca de nuestra cabaña. Dijo que tardaría porque la ventisca complicaba todo, pero que, si tenía suerte, traería también un zorro. Su piel, calentita, sería para el bebé, igual que esta que tengo sobre los hombros. Las plumas del pato servirían para rellenar un saco que mamá tiene a medio tejer.
Papá me dejó una misión: cuidar el fuego. “No dejes que se apague”, me dijo con seriedad antes de partir. Aquí, en el bosque, el fuego no es solo luz o calor, es vida. Es lo que nos protege del frío mortal. Pero es una responsabilidad muy grande para un chico de 6 años como yo.
Mamá duerme, exhausta. El bebé está tan callado que casi parece que no está. Todo está en calma, excepto el viento que golpea las paredes de madera como queriendo entrar.
—Voy a echar más leña —me digo en voz baja.
La pila de leña junto a la chimenea está casi vacía. Me pongo la capa y salgo al exterior. El frío me recibe como un abrazo helado, cortándome la piel. Mis mejillas están coloradas, mis dedos rígidos, y tiemblo de pies a cabeza. Pero necesito traer más madera, así que me esfuerzo, aunque el cansancio me pesa como una roca.
Cuando vuelvo, apenas puedo mantener los ojos abiertos. Atizo el fuego y trato de mantenerlo vivo, pero el sueño me vence. Sin darme cuenta, me quedo dormido.
Al despertar, el fuego se ha apagado. El pánico me sacude. La cabaña está helada, mamá sigue dormida, y yo siento el peso de mi fracaso.
Intento encenderlo de nuevo, pero mis manos no responden bien. Es como si el frío se hubiera metido hasta mis huesos. Estoy a punto de llorar cuando un suave ruido me hace levantar la cabeza.
Una figura pequeña, envuelta en una capa blanca, está de pie junto a la chimenea. Su rostro es amable, sus ojos oscuros brillan como estrellas en una noche sin luna. Me observa con ternura y, sin decir una palabra, saca algo de su bolso: un trozo de carbón negro, sencillo, como los que a veces encontramos en la ceniza.
Lo coloca en el hogar y sopla suavemente. Al instante, el carbón comienza a brillar y las llamas vuelven a nacer, bailando con una calidez que llena la cabaña.
—El fuego siempre puede encenderse de nuevo —dice con una voz tan suave que parece un susurro—. A veces, lo más oscuro guarda dentro la luz más brillante.
Me mira un momento más, acaricia mi mejilla fría con su mano cálida y desaparece como una ráfaga de viento.
El calor vuelve, y con él, la calma. No sé si soñé todo, pero el fuego arde, y eso es lo único que importa.
Cuando papá regresa con un pato y un zorro, sonríe al ver la cabaña iluminada. Mamá despierta y me abraza, débil pero contenta. No les cuento sobre la figura mágica, pero cuando veo el fuego, recuerdo que incluso el carbón más humilde puede devolvernos la vida.
Feliz año 2025
Teresa Vera



















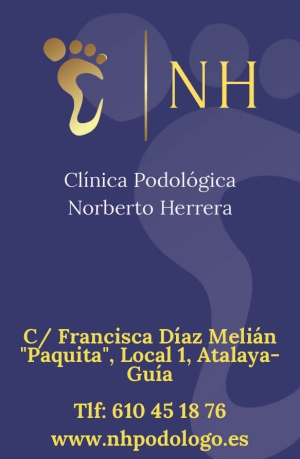

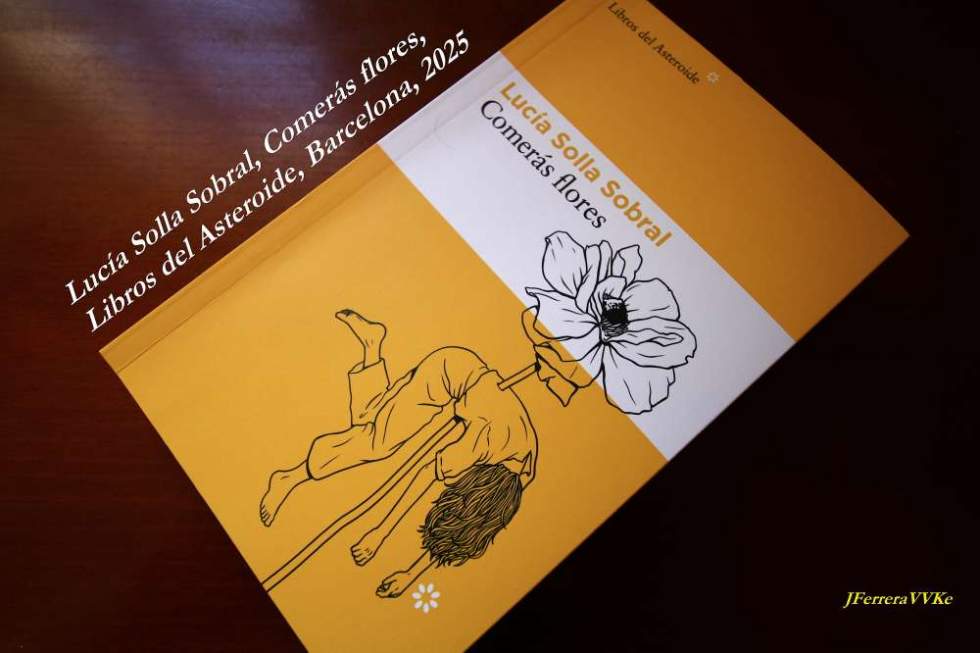










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152