La investigación y las mujeres
![[Img #10531]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2023/3060_josefa-molina04092023.webp) La pasada semana, en el marco de la celebración de una mesa de debate con autoras canarias con motivo de la celebración del Día de las Escritoras, celebrada en la Biblioteca de Gáldar, se planteó en la charla posterior la pregunta sobre por qué las mujeres no publicaban trabajos de investigación tanto como los varones.
La pasada semana, en el marco de la celebración de una mesa de debate con autoras canarias con motivo de la celebración del Día de las Escritoras, celebrada en la Biblioteca de Gáldar, se planteó en la charla posterior la pregunta sobre por qué las mujeres no publicaban trabajos de investigación tanto como los varones.
En ese contexto, se argumentó como posible respuesta, lo ardua que resulta la tarea de dedicar horas y horas diarias, que se convierten en semanas y meses y con frecuencia, en varios años, a realizar el exhaustivo trabajo de búsqueda de información y documentación que toda investigación requiere, sumado a lo complicado que es contar con el tiempo, los recursos y los medios de los que, con asiduidad carecemos, sobre todo si eres mujer y a la labor de investigar, tienes que añadir el cuidado del hogar y de las familias.
Porque si de algo adolece el trabajo de investigación es precisamente de la falta de tiempo y de recursos, ya que la motivación para hacer investigación, existe. De hecho, las universidades se nutren de esa motivación (y obligación) cuyo resultado se concreta en interesantes tesis doctorales y trabajos de final de grado y de máster. Pero es evidente que investigar exige dedicar muchos años de tu vida a un tema específico sobre el que te especializas pero el que, tal vez, carezca de interés para el resto de tus contemporáneos, exceptuando las personas que se muevan en tu mismo entorno profesional o que tengan tus mismos apegos.
En un artículo publicado en esta misma sección el pasado 14 de octubre, hacía referencia al Informe ¿Dónde están las mujeres en el ensayo? elaborado por la asociación Clásicas y Modernas, entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la igualdad en la cultura. En ese estudio, publicado en el año 2020, se constataba que solo un 20% de la producción ensayística en España estaba firmado por mujeres, un dato crucial dado que la investigación y su resultado materializado en el ensayo, se considera como el género literario de máximo grado de intelectualidad.
Este estudio verificaba que del análisis de 852 libros publicados, del total de 879 autorías, 705 correspondían a varones y 174, a mujeres. Además, se analizaba la autoría de un total de 1949 artículos publicados en ocho revistas sobre pensamiento, política, filosofía y crítica de la cultura, obteniendo como resultado que solo el 20% de los mismos habían sido escritos por mujeres.
Desde luego, el resultado es desalentador pero me niego a sucumbir al desánimo. Si algo han hecho las mujeres que se han dedicado a la investigación es a realizar un esfuerzo ingente, muchas veces desconocidos y otras muchas poco valorado, en pos de la recuperación de las mujeres vinculadas a la literatura, que es el campo que me ocupa y sobre el que les quiero hacer referencia en esta columna, pero también a las mujeres que han realizado históricamente una importante labor de recuperación de nuestras referentes en cualquier ámbito de actuación desde la ciencia a la política, pasando por la filosofía, el arte, el deporte, la economía o la historia.
Quizás lo que nos falta es una mayor visibilización de esos trabajos a través de los medios de comunicación y, por supuesto, una mayor implicación de las editoriales y revistas especializadas en la publicación y difusión de esos estudios. A lo que hay que sumar, claro está, la puesta a disposición de dichas investigaciones a los centros educativos para que llegue al alumnado y lo trabaje en las aulas.
Han sido precisamente esas labores de recuperación de las referentes femeninas las que nos han traído hasta el siglo XXI figuras literarias casi olvidadas como Mercedes Pinto, gracias al trabajo e implicación directa de la catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Alicia Llarena; o como la revista Mujeres en la Isla, en cuya recuperación y difusión se han volcado durante los últimos años con tanto ahínco la investigadora María del Carmen Jiménez Reina.
Pero tenemos otros importantes ejemplos de los que haré alusión en esta columna tan solo de algunos por estar centrados en nuestro archipiélago, ya que por fortuna hoy por hoy son bastante más numerosos y basta que indaguemos un poco por internet para encontrar diversos ejemplos.
Estoy haciendo referencia, por ejemplo, al libro ‘Diccionario de escritoras canarias del siglo XX’ y ‘Escritoras canarias del siglo XX’ de la profesora de Literatura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Blanca Hernández; o el libro de la misma autora sobre la poeta y artista plástica Pino Ojeda o sobre la poeta grancanaria, Natalia Sosa, ‘Yo soy Natalia’.
Contamos con otros trabajos más recientes en el tiempo como el de ‘Escritoras canarias del siglo XX. De la Invisibilidad al reconocimiento’ de Yasmina Romero y Alba Sabina, publicado en el año 2019 o los trabajos de investigación realizados por la ya nombrada María del Carmen Jiménez Reina como ‘Mujeres en la cultura’ o ‘Antología de 100 escritoras canarias’ (2020), así como otros diversos que les han seguido.
Como pueden observar, son trabajos impulsados por mujeres para recuperar el legado y la voz de otras mujeres. Se trata de recuperar a nuestras referentes. Se trata de aprender a leer de otra forma, de poner el foco en otros aspectos de la creación fuera del canon imperante.
Se trata, en definitiva, de reescribirnos. O parafraseando a la filósofa de Málaga, María Zambrano, trabajar en des-nacernos para volver a renacer. Un trabajo en el que, insisto, han sido las mujeres sus principales impulsoras.
Como he comentado en diversas ocasiones, la labor de recuperación de las mujeres hubiera sido impensable en otros momentos de la historia de la humanidad simplemente porque la mujer no existía ni era nombrada más allá de su papel de ama de casa y de esposa fiel y sumisa. Eso ha cambiado y lo ha hecho, no me cansaré de recordarlo, gracias a que muchas mujeres que a lo largo de la historia desafiaron el orden patriarcal imperante y enarbolaron la bandera de la igualdad, a veces, poniendo en peligro sus propias vidas.
Por desgracia, en estos mismos momentos en muchas partes del mundo, millones de mujeres siguen jugándose la piel para defender sus derechos. Basta con dirigir la mirada a países de Oriente o de Latinoamérica, donde los derechos de las mujeres han sufrido un retroceso considerable. Por cierto que, como dice el refranero español, “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”.
Y con esto hago referencia a que si algo tenemos meridiniamente claro las mujeres, es que cuando se produce cualquier situación de crisis social o tensión bélica en un territorio, son nuestros derechos los primeros en verse recortados y prohibidos. No hay más que observar a Argentina o a Irán para encontrar dolorosos ejemplos.
De nosotras depende que no se fragüe, como quieren hacer determinados políticos de ultraderecha actuando desde el mismo corazón de nuestra democracia, la política rancia y fascista que revierta los logros en materia de igualdad y de justicia histórica conseguidos en España.
Seguiremos en el camino hacia la igualdad sin dar ni un paso atrás. Desde la literatura como vía de expresión artística y de denuncia pero, sobre todo, desde la acción personal diaria y desde el compromiso constante. Mucho me temo que nos va la vida en ello.
Josefa Molina




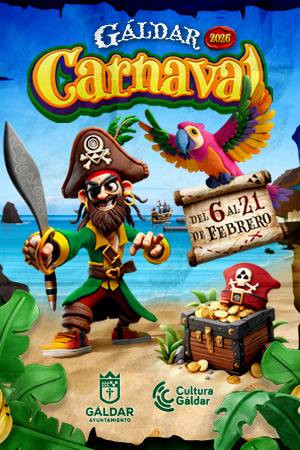

























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.113