 Lina (III). Juan FERRERA GIL
Lina (III). Juan FERRERA GIL“Por aquellos años veinte del siglo pasado, conocimos el renacer de la cultura que florecería aún más en la siguiente década; y cómo después, en los cuarenta, la primera y dura posguerra, todo se vino al traste cuando la Iglesia, con su poder omnímodo, agachó no solo la cabeza, sino que al hincarse de hinojos prestó incontables servicios al Movimiento, al que protegió bajo palio, donde la mujer llegaría a representar el único papel posible: la procreación y, en consecuencia, la continuación de la especie. Y, al mismo tiempo, la encarnación del pecado. Y cuando sobrevenían dificultades en el seno del matrimonio, la resignación; palabra que los curas empleaban con arrebatadora displicencia en aquel tiempo de sacristía y formas y recurrentes procesiones y santos rosarios diarios y velos obligatorios con el fin de poder acceder al Templo de Dios, en el que el susurro de las beatas se confundía entre comentarios hirientes y noveleros. Y donde las confesiones se contaban por colas inmensas: arrodillarse era el signo por antonomasia de la reverencia y del respeto. Y de la sumisión.
Por aquella época, mi madre y yo formábamos un equipo disciplinado y coherente que intentaba abrirse paso en el mundillo comercial y laboral. Y, no se crean, nuestras dificultades tuvimos, sobre todo, al intentar superar las consabidas ideas machistas de aquellos años, pero ¡lo logramos! Cuando la consideración y el respeto se afianzaron, El Almacén Europeo caminaba solo y su singladura se adivinaba en un horizonte mayormente despejado.
Tras la muerte de mi padre llegué a publicar tres libros breves, pero sabrosos: Impresiones de una mujer, en 1922, La Herencia, en 1924, y Mujer, en 1930. No sé si actualmente los pueden encontrar; quizás en El Museo Canario, que siempre ha estado ojo avizor con toda novedad que se precie. El primero trataba un poco de mi vida de manera deslavazada sin perder, creo yo, la línea argumental. Luego vino La Herencia, donde el machismo trasnochado empezaría a cuestionarse. Y, por último, Mujer, que supuso como una continuación del primero: acaso los tres solo sean uno: dicen que los escritores siempre reescribimos uno solo. No lo sé, pero me ayudó a vivir.
Hasta que las costumbres comenzaron a cambiar y cómo Manuel Cristóbal, el mayor de mis hijos, se puso al frente del negocio en 1936, con apenas veintiún años, y, aunque disminuyó sus ventas y su presencia comercial por la consabida competencia y circunstancias del momento, supo aguantar aquel vendaval guerrero. Para cuando dejamos completamente en sus manos la dirección del negocio, allá por 1949, mi madre contaba ya con más de ochenta años y yo, que me acercaba inevitablemente a la sesentena, deseábamos un cambio. Con la certeza de tres libros publicados, mi consideración literaria comenzaba a tenerse en cuenta en los años republicanos, hasta que el olvido se impuso y hubo que construir todo de nuevo, con apreciaciones de subordinación y de ordenanzas militares. Cuando comprendí que vivíamos dentro de un cuartel, mi madre enfermó y en apenas medio año tardó en reencontrarse con el hombre, treinta años después, que la había hecho feliz: “al final, no me va a reconocer porque soy una vieja”, nos decía tras los visillos de la ventana de su habitación, donde la calle se había convertido en la única rendija vital que se abría en su estrecha mirada: sabía que le quedaba poco tiempo y, aun así, hacía lo imposible por ocultar su dependencia, que cada vez se verificaba en progresivo crecimiento: solo el día de Santa Lucía tenía verdadero sentido para ella: le agradecía que le hubiera otorgado visión hasta el último momento: “es que cerrar los ojos y no ver a mi hija ni a mis nietos sería una auténtica locura; ni siquiera lo puedo imaginar.”
Mi madre nos abandonó en el inicio mismo de la década de los cincuenta, treinta años después de que lo hiciera mi padre y recibiéramos, a su vez, la herencia de su trabajo y de su sueño. El hecho de que mi padre nos dejara con solo sesenta años fue un duro palo que mi madre y yo logramos soportar como pudimos: tampoco se crean que fuimos excepcionales. Bien es verdad que mis cuatro hijos eran pequeños entonces, y eso creo que ayudó muchísimo a sobrellevar la pena y la angustia por la repentina desaparición: ya se sabe que la novedad continua en que viven los niños, en su recurrente descubrir, es algo que endulza la existencia de los mayores, aunque no nos demos cuenta. Sí sé que los cuatro daban mucha guerra, pero mi madre nunca admitió dificultad alguna: así era la vida, así se había presentado y no quedaba otra que tirar para adelante.
Y tengo que señalar, y corroborar, para que no haya interpretaciones erróneas o interesadas, una vez más, que mi marido, Cristóbal del Rosario González del Carril, fue un auténtico espaldarazo en nuestras iniciativas comerciales y nos ayudó a aguantar no solo la pena, sino todo lo que se ponía en marcha, y fue tan cuestionado, en aquella década recién comenzada década de 1920. Cuestionado él y nosotras, aunque los cambios tardaron en asimilarse. Para cuando pensamos que entrábamos en la normalidad, estalló la guerra. El cuarto libro que publiqué, en 1955, me costó mucho más que los demás, no solo por la censura reinante, que imponía lo suyo, sino porque la Nueva España surgida de aquel Alzamiento pesaba y mandaba muchísimo: la mujer debía permanecer en casa y con la pata quebrada; así que yo debía ser una especie de incordio por querer dármela de escritora y empeñarme en publicar. Y no me quedó más remedio que recurrir al humor, aparentemente intrascendente, con el fin de sortear las trabas administrativas, que proliferaban en el Renovado Régimen. Pero mi empeño y constancia al final dieron sus frutos y el último libro, que titulé como el primero, pareció ofrecer una nueva perspectiva desde la insinuada risa y las cuestiones cotidianas, por otro lado, preferidas por la nueva sociedad. Mi marido también aguantó lo suyo: se le llegó a ver como un verdadero calzonazos al que yo manejaba a mi antojo; y durante un largo tiempo así fue tratado. Pero él se reía de todo eso: le traía al pairo lo que pensaran los demás. Realmente, un valiente en toda regla.
Ahora ha venido un joven universitario que quiere saber y pretende leer los libros que escribí. No sé por qué ese interés. Dice que está elaborando un trabajo sobre mujeres artistas y con inquietudes; creo que pertenece a la Universidad. En fin, que no sé si yo estoy ya para esos trotes. Lo cierto es que no me apetece echar hilo a la cometa de la memoria y volver a vivir aquellos tiempos. Creo que le voy a decir que yo no soy esa que él se imagina (parece una canción), más que nada para no remover aquellas circunstancias. Pero al mismo tiempo creo que le voy a contar la verdad: que viví mi tiempo y le saqué el jugo necesario. Así que me apiadaré de él y le daré la información que me pida. Ahora que yo también soy viuda, solo me queda la palabra en el recuerdo de aquellos días que marcaron mi existencia en la vida de los otros.
Hoy he vuelto a escuchar el camión y las cajas deslizándose en la calle silenciosa: es viernes por la mañana y el nuevo Muchacho del Agua ha regresado para dejar constancia de que es otro, aunque igual de amable que el primero que conocí: los tiempos son muy diferentes, pero algunas costumbres permanecen. Así, medio escondida tras la ventana de mi habitación, cierro los ojos. Y la imaginación vuela. Pero ya no tengo marido al que contarle mis cuitas. Y los hijos siempre han sido otra cosa. Otro tiempo.”


















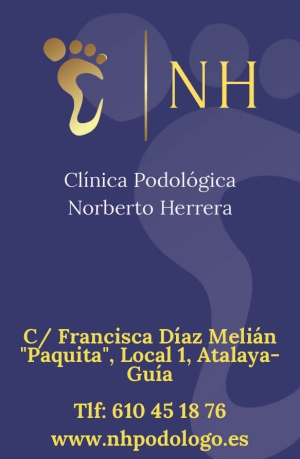
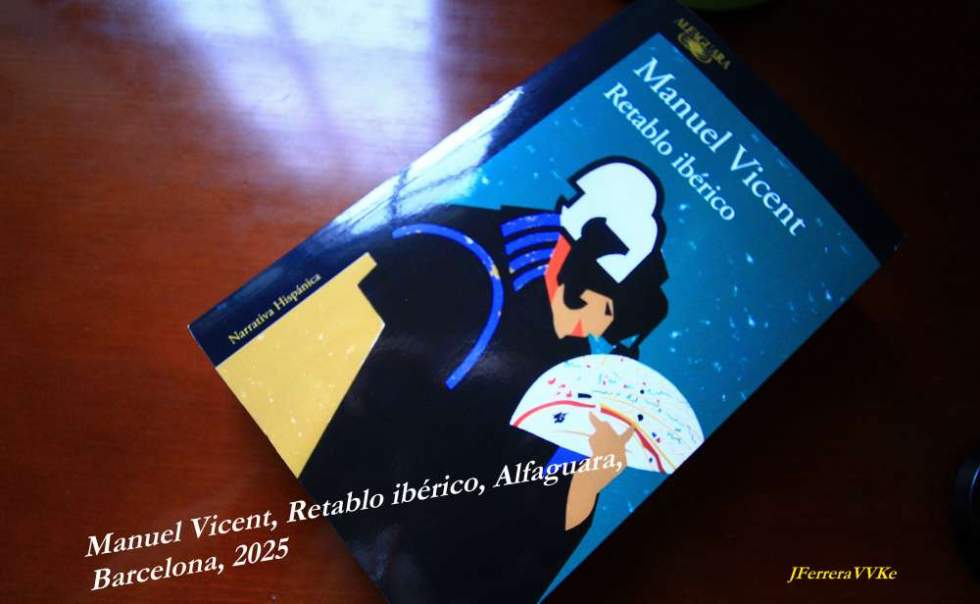



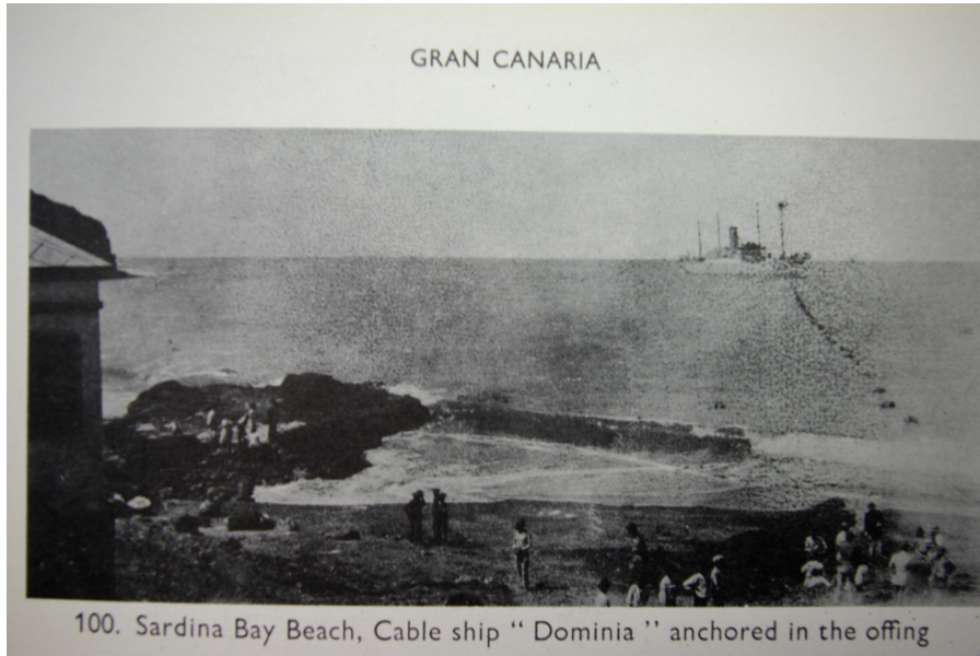






Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.6