 Verónica Bolaños Herazo
Verónica Bolaños Herazo
I
Eran las siete de la mañana y aún no se había despertado Leonor. En la casa estábamos acostumbrados a vivir en un silencio agonizante. Vivíamos mi hermana, mi marido y yo. Ella era la primera en levantarse, cuando lo hacía, yo en ese momento era consciente del nuevo día. Me quedaba retozando en mi vieja cama, la que heredé de mis padres, y que cada dos años volvía a pintar de color marrón. Mi marido a veces se incomodaba con mi obstinado deseo, me decía: «Cecilia, la cama está perfecta, no veo la necesidad de pintarla». Le clavaba mis grandes ojos en los suyos, entonces, él callaba, extendía la mano y yo le decía: «Espera y te doy dinero». Caminaba despacio hasta el cuarto, apoyada en el viejo palo de la escoba que me servía de bastón, nunca me planteé comprar uno. Me apoyaba de las mecedoras que hay en la sala, de la butaca verde plátano que era de mi madre, de las paredes y cuando entraba al cuarto sacaba de mi escondite las llaves del escaparate. Mi esposo se quedaba en la sala mirando a la calle, girando en torno de sí, mientras yo sacaba unos billetes que tenía por costumbre esconderlos en las páginas de mis antiguos libros de enseñanza de primaría. Libros amarillentos, con algunas páginas despegadas, libros de los que alguna vez me salió una cucaracha y que yo aplastaba con la yema de mis dedos regordetes. Saqué dos billetes de 20.000 pesos para la pintura y el barniz. Volví a cerrar el escaparate. Miraba hacia los rincones para percatarme que nadie me viera donde escondía las llaves. Salía del cuarto sofocada, con la dificultad de desandar el mismo trayecto del cuarto a la sala.
«Aquí tienes la plata, que no se te olvide el barniz, acuérdate que la vez anterior lo olvidaste», él mantenía la mano extendida. «No se me olvidará», me dijo sin mucha convicción, solo para que no lo regañara.
El colchón era el mismo, duro, como una explanada de piedras. Cada año, para la época de diciembre mandaba a buscar a Macario, mi primo. Él y mi marido sacaban el jergón al patio. Mi primo le daba golpes con una especie de manduco, para desempolvarlo, luego, lo rellenaba con espuma, o retazos de tela que me daba mi hermana Leonor, por último, lo cosía.
A mi hermana Leonor, sin embargo, no le gustaba que le pintaran su cama de hierro, era un catre individual, que perteneció a nuestra abuela. Cuando ella tenía suficientes ahorros para comprar un colchón, íbamos a los comercios que hay en la plaza. Mi marido regresaba con el colchón en la cabeza y nosotras caminando deprisa.
El colchón antiguo de mi hermana no se tiraba, en alguna ocasión se le regaló uno a Macario porque el pobre dormía en una estera en el suelo. Y los otros, están de pie, recostados a la pared en el cuarto de los cachivaches, donde conservamos las camas de nuestros muertos, la ropa, los zapatos, las ollas rotas, los calderos ennegrecidos, las bacinillas amontonadas en un rincón, las jaulas de los pájaros que se fueron abrumados por el silencio sepulcral de nuestro hogar.
Un día mi hermana y yo caímos en cuenta que cada vez que moría alguien, las palomas y pájaros iban desapareciendo, como si partieran con nuestros muertos. Entonces, descolgábamos las jaulas, y las volvíamos a colgar en los clavos oxidados que hay en las paredes del cuarto de los cachivaches. Los colchones yacían polvorientos, húmedos, manchados y apilados con los otros colchones de nuestros padres y hermanas fallecidas.
Leonor era feliz cuando estrenaba colchón, le hacía un protector de huele con su máquina de coser de pedal, Singer. Las sábanas las lavaba y extendía en los alambres del patio. Cuando estaban secas las sacudía y las palomas se asustaban, se chocaban en el aire sofocante y evaporado, las alisaba con sus delgadas manos y luego las volvía a desarrugar con la plancha de carbón de la bisabuela, La tuerta, así la llamaban porque le faltaba un ojo. Dicen las malas lenguas, nunca fue confirmado por nadie de la familia, que un ratón se le comió un ojo mientras hacía la siesta en la hamaca del patio. Era una mujer desconfiada, huraña, y nunca creía en la buena intención de la gente, siempre sostuvo que todo el mundo es malo hasta que no demuestren lo contrario. Mi hermana Leonor heredó su carácter. No se fiaba de los hombres, de las mujeres menos, decía que son retorcidas, y que ninguna se alegra del bien de nadie.
Yo sabía en qué momento Leonor se había levantado porque escuchaba cuando ponía los pies en las chancletas, después caminaba parsimoniosamente arrastrándolos, encendía el interruptor de la luz, su tos era lejana, sin fuerza, del más allá, oía cuando abría la puerta trasera de la habitación y salía al patio. El aire que se filtraba por la puerta llegaba hasta mis pies, yo dormía en la habitación de al lado, que se comunicaba con la de ella a través de una cortina florida. Advertía cuando sacaba la bacinilla debajo de su cama, para vaciarla en el retrete, escuchaba cuando barría el patio, con su tos aún más borrosa. Conocía cada paso que daba, eran los mismos, sin alterar el orden, su orden ceremonioso, precavido, tenía cuidado de no perturbar la paz de la casa, tenía cuidado de no romper el silencio, ese silencio del que estaban impregnados cada uno de los objetos que adornaban las paredes. Tenía cuidado de no hacer el más minúsculo ruido para no asustarme. En una ocasión se le rompió el asa del balde metálico, y gritó, y después grité yo: «¡¿Qué pasa Leonor?!», y ella dijo que no pasaba nada solo que el maldito balde se estaba desmontando.
Tardé en recuperarme del susto, me tomé una pastilla para la presión, ella pasó por mi lado, cabizbaja, con el rostro enrojecido. Se sentó en la mecedora y me miraba cómo respiraba con dificultad, ella apretaba los labios, se mordía las uñas, y yo continuaba respirando por la boca, con los ojos espantados, lagrimosos, mirando a los lados, como buscando algo.
Cuando grité los perros ladraron, las palomas se sublevaron, y ella mandó a callar a los perros, y espantó con la escoba a las gallinas que revoloteaban a su alrededor. Desde ese día, si le ocurría algo se tragaba los sustos, para no inquietarme mientras yo estuviera acostada.
Cuando tenía plena certeza de que se había levantado, me sentía tranquila, y continuaba durmiendo, visualizando cada paso y movimiento de ella dentro de la casa y el patio. Intuía en qué momento dejaba de barrer, cuándo colgaba la ropa en los alambres, cuándo descolgaba el manojo de llaves, oía cuando abría la puerta de la cocina, cuando meneaba las ollas para sacar la ollita pequeña del café, sentía sus pasos cuando se dirigía hacia la alberca para llenar el cazo, escuchaba cuando cerraba el grifo y regresaba a la cocina y ponía la ollita en el fogón, cuando rastrillaba la cabeza del fósforo en la caja, podía imaginar cómo apartaba rápidamente la mano del fuego para no quemarse, podía sentir las cucharadas de café que arrojaba en la ollita cuando el agua ardía. El olor del café me relajaba, me recordaba, que sí, que estábamos vivas, juntas, como siempre, dentro de la casa que nos vio nacer, donde fuimos despidiendo a cada una de nuestras hermanas, recordándolas, hablando de ellas, evitando hacer cosas que no las fueran a incomodar, como si estuvieran vivas, no era extraño en nosotras decir: «Voy a coger el paraguas de Idalia porque hace mucho sol, pero volveré a ponerlo como ella lo dejó, no sea que se vaya a molestar conmigo, usaré la licuadora para hacer el jugo de guayaba, pero volveré a meterla en la caja, no sea que se vaya a enfadar Noris. Ten cuidado mientras le quitas el polvo a los perfumes de mamá, no sea que los vayas a romper, no toques ese cofre que Alicia es muy reservada con sus cosas, ten cuidado, no vayas a romper los platos de mi abuela que tanto le gustaban, cuidado con los floreros que Idalia se molestará si los cambias de lugar».
Leonor asiduamente entraba al cuarto de los cachivaches a ordenar los escaparates donde estaban guardadas las ropas, sacaba algunas blusas y las ponía a orear al sol, para que no cogieran olor a guardado, después, por la tarde las devolvía al escaparate correspondiente, y metía unas ramitas de toronjil, o jazmín, para que emanaran un olor fresco. También sacaba los zapatos y los ponía encima de la alberca o el aljibe, los desempolvaba y si había betún los embetunaba y volvía a guardar.
Una tarde, se percató que unos zapatos negros de Idalia estaban despegados, y reunimos el dinero para llevarlos al zapatero, el viernes siguiente cuando Leonor los fue a buscar, el hombre le preguntó si eran de ella, y Leonor le respondió que eran de su hermana, la que había fallecido hacía 15 años, el zapatero movió la cabeza, incrédulo, me contó Leonor.
Esa mañana como no había escuchado a Leonor, me levanté. El clamor de los vendedores me despertó, no sabía qué hora era, grité: «¡Leonor, Leonor, Leonor!».
Leonor no despertó…
II
La gente pasa de largo y no me saluda, miran hacia otro lado, otean el suelo, aceleran el paso como si estuvieran destinados a perder el último bus con destino a la Ciudad Heroica, creen que pasan desapercibidos, enfundados en el tapabocas que les cubre nariz y boca. Mi prima Mabel que siempre llegaba a saludar y traer chismes de última hora también miró de reojo a la casa.
Tengo la puerta abierta, estoy en el centro de esta sala mirando fijamente hacia la calle pedregosa, polvorienta, el sol calienta las piedras muertas como calienta las bóvedas del cementerio, y la bóveda de mi hermana recién hospedada en ese camposanto apretado, pestilente, por donde no se puede transitar, los cráneos ruedan como bolas de billar por los recovecos llenos de basura, hay difuntos exhumados en bolsas de plástico, flores y tallos secos decorando montones de escombros meados y cagados por humanos y animales.
Los goleros vigilan el lugar, no permiten que su espacio sea profanado por curiosos, se sienten amenazados con el gentío que entra llorando y lamentándose de la desgracia, de la partida inútil y a destiempo de sus seres queridos. Ellos solo aceptan la presencia perpetua del sepulturero y la vendedora de flores, que permanecen en la entrada del cementerio, sentados, esperando la llegada de nuevos difuntos.
La semana pasada cuando llegamos con mi hermana, fueron ellos quienes ayudaron a mi marido y a Macario a entrar el féretro. Yo me senté en la silla que dejó libre el sepulturero, no pude entrar, las piernas no me responden lo suficiente para aventurarme en ese laberinto colorido, maloliente, me hubiera gustado, solo Dios lo sabe, y mi hermana. Seguro se habrá lamentado dentro de su ataúd, me la imaginé llorando, asustada, temblando, me la imaginé tocando las puertas de su sarcófago y llamándome, a gritos, pidiéndome que la ayudara, que no la dejara sola con esos desconocidos, así la intuí, sufrí pensando que ella volvería a morir dentro del mismo ataúd, pero esta vez de miedo. Moriría cada noche de miedo al verse encerrada, sintiendo el olor fresco del cemento que tapaba el hueco de su bóveda estrecha, fría y limpia.
Mi marido me dijo que antes de meter el féretro, él barrió las piedras y sacó las telarañas que yacían al fondo de la cripta, de su nuevo lugar donde descansaría para siempre. Convencido de lo que debía de hacer, les dijo a los ayudantes: «Un momento, voy a limpiar, esperen unos minutos». Antes, había visto una escoba, una pala, bolsas de cemento en un cuartito sin puertas en la entrada del camposanto. Se sacudió la camisa, se ajustó las sandalias, se secó con el dorso de la mano el sudor de la frente y caminó encima de las bóvedas con flores marchitas, llenas de polvo, con huellas de pisadas recientes, hasta llegar al cuartito y coger la escoba.
Me vio sentada, como me había dejado, en la misma posición, imperturbable, mirándome las piernas, con los ojos exaltados, rojos, con el tapabocas de tela que me había hecho Leonor, conteniendo el llanto en la garganta, sin esperar a nadie, porque nadie sabía de su muerte, no quise, no quise papeles mortuorios con su nombre en grande y en negrita, anunciando su fallecimiento, para qué…
Intenté hasta el último momento protegerla, ella no merecía la indiferencia, el desprecio, quise evitar a toda costa que sintiera el rechazo, el rechazo que sienten los apestados por la vida, no, no se merecía escuchar habladurías y chismes acerca de su muerte. Lo más digno para ella era irse así, tranquila. Estábamos los que teníamos que estar.
Cuando mi marido y Macario regresaron, me ayudaron a levantarme, el cuerpo me pesaba, se hizo más pesado por el llanto y el dolor contenido en las vísceras, en el alma. Una ráfaga de recuerdos me sobrecogió de imprevisto, habían sido ochenta años unidas, compartiendo la misma casa, desde nuestra infancia hasta la senilidad.
El teléfono permanece en silencio. Los pájaros llevan días dejando la comida en sus recipientes, con el alpiste intacto y el bebedero rebosando de agua, la perra se la pasa echada en el suelo debajo de la mesa del comedor, la ropa colgada en los alambres se mueve con el aire caliente, el patio ha empezado a llenarse de pequeñas hojas verdes, los platos están todavía secándose al sol, el mantel rojo de la mesa del patio lo veo inapropiado, cuando pueda lo cambiaré por uno beige, de tela, sin flores. Las ollas blancas de peltre con agua de beber están tapadas, como ella las dejó la última noche.
Ayer abrí su escaparate, con mucho respeto, sus blusas blancas y azules están colgadas junto con las faldas. En unas cajas de zapatos encontré unos monederos pequeños de tela que ella hizo en su máquina de coser. Dentro de ellos había papelitos doblados con sus datos: «Leonor del Socorro, cédula de ciudadanía número 30.777…, teléfono 605…, vivo en la calle del Coco, muy cerca de la iglesia». No me sorprendió porque ella en los cuadernos donde encontraba una hoja en blanco escribía su nombre, decía que le daría mucha pena ir al médico y no recordar sus datos, y siempre se ponía un pañal, porque temía no poder controlar las ganas de orinar. Leí todos los papelitos y volví a doblarlos y meterlos en los monederos. Encontré unas chancletas doradas que le compré hace años en Cartagena, álbumes de fotos de nuestros padres, fotografías de nuestra primera comunión, fotografías de Norma cuando era chiquita (la hermana que se nos murió con 1 año), libretas con nuestros nombres, año en que nacimos, año del fallecimiento y la forma de la nariz de cada una de nosotras (cóncava, chata, respingada, ancha, carnosa), y si padecimos alguna enfermedad crónica.
Busco su olor, está extraviado, como yo, en esta casa muda, donde no pasa el tiempo, miro el reloj, espero a que sea la hora de almorzar, para luego irme a mi cuarto. Veo la novela, la que a ella le gustaba. Su televisor está en la sala, es nuevo, está tapado como a ella le gustaba dejarlo después de apagarlo y desenchufarlo.
La gente pasa, algunos me dicen adiós con la mano, no se atreven a llegar, tienen miedo a contagiarse. Ayer mi marido vino de la plaza enfadado porque todo el mundo le pregunta, de qué murió, si era verdad que se había contagiado, como si fuera una falta o una vergüenza haber estado infectado, como si hubiera cometido un pecado, ¡doble moral es lo que hay en este pueblo miserable, que se derrite de calor, polvo e indiferencia!
Calixto tampoco ha aparecido por aquí, todos los días venía a sentarse en el patio y a pedir un vaso de agua. Se habrá ido a vender los números de la lotería a otro pueblo igual de miserable como este. No hay peor virus que la indiferencia y el chisme, doble moral es lo que abunda en este terruño.
El teléfono sigue en silencio, me pregunto si se pueden contagiar con una llamada, ¡doble moral! Salen de la iglesia limpios de pecados y contagiados de indiferencia.
Ayer pasaba un entierro, algunos se apoyaron a las rejas de mi casa, luego vi cómo se desinfectaban las manos, y poco a poco se acomodaron en la acera de enfrente. Una mujer le pegó a un niño, por tocar la reja, escuché cuando le advirtió: «Ten cuidado, no toques la reja, ahí…», el niño torpemente se apoyó, le pegaron en las manos, su llanto se unió al llanto de los que lloraban al difunto, no sé quién es el muerto, ni de qué murió.
Detrás del entierro había un bus colorido, vi a la gente que se asomaba por las ventanas con tapabocas negros, miraban y señalaban mi casa. El bus se detuvo y el conductor me miró, y cerró las hojas de cristal de su ventanilla.
A la indiferencia y desprecio uno se acostumbra. «Qué se va a hacer, hay que continuar, la vida sigue, hasta que Dios quiera», es lo que pienso. Mi hermana no está, la gente no se atreve a venir a la casa, tenemos que morir, todos vamos a morir tarde o temprano de un virus o tal vez, de la maldita indiferencia.
Al colchón de mi hermana le prendimos fuego en el patio, con las almohadas, las sábanas y los trapos de la cocina…
Verónica Bolaños Herazo


















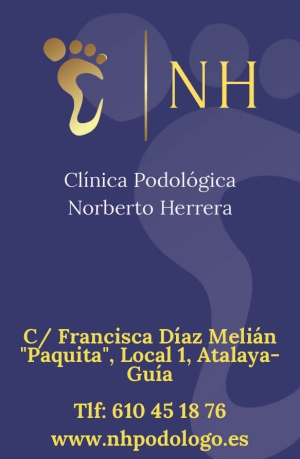












Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.188