
Por cuestiones profesionales y vueltas de la vida (y como profesional del trabajo social), he trabajado en varias ocasiones con menores que cumplen medidas judiciales por alguna razón.
La vida me ha vuelto a poner esta realidad en mi camino. En este caso, menores que cumplen una medida judicial por violencia filo-parental.
Si lo vemos desde la perspectiva más simplista, podríamos definirlo como “hijos que agreden a sus padres” o “jóvenes con problemas para gestionar conflictos, límites y afectos de manera saludable”.
Pero la violencia filo-parental es un fenómeno creciente y muy complejo que merece profundizar en las raíces de esta problemática:
-
Según datos del Gobierno de Canarias, la comunidad autónoma ha experimentado un aumento en los casos de violencia filo-parental en la última década. En 2022, se reportaron alrededor de 300 denuncias por este tipo de violencia, lo que representa un aumento respecto a años anteriores.
-
Programas de intervención: En respuesta al incremento de casos, Canarias ha implementado programas específicos de intervención, como el Programa de Intervención Familiar con Menores en Conflicto Filo-parental (PIF), que trabaja con toda la familia para abordar la raíz del problema.
-
Perfil de los agresores: Similar al resto de España, el perfil del menor agresor en Canarias es predominantemente masculino y adolescente (entre los 14 y los 18 años) , aunque también se han reportado casos en menores de 14 años. También se ha observado un aumento en las agresiones cometidas por chicas, aunque en menor proporción.
-
Importancia del entorno: Se estima que en más del 60% de los casos, la violencia filo-parental se da en familias donde existen problemas previos, como problemas económicos, fragmentación familiar, falta de límites claros, y en algunos casos, antecedentes de violencia intrafamiliar.
-
Factores de riesgo: Entre los factores que contribuyen a la violencia filo-parental se encuentran la sobreprotección, la falta de límites, la ausencia de autoridad, y en algunos casos, trastornos de conducta o consumo de sustancias.
Y así, a medida que profundizamos, emerge la realidad: estos menores, que terminan bajo medidas judiciales, son, en muchos casos, víctimas de su contexto y de una parentalidad deficiente, donde los menores conviven con límites difusos o inexistentes, donde la comunicación está llena de gritos y reproches y donde las carencias emocionales eran la norma.
Estos jóvenes, en muchos casos, no son más que el reflejo de una acumulación de frustraciones y resentimientos que, con el tiempo, estallan de manera violenta.
La falta de habilidades parentales adecuadas, la incapacidad de los padres para manejar sus propias emociones, y una tendencia a delegar la responsabilidad del conflicto únicamente en los hijos, crean un caldo de cultivo perfecto para este tipo de violencia.
Por supuesto, las medidas judiciales que se imponen a estos menores son, claramente, necesarias para garantizar su seguridad y la de sus familias. Pero no se puede exigir exclusivamente a los menores, que, con 14 años (y sin ningún tipo de referente positivo y de habilidades para gestionar conflictos de forma adecuada) sean quienes provoquen el cambio en un entorno disfuncional que alimenta el conflicto.
Los programas de reeducación, trabajan para enseñar a estos jóvenes a gestionar su ira, a desarrollar habilidades sociales de comunicación y a establecer relaciones más saludables. Es decir, hacen lo que deberían haber hecho sus padres.
Se intenta resarcir las consecuencias de una parentalidad fallida, en la que, en medio del dolor y la confusión, estos chicos deben aprender a autorregularse emocionalmente, a enfrentarse a sus propias fallas y a contribuir activamente a la reconstrucción de la relación con sus progenitores.
Estos programas son integrales, sí; y reconocen la necesidad de intervenir con las familias. Pero el enfoque es de voluntariedad por parte de los progenitores; como si esta situación no fuera consecuencia, en la mayoría de las ocasiones, de una nefasta parentalidad. No se les exige que aprendan, que participen en programas de parentalidad positiva y que se reeduquen para transformar las dinámicas familiares.
Es crucial que el sistema judicial y social apunte a una intervención integral, que no solo trabaje en la reeducación de los menores, sino también en la transformación de las prácticas parentales.
Para romper el ciclo de violencia y construir un futuro mas sano para todos los miembros de la familia, es esencial reconocer a todas las partes como parte del problema (y por tanto, de la solución). Porque no se trata de castigar comportamientos, sino de proporcionar a todas las partes las herramientas necesarias para sanar, reconstruir relaciones rotas y caminar hacia una parentalidad positiva.
Por eso, es fundamental promover una parentalidad consciente y respetuosa desde la primera infancia.
Los padres deben contar con las herramientas adecuadas para establecer límites claros, fomentar la comunicación abierta y manejar las emociones de manera constructiva.
Solo a través de una crianza basada en el respeto mutuo y la educación emocional, se podrá prevenir la aparición de conflictos graves en el futuro y asegurar que nuestros hijos crezcan en un entorno que favorezca el desarrollo integral y el bienestar emocional de toda la familia.
Harídian Suárez Vega
Trabajadora Social y Educadora de Disciplina Positiva
(@criarconemocion)




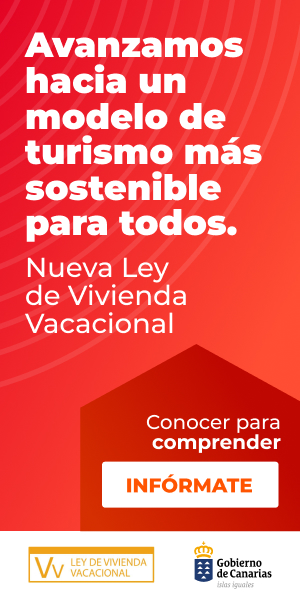











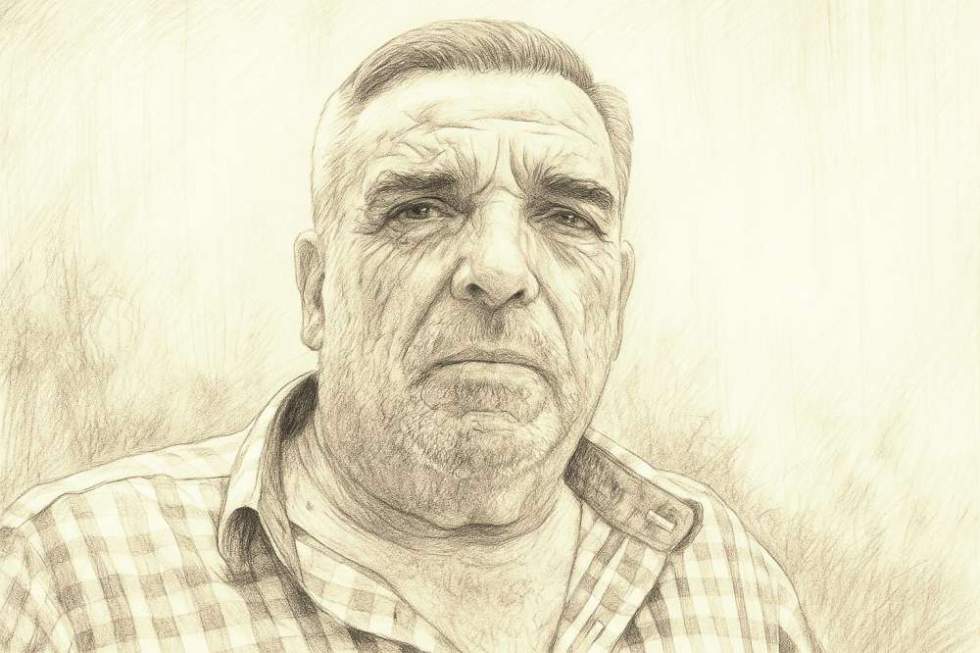



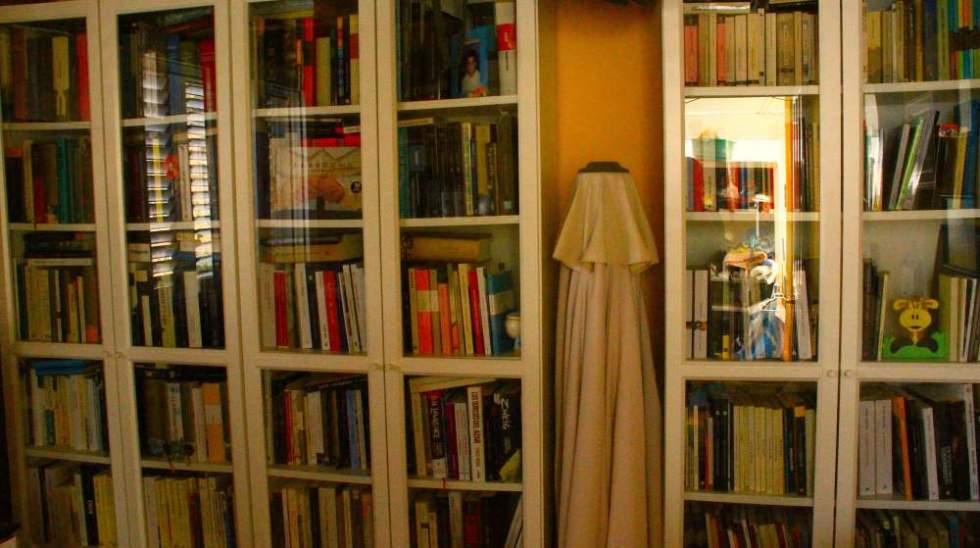









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.4