 Manuel de León
Manuel de LeónHace mucho tiempo, en el pueblo de Tacayén, sus habitantes recordaban con nostalgia el bosque que durante muchos años cubrió la sabana.
El suelo permanecía seco, agrietado y triste. La tierra gritaba sedienta, implorando ser salvada del fuego.
Los niños en su inocencia y ganas de ayudar, se reunían en una colina, donde alguna vez existió mucho pasto verde, y ahí, vaciaban sus vejigas. Estaban convencidos que así calmarían la sed de la tierra agonizante.
Los ancianos miraban hacia las montañas áridas, esperanzados en que muy pronto los macilentos labradores, mineros y albañiles, con sus herramientas desgastadas y oxidadas de tanto excavar, hallaran por fin una pequeña reserva de agua, no importa que estuviera contaminada por los desechos químicos que navegaron por años.
Tacayén fue un pueblo próspero y verde. La tierra era fértil, generosa y llena de vida. Las semillas germinaban rápidamente y los animales se desplazaban por las anchas calles polvorientas; saciados, fuertes.
Resulta que todos los habitantes de Tacayén fueron muriendo. Caían al suelo como rocas pesadas; secos, con las pieles chamuscadas y las bocas abiertas. Ninguno quedó vivo.
La tierra lloró desconsolada, pero el cielo con una sonrisa le susurró: «No llores. Por fin ya no queda ninguno».
Las nubes grises, gordas y gigantes, junto a los vientos fríos que revolotean con locura, iniciaron una revolución de explosiones, de estallidos de luces violentas, y las abundantes gotas de lluvia enloquecidas, bañaron a la tierra en verano.


















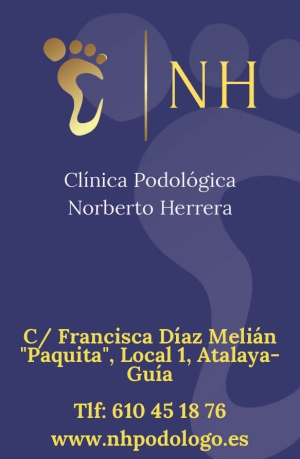












Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.188