Reivindicando a las poetas fuera del canon
![[Img #10531]](https://infonortedigital.com/upload/images/09_2023/3060_josefa-molina04092023.webp) La semana pasada tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de Alicante a la cuarta edición del Congreso Internacional 'Creadoras en la Educación Literaria e Intercultural' (CICELI), que este año tenía como temática "Las poetas y el canon".
La semana pasada tuve la oportunidad de asistir en la ciudad de Alicante a la cuarta edición del Congreso Internacional 'Creadoras en la Educación Literaria e Intercultural' (CICELI), que este año tenía como temática "Las poetas y el canon".
El Congreso, organizado por la Universidad alicantina, contó con la participación de casi un centenar de ponentes entre profesoras e investigadoras de diversas universidades tanto españolas como europeas y latinoamericanas.
Durante las diferentes ponencias y charlas se pusieron sobre la mesa varias cuestiones fundamentales que paso a reseñar: primero, la existencia de una gran cantidad de poetas, tanto españolas como europeas y latinoamericanas, cuya obra y producción literaria han sido directamente olvidadas, obviadas e invisibilizadas por la crítica y los poetas varones de su época; segundo, que esa no-presencia ha hecho que su obra poética no sea conocida ni estudiada haciendo que permanezca no solo fuera de las órbitas de la investigación literaria sino ajena al público lector; tercero, que este no estudio ha llegado hasta la actualidad y que solo gracias a la labor de recuperación impulsada por otras escritoras, editoriales dirigidas por mujeres y profesoras vinculadas a las áreas de Filología, Lengua Española y Literatura de los distintos centros universitarios, se ha logrado traer su obra hasta el presente y darla poco a poco a conocer entre el público y cuarto, algo que ya todas y todos sabíamos, que el olvido que ha colocado a estas autoras al margen del canon literario, ha sido producto de la respuesta a la posición misógina y machista de las academias, escritores varones así como de editores de libros y revistas de la época que han dejado a las autoras y poetas fuera de antologías y colecciones de forma premeditada y consciente.
Me estoy refiriendo fundamentalmente al periodo de los siglos XVII, XVIII y XIX cuando aparecen los primeros textos escritos por mujeres, muchas veces bajo seudónimos en un intento de evitar el rechazo, aunque la escritura de autoría femenina se remonta, por nombrar solo algunos ejemplos, al año 600 antes de Cristo, con la poeta griega Safo de Lesbos o al siglo XI con la japonesa Murasaki Shikibu, considerada como la primera escritora que cultiva el género de la novela.
Estamos hablando, pues, de un periodo en el que acceso a la educación y a la formación académica no solo estaba vetado a la población sin recursos económicos sino también a las mujeres que, aunque tuvieran recursos y procedieran de familias nobles, solo accedían a una educación dirigida expresamente a procurar su formación como futura buena esposa y madre, es decir, como futura 'ángel del hogar'.
La democratización en el acceso a la educación mínima reglada supuso que la mujer cada vez se lanzara no solo a escribir, sino también a publicar. Esto, por supuesto, trajo consigo la airada reacción de sus escritores y académicos contemporáneos quienes encontraron en las mujeres que escribían no solo a unas enemigas que rivalizan con ellos por los escasos espacios en los que escribir podría traer consigo una compensación económica, si no, como afirma la Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández 1987, Noni Benegas, en su obra ‘Ellas tienen la palabra', supondría la introducción de una cantidad de temáticas y estilos que obligarían a revisar el canon establecido, algo que los literatos de la época no estaban dispuestos a permitir.
Efectivamente, la publicación de obras escritas por mujeres hizo temblar las bases del canon literario establecido, entendido como, siguiendo a la investigadora Iris Zabala, “el proceso de selección y inclusión de textos desarrollado por un conjunto de agentes que históricamente siempre han sido hombres: escritores, editores, críticos literarios, del ámbito de la universidad y de la escuela, las enciclopedias, las academias literarias y culturales, los premios…que ayudan a consolidar, a reproducir y a difundir la cultura de acuerdo a un repertorio de creencias y de modelos que responden a unos comportamientos sociales establecidos”.
Además, la incorporación de las escritoras supuso poner en la palestra su exigencia legítima a ser tratadas y consideradas como iguales, reivindicación centrada en el núcleo de los incipientes movimientos feministas y, por tanto, elemento que subvierte el orden hegemónico establecido.
No sería hasta bien entrado el siglo XX y sobre todo ya en el XXI, cuando las escritoras comenzarán a ver reconocidos sus trabajos literarios pero antes tuvieron que soportar todo tipo de improperios, ataques y desconsideraciones hacia su obra poética que, encontramos, con frecuencia no cuestionan el valor literario a la belleza física de la autora cuando no a su forma de ser o su vestimentar. O lo que es lo mismo: la crítica hacia las literatas se centraba en su condición de género, no en su condición como creadora literaria.
La profesora y ensayista Anna Caballé, en su ilustrativo ensayo 'Breve historia de la misoginia', recoge una cantidad más que suficiente de descalificaciones e insultos hacia las literatas protagonizados por algunos de los más destacados escritores de la época. Como ejemplo señalaré dos comentarios del escritor Leopoldo Alas Clarín, que muestran en todo su esplendor el grado de misoginia del autor de 'La Regenta'. Por un lado, este tan despectivo como estúpido: “La mayor parte de las literatas son feas” o ese otro tan encantador -nótese la ironía- en el que afirma que las mujeres de mucho talento, en comparación a los hombres “se quedan tamañitas. Lo que son ellas más guapas. Y no todas, ¡porque hay cada coco! Pero para listos, nosotros”. ¿En serio, Clarín? En fin.
En la última década se ha venido realizando una labor considerable y muy necesaria dirigida a recuperar la producción poética de mujeres, lo que ha traído hasta la actualidad una cantidad ingente de obras de poetas que han permanecido a lo largo de la historia fuera del canon o en sus márgenes. La labor impulsada por iniciativas universitarias como CICELI; o por editoriales como la española Torremozas, especializada en la recuperación de obras literarias de autoría femenina o como la editorial chilena Espacio Sol Ediciones que, de forma mucho más humilde, ha venido recuperando la obra poética de escritoras chilenas como Stella Corvalán, u otras iniciativas dirigidas a visibilizar a las escritoras en espacios públicos como las bibliotecas, como la impulsada por la asociación Clásicas y Modernas, han dado respuesta al objetivo de poner cara y voz a las literatas que hasta ese momento permanecían fuera del canon y, por lo tanto, olvidadas.
Todo ello ha permitido no solo situar en condiciones de igualdad a hombres y mujeres que ejercen la bella labor de la escritura sino también poner sobre la mesa la necesidad de abordar la historia de la literatura desde una perspectiva de género más igualitaria y diversa, es decir, mirar la historia de la literatura a través de gafas moradas, aprender a re-leer la literatura y redefinir el canon literario, con el consiguiente enriquecimiento de la literatura en general y del establecimiento de un posicionamiento más equitativo en relación a la re-escritura de la historia de la creación literaria a nivel mundial así como generando un beneficio al público lector que ha visto incrementarse la diversidad de temáticas, enfoques, estilos y formas de acercarse a la creación poética y literaria.
Ahora bien, aunque es evidente que se ha avanzado considerablemente en este ámbito, todavía queda mucho por hacer. Comenzando por la creación de didácticas educativas que acerquen las obras de las escritoras y poetas a la población más joven, de tal forma que se incluya el estudio de estas autoras en los currículos académicos, aspecto que no resulta nada fácil dado que los propios temarios y guías de estudio no incorporan a escritoras y poetas y si las incorporan no pasan de ser una o dos, a lo que hay que sumar el esfuerzo extra que genera a un equipo docente frecuentemente a tope de labores burocráticas que nada tienen que ver con la educación.
De hecho, según un estudio de 2015 realizado por la Universidad de Valencia, la presencia de mujeres en los libros de textos de 1º a 4º ESO era solo un 7,6% en todas las áreas de estudio desde las matemáticas a la literatura, pasando por la filosofía, la química o la historia. Es decir, se le ‘roba’ al alumnado la posibilidad de contar con referentes femeninas, con lo cual, no solo se perpetúa su desconocimiento en relación a las aportaciones realizadas por las mujeres a la humanidad en todos los campos del conocimiento y del saber sino que se continúa eternizando ese desconocimiento interesado, contraviniendo a la legislación vigente en materia de igualdad.
La perspectiva de género se excluye o se fomenta escasamente entre el estudiantado, lo que implica que los valores sexistas se sigan manteniendo y que el olvido de más del 50 por ciento de la población y de sus aportaciones, siga formando parte del voraz agujero negro del olvido.
Es por ello que la celebración de congresos como el de CICELI de la Universidad de Alicante resulten del todo necesarios, no solo por lo que favorecen en cuanto a la puesta en común de la labor investigadora de equipos docentes especializados en esta temática, sino también porque generan la creación de espacios para el debate y la reflexión sobre un aspecto que, en pleno siglo XXI, sigue siendo imprescindible poner sobre la mesa: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales, culturales y políticos, incluyendo el del estudio académico y científico.
A nivel personal, el haber asistido a este Congreso y poder empaparme de sus diferentes paneles, me ha instado a reflexionar sobre estas cuestiones y me ha permitido conocer, al menos de nombre, a poetas de las que nunca antes había oído hablar, lo que me ha permitido ampliar mis conocimientos a la vez que me enriquezco como lectora, que no es poco.
Escribir para las mujeres de los siglos pasados constituía un acto político en sí mismo, un posicionamiento ante la vida y una forma de estar en la sociedad que les tocó vivir.
Escribir para mí hoy sigue siendo un acto político y diría más, un acto de resistencia personal.
Por supuesto, también leer, en el mundo de pantallas, tan sumamente tecnificado en el que vivimos inmersos, constituye un acto de resistencia. Por eso, les invito a escribir y a leer. ¡Hagamos resistencia cultural!
Josefa Molina



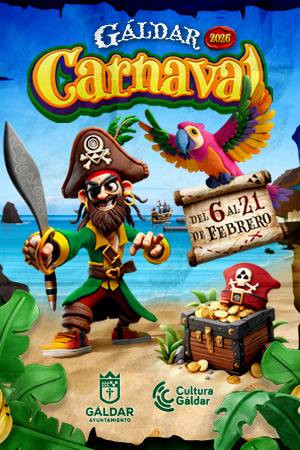
























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.126