
Una semana entera estuvo teniendo el mismo sueño, que, de tan recurrente, se le antojaba una pesadilla: él, apoyado contra un árbol de la inmensa llanura keniana, veía cómo una enorme manada de elefantes adultos venían en su dirección, levantando sus trompas a la altura de su cara para rociarlo con agua terrosa, casi tan espesa como el barro, hasta convertirlo en una especie de estatua inerte, a la cual miraban con indiferencia. Luego lo volvían a regar con agua limpia hasta dejarlo como al principio, y continuaban su rumbo con las trompas levantadas, emitiendo sonidos que parecían risas burlescas.
Se despertaba temblando, bañado en sudor. No quería volverse a dormir porque el sueño lo enfrentaba de nuevo con los elefantes, cuyas miradas flemáticas lo sacaban de quicio, y entonces se ponía a pensar en las montañas, que eran su gran pasión, en especial Teide y Ajódar, a las cuales consideraba madre e hija. En días claros y sin nubes iba a verlas a la costa de Arucas, desde donde ambas montañas parecían iguales, llegando a jugar con la idea de que Ajódar, al estar más cerca, podía ser la madre de Teide.
Muchas veces se dormía contando todas las montañas canarias, que se sabía de pe a pa, y despertaba asustado de su repetido sueño. Así estuvo siete días, hasta que una tarde, pasando delante de una tienda árabe, vio en el escaparate un pañuelo palestino, en el que se desplegaban montones de elefantes en fila, todos con las trompas levantadas, como en sus pesadillas. Sin pensarlo, entró en la tienda para comprar el pañuelo y luego, siguiendo un impulso, un pálpito, se fue al Charco de las Palomas, cerca del Puertillo, miró para la montaña de Ajódar (el Teide no se veía esa tarde) y ondeó el pañuelo al viento.
Sintió entonces su corazón en bandolera, una extraña sensación que le hizo considerar que estaba desprotegido frente al mundo, frente al viento que silbaba con fuerza y a las olas que rompían con estruendo. Una sensación que se fue trocando y que, de manera paulatina, se fue convirtiendo en indiferencia ante las circunstancias adversas, como si fuera ese el único medio para conseguir paz y felicidad.
Justo en ese momento tuvo la impresión de que todos los elefantes que había pintados en el pañuelo se desdibujaban y se echaban a volar con el viento, perdiéndose en la inmensidad. Y ya nunca volvió a soñar con ellos.
Texto: Quico Espino
Fotografía: Ignacio A. Roque Lugo





















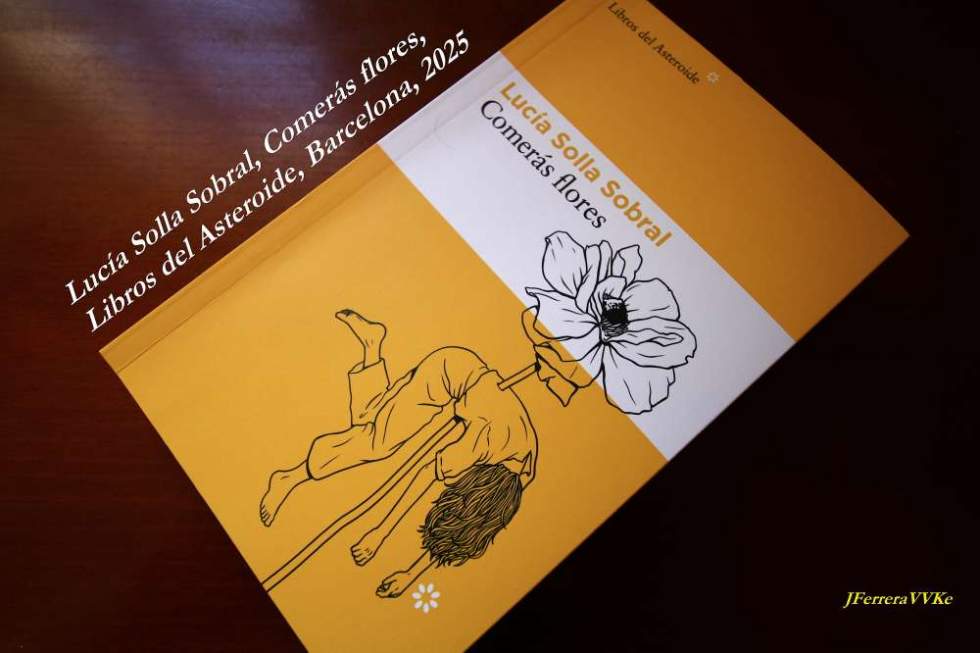









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152