 Los campos terorenses
Los campos terorensesLos canarios tenemos desde siempre una peculiar y entrañable relación con el agua; somos gente de agua contenida; de presas, estanques y acequias; de cantoneras, tornas y contratornas.
En esta honda relación con el agua hubo un tiempo en que hasta los barrancos se domesticaban para ofrecernos cosechas de ñames de lustrosas hojas y berrazales jugosos donde chapoteaban sapos, ranas y alguna que otra anguila.
No somos por ello gente de ver perder el agua en el salitre del mar.
Duele al alma isleña ver correr tanta azada sin poderla acotejar, contener, guardar para los secos horizontes que vislumbra en el tiempo. Desperdiciar cada gota caída es grave pecado; tanto más grave cuanto más lastimeras son nuestras quejas si las nubes no nos son pródigas en saciar la eterna sed que las canarias tierras padecen.
![[Img #16198]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/282_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-2.jpeg)
Poemas y canciones al agua
Pese a ello, el canto, la hipérbole, la sentida poesía y el emocionado recuerdo de años pasados en los que siempre “llovía más que ahora” han estado permanentemente presentes en la literatura y el folclore isleños del agua. Las fuentes terorenses se han convertido así en un fácil recurso de inspiración.
Un poeta de renombrado entronque familiar en la Villa, Vicente Jiménez, cantaba de esta manera en su libro “En la isla de luz” de 1928, a la Fuente de Grimón que en el camino de El Álamo nos sale al paso desde el fondo de la musgosa hondonada.
“Fuente azul guardó el barranco
con los espejos de plata
para mirarse la niña
sobre miradas de alba
haciendo nidos de rosas
en la frescura del agua”
Años más tarde, otro terorense, Ignacio Quintana Marrero, en su libro “Breviario Lírico” -que cumple 75 años de su publicación en 1949- vuelve a recordarnos el rumor umbroso de esta fontana, hermana pequeña de la otra que, barranco abajo, brota desde el interior rocoso de la tierra su torrente de agua agria. Así la ensoñaba Ignacio Quintana con el paso del tiempo, rememorando infancias de barrancos en busca de nidos, charcas verdinegras y huertas enterradas por la exuberante vegetación.
“He regresado a ti por los diversos
caminos de los años y la acción
y en tus linfas, oh fuente de Grimón,
fueron mis labios otra vez inmersos.
Mi vieja sed sacié de agua y de vida,
apurando el frescor de tus cristales;
agua delgada y dura, agua querida”
Desde su sensible vena poética, Quintana loa otra de nuestras fuentes, saciadora de sed secular de campos y gentes desde la rústica serenidad de las tierras de Basayeta y al soco de las altas tapias conventuales de las monjas cistercienses.
“Fuente de Basayeta, himnodia bullidora
que la métrica escandes de mi alma trovadora
con el líquido ritmo de tu sonoridad;
que sea yo una fuente de verso puro y fino
y sonoro lo mismo que el fluir saltarino
de tus aguas, fontana de nuestra vecindad”
No han sido pródigas las musas en creaciones literarias o musicales en torno a la Fuente Agria, quizás por miedo a no glosar adecuadamente sus excelencias; pero está la canción parrandera de Monzón y González que desde hace más de medio siglo acompaña las fiestas del pueblo, con el ofrecimiento de sus generosas aguas para calmar los ardores amorosos.
“En la Fuente Agria que nace en Teror
a María del Pino la otra tarde la requirieron de amor.
Y dicen que la moza deshojando flor de blanca retama
Le dijo que no, que no…
Bebe mi niño, bebe,
bebe de mi talla.
El agua de Teror
de fresco manantial
calmará en tus labios
la fiebre de mi amor”
Y allí, en la espera de turno, frente a los chorros se habla, se ríe y se arregla el mundo.
Por eso, el año 2016 incluí en mi trabajo “Canciones para una Noche del Pino”, las “Polcas piconas”, que interpretó extraordinariamente el grupo “camino Nuevo”
“En el fondo del barranco
entre cañas y ñameras
brotan chorros de agua agria
cada día con más merma
Lolita baja del pueblo,
Carmela de Las Mimbreras,
dicen que a llenar las tallas
¡Vienen a pegar la hebra!
Llega Juan desde El Hornillo
suelta garrafa y botellas
y a chupar los chochos frescos
va con Pino pa la tienda
El guardián controla todo
que si se queda dormido
se meten a coger agua
hasta los de Valsequillo
Si está con el garrafón
Fefa cuando le dan flatos;
para ver cómo se abana
se junta un coro de machos
Beben agua de la Fuente
curas, alcaldes y obispos,
también la beben los burros
¡Ya sé yo que no es lo mismo!
Están siempre controlando
los del agua de Tenoya
¡Todo para la Heredad!
¡Yo los mando pa…….ra Moya!
De la Fuente pal' barranco
baja todo lo sobrante;
a veces algunos corren
con las vergüenzas al aire
Que tienen que inventar algo,
protestan los aguadores,
con el zarandeo del agua
los corchos son voladores
En las cañas y en los tilos
hay nidos de capirotes
¡No los cojas, niño malo,
que te dan en el cogote!”
![[Img #16202]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/4732_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-4.jpeg) La Fuente Agria
La Fuente Agria
En el camino de agua y vida, hagamos parada en el manantial que es emblema, blasón y nobleza de este pueblo en el que con el Pino ensoñado y la advocación a Nuestra Señora, completa sus símbolos de identidad.
Esa Fuente Agria celebró ya su centenario desde que en 1916, con la intervención del diputado por Las Palmas Baldomero Argente del Castillo y otros más, se solucionase el problema de su titularidad, que tantos quebraderos de cabeza trajo a los políticos y gentes preocupadas por el pueblo que les había visto nacer o que los había acogido con franca y sincera vocación de anfitriones.
Argente fue un publicista, escritor y sociólogo granadino que además se dedicó no con excesivos brillos a la alterada vida política de la Restauración Alfonsina de comienzos del siglo XX. Amigo y compañero en estas lides del liberal Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, llegó a ocupar la Subsecretaría de Instrucción Pública y el Ministerio de Abastecimientos además de un sillón en la Academia de Jurisprudencia y en la de Ciencias Morales y Políticas. Diputado a Cortes por Las Palmas juntamente con Leopoldo Matos Massieu y con Ambrosio Hurtado de Mendoza, le tocó en suerte aparecer como cabeza visible en la solución de este problema de la Fuente que llegó a tocar hace ya más de un siglo, las más altas instancias políticas y jurídicas del país; y en 1916 fue Argente quien apareció como salvaguarda de los intereses terorenses, como luchador contra caciques y como el que, en septiembre de ese año comunicaba al Ayuntamiento de la Villa la sentencia del Tribunal Supremo que dejaba invalidada la nefasta Real Orden de 1913 e iniciaba la andadura que ha llevado a la Fuente Agria al lugar que en la actualidad ocupa. De rebote, el pueblo premió al político con la nominación de su calle principal que así se llamó hasta que los aires republicanos y, posteriormente, los que trajo consigo la Guerra Civil lo arrastraron al más completo de los olvidos.
![[Img #16200]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/9942_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-3.jpeg)
Las bajadas rogativas y la fiesta del agua
No obstante, asombra también un poco que la abundancia de aguas de que siempre ha hecho gala la Mariana Villa y de la que nos hablan muchos documentos desde el siglo XVI, el que el origen primigenio de esta fiesta que hoy pregono se halle en las Bajadas de la Santa Imagen del Pino a la Ciudad por asuntos de aguas. Desde la primera que se encuentra documentada en 1607 fueron muchas las veces que los canarios durante siglos lloraron la ausencia de lluvias, preludio inevitable de hambrunas y ansiosas búsquedas de mejores horizontes allá por las Américas, o lloraron también de agradecimiento por el agua que llegaba, socorría y aseguraba así las cosechas y el futuro de la vida familiar: Dios y la Virgen mediadora daban con el agua caída una oportunidad más a sus hijos isleños.
La convulsa historia política de la España decimonónica alteró todos los aspectos de la vida cotidiana y la iglesia española vivió aturdida muchas de esas alteraciones. Ese aturdimiento afectó profundamente usos y costumbres en apariencia fuertemente implantados, y la Virgen del Pino dejó de bajar al Real de Las Palmas.
Como a nuevos tiempos corresponden mudanzas de hábitos, los terorenses no llevaron durante más de un siglo la imagen a la Santa Iglesia Catedral, pero comenzaron las rogativas y agradecimientos en el entorno más reducido, pero igualmente santo del templo y las calles de Teror. Desde entonces la Virgen procesionó tanto para que las solajeras dejasen un momento de respiro a las cuarteadas y endurecidas tierras como para que las torrenteras de semanas enteras de lluvias no terminasen por arrastrar barranco abajo hasta el más mínimo resquicio de vida.
Que de lo imprevisible del futuro saben muchos los labradores no es cosa excepcional y así como las lluvias por noviembre son “agua para siempre” y si llegan por mayo te traen “pan para todo el año”, si caen un mes más tarde, las aguas de San Juan “quitan vino y no dan pan”. Que esto de depender de las tierras y de las nubes no es trabajo de futuro asegurado queda claro; y que desde siempre los ojos de los canarios hayan mirado implorantes a la Santísima Virgen para una pedir una cosa u otra no es atribuible a carácter voluble, que es confiar en Dios y la intercesión de su Santa Madre cuando no está en nuestras manos ni depende de nuestro trabajo el cambiar las malas circunstancias de la vida. Por tanto, no debe causarnos extrañeza el que fuese precisamente la Hermandad de Labradores de la Villa la que después, también en este caso, del intervalo de la Segunda República y de la Guerra Civil, recuperara esta tradicional fiesta, ya sin la presencia de la Imagen del Pino pues los honores concedidos por la Jefatura del Estado impedían la bajada de la Imagen tal como se venía haciendo desde 1811.
![[Img #16197]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/4317_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-1.jpeg)
A partir de entonces, sería el santo madrileño, patrono de agricultores y gentes de labranza el que recibiera las rogativas y los votos de agradecimiento.
San Isidro comenzó a ser el centro de la fiesta que no obstante continuó denominándose del agua ya que era éste el principal motivo por el que los ojos de los terorenses seguían mirando los cielos de la isla.
“Algo tendrá el agua cuando la bendicen”
Nuestra fe y el agua
Usamos el agua para el bautismo o cuando entramos a la Casa del Señor. Nos transforma en personas nuevas y purificadas, y como tales nos acercamos a Dios. El agua también se utiliza durante el acto penitencial en forma de aspersión y con ella somos lavados de nuestras culpas. El agua pertenece al catolicismo como acción de gracias y recuerdo del bautismo. El que en estos días pasemos por la Basílica y aunque ya de labradores no nos quede ni un mísero cantero, demos gracias y ruegos a Dios por las aguas venidas y las por venir no será mal gesto ni sobrará.
![[Img #16203]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/3287_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-6.jpeg) La tierra y el agua
La tierra y el agua
Cuando los campos terorenses eran la única despensa de sus habitantes; cuando la agricultura y la ganadería proveían de todo lo necesario para la vida, Teror se alegraba, la vida podía continuar apacible y, por ello, a inicios del verano se celebraban las anuales Fiestas del Agua, que este año se repetirán, para agradecer las aguas caídas que hacían posible el milagro renovado de las cosechas veraniegas; y, a veces, en acción de súplica para que el cielo fuera dadivoso en el líquido elemento. Estas cosechas, cuyo ritual comenzaba en estos tiempos primaverales, conformaban toda una cultura, muy imbricada en los más profundo del ser terorense.
El millo, principal alimento de los canarios durante siglos, se plantaba en primavera. En las zonas bajas de la isla desde marzo; a partir del 3 de mayo, día en que la Iglesia Católica celebra “La invención o hallazgo de la Santa Cruz”, se podía plantar ya de “mar a cumbre”.
Con el millo se plantaban las judías y las calabazas de millo, los calabacines, los guisantes.
A fines del XVIII y principios del XIX, el comisionado regio don Francisco Escolar y Serrano, en su “Estadística de las islas Canarias, 1793-1806” nos aportaba datos sobre la forma de cultivo que los agricultores de Teror seguían con respecto a las plantaciones de millo que realizaban y que pervivió durante décadas:
“En mayo y junio siembran maíz, para recoger en septiembre y octubre; si estercolan, plantan papas y si no la siembran de legumbres (judías) que sirven de abono, y las vuelven a plantar de maíz. Muy rara vez a continuación del maíz cultivan trigo y cebada. El cultivo preferido de los agricultores de la zona es el maíz, por lo cual practican la rotación. Las labores que se les dan a las tierras de riego son: barbecho, dos aradas y asurcado, para lo que es necesario 12 yuntas; 12 peones van detrás de la yunta desturronando; 15 mujeres la plantan, y el resto de las labores como recolección, descamisado y desgranado, se ayudan mutuamente”
Cuando el invierno había sido bueno el verano entraba con los campos terorenses cubiertos del mar verde de esta cosecha de millo que se llamaba “de postura”, y era la única que producía las piñas que se recogían en septiembre -normalmente después del Pino- momento en el que se originaba una de las ocasiones anuales de encuentro y fiesta en las medianías isleñas: las descamisadas. La tarea sosegada, la cercanía de los grupos de muchachos y muchachas en estas juntas propiciaban los juegos de amores, las prendas, los aires de Lima y otros cantares aderezados de cuentos y picardías.
Entonces se preparaba la primera cosecha de papas, las que se plantaban de agosto a septiembre y se recogían a final de año, principiando el invierno, momento en el que se plantaba la segunda cosecha que se recogía en marzo y abril.
![[Img #16201]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/8216_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-5.jpeg)
El otro plantío de millo era el “pajero”, sólo para comida de animales, sin producción de piñas.
Los cereales constituían la otra fuente principal de alimentación y las lluvias invernales hacían posible sus abundantes cosechas en verano. El trigo, el centeno y la cebada se sembraban en invierno, desde que caían las primeras lloviznas. Se recogían desde fines de junio hasta principios de agosto, dependiendo de las zonas. Entonces llegaba el momento de las trillas, en que todos los vecinos aprovechaban para renovar sus manifestaciones de alegría y fiesta. Las que reunían a mayor cantidad de personas eran las célebres trillas de la finca de Osorio, pero en todas ellas, entre cambio de yunta y descanso del calor, se paraba para beber el pizco de ron, el vino o alguna papa que se sacaba del caldero antes de tiempo. El ánimo se acaloraba, las guitarras, las bandurrias, los timples comenzaban a sonar y cuando la trilla se acababa para comer y después del descanso comenzaban los juegos, los cantos y los bailes.
El grano se llevaba luego al molino, se cernía el afrecho para los animales y se recogía la harina para el pan, que siempre era “semintegral” ya que nunca se le llegaba a quitar todo el salvado.
Pareja a esta labor cerealística, se sembraba la archita, leguminosa denominada también alverjilla común, que se utilizaba para excelente pasto del ganado.
Otra usanza ya desaparecida era la de dejar el ganado desde fines de la primavera, “haciendo las majadas” en los terrenos en que se acababa de recoger la cosecha de cereales. Servían para el estercolado de los mismos y acababan con los restos de las mieses que pudiesen quedar en los campos.
![[Img #16204]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2024/7785_whatsapp-image-2024-03-21-at-190842-7.jpeg) Estas majadas, por lo general nocturnas, iban pasando de unas tierras a otras. Procedían de un derecho extendido en la Europa medieval, la llamada “derrota de mieses”, que era el derecho común de los habitantes de una localidad a apacentar los ganados en las tierras de propiedad privada, una vez recogido el fruto y antes de la siembra, que, aunque fue abolida por la ley de cerramientos de 1813, pervivió modificada en muchos lugares hasta mediado el pasado siglo.
Estas majadas, por lo general nocturnas, iban pasando de unas tierras a otras. Procedían de un derecho extendido en la Europa medieval, la llamada “derrota de mieses”, que era el derecho común de los habitantes de una localidad a apacentar los ganados en las tierras de propiedad privada, una vez recogido el fruto y antes de la siembra, que, aunque fue abolida por la ley de cerramientos de 1813, pervivió modificada en muchos lugares hasta mediado el pasado siglo.
El verano de los terorenses se adornaba también con otras muchas usanzas que definieron su cultura hasta hace pocos años: la llegada de la colonia de veraneantes; la limpieza de las acequias y cantoneras; las fiestas de San Bartolomé en Fontanales, las de San Juan en Arucas, las de Santiago en Gáldar o Tunte, las de San Lorenzo en el pueblo de su mismo nombre; la cosecha del alcacel; el arreglo de los caminos; el albeo y retejado de las casas; etc.
Todo tenía un color, un aspecto, una alegría diferente en el verano si las lluvias habían sido abundantes en los meses anteriores y los terorenses supimos entonces y seguimos sabiendo ahora agradecerlo con la renovación anual de nuestras fiestas del Agua a la Virgen del Pino.
Mi abuelo Sinesio Yánez, malhumorado cuando alguien se quejaba de los trastornos de la lluvia, me decía “yo no sé cómo hay alguien a quien no le guste el agua; que es oro regalado que Dios nos manda”
José Luis Yánez Rodríguez
Cronista Oficial de Teror
















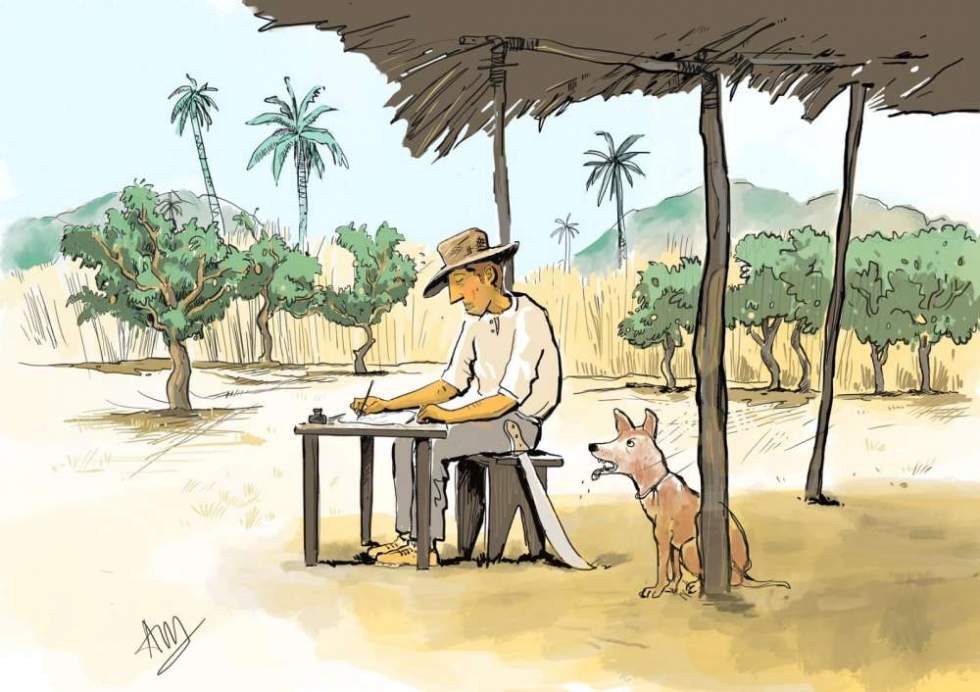
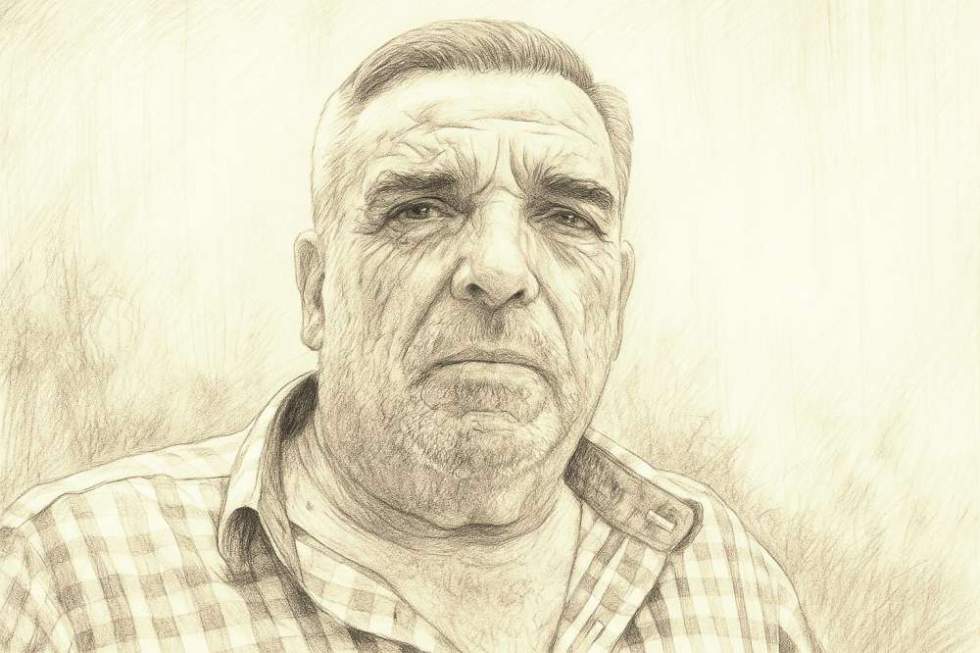

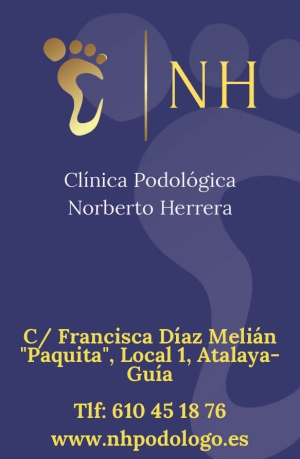

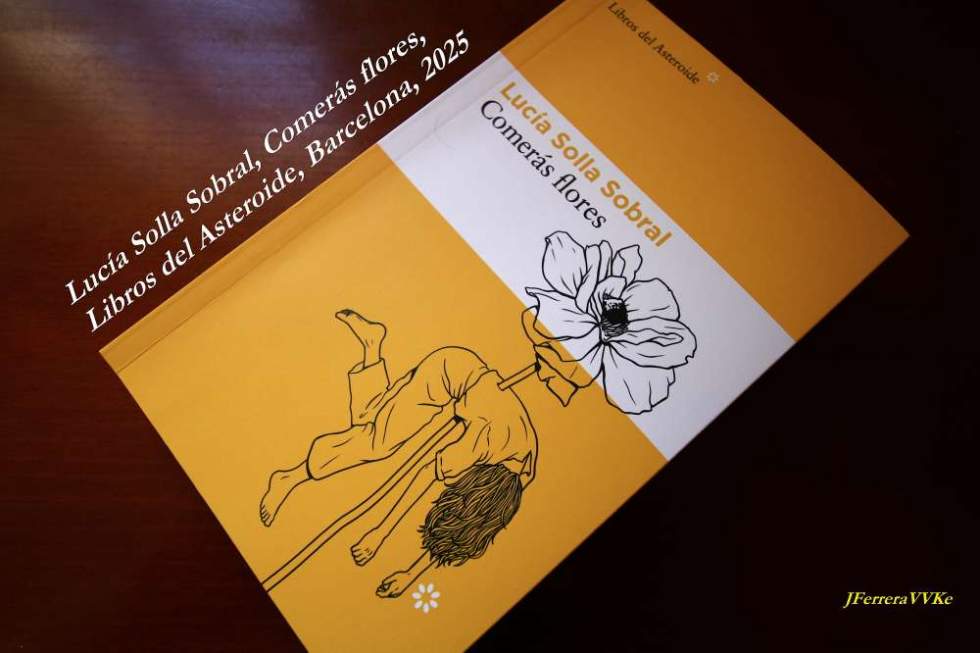










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152