Doblaron las campanas. Su tañido se oyó por todo el pueblo, e incluso los niños nos preguntamos: ¿quién se habrá muerto?, temiendo que fuera una cajita blanca, como de costumbre, la que viéramos desfilar calle abajo, rumbo al siete, que así llamábamos en Ingenio al cementerio, ya que estaba al lado de un pozo artesiano con ese número. Un pozo que tenía más de cien metros de profundidad, en el que perdieron la vida varios hombres jóvenes.
Fueron muchos los pequeños ataúdes blancos que vi pasar delante de mi casa, con las palmeras despeluzadas al viento. Se morían muchos niños por enfermedades que ahora curan los antibióticos. Eran muy tristes aquellos duelos, en especial si los extintos ya superaban el año de vida. Pero a mí me daban pena especialmente los recién nacidos que morían sin ser bautizados, pues los enterraban en tierra no santa y no iban al cielo sino al limbo, un lugar que me resultaba casi tan terrible como el infierno.
No era tanta la tristeza, o no lo parecía, cuando moría alguien mayor, sobre todo si se trataba de un hombre, el mantenedor, dejando a la viuda sin tener donde caerse muerta. Esos eran los auténticos velorios de antes, con mujeres rezando el rosario (véase la ilustración que encabeza este artículo), como el de mi abuelo paterno, que murió a mediados de los sesenta del siglo pasado, cuando yo contaba trece o catorce años.
-Ay, Astín, tenique de mi casa, que te fuiste pa siempre jamás y aquí me quedo sola y desamparada –gritaba mi abuela, afligida, pero, de pronto, viendo que llegaba una vecina, cambiaba el tono de su voz, la modulaba a desconsolada para preguntar, de manera un poco teatral: –¿no me trajiste nada, mi niña?
Era habitual llevar a las viudas papas, plátanos, granos, arroz, gofio, café, azúcar … porque se quedaban sin sustento, en aquellas fechas en que las mujeres eran simplemente amas de casa, y mi abuela, que había tenido dieciocho retoños, de los cuales murieron seis de enfermedades que ahora se remediarían con penicilina, fue una mujer valiente que salió adelante horneando pan de millo y vendiendo queso, pescado salado, higos, tunos y hasta cueros de baifos.
Recuerdo que en aquel velorio, las diez hermanas de mi padre se repartieron las tareas, todas entre lamentos, y mientras unas rezaban el rosario, otras prepararon café, chocolate, agüita de alsándara y servían atentamente a la concurrencia femenina, sentadas las mujeres, reza que te reza, en las sillas instaladas en las habitaciones, y a los hombres que estaban de pie en el patio. También ofrecieron un pisquito de anís para ellas y un tanganazo de ron para ellos.
Igualmente recuerdo que, días después, vino un amigo mío a buscarme para ir al velorio del padre de una chica discapacitada (que entonces se decía subnormal), la cual, por lo visto, andaba diciendo disparates, y, la verdad, salvajes como éramos, fuimos sólo para reírnos. El caso es que la madre repitió varias veces:
-¡Ay, Juan, que te fuiste y me dejaste a dos velas con esta hija que Dios nos dio! ¡Con lo bueno que tú eras!
Y la hija replicaba:
-¡Cállate, mamá, que era malo!
La próxima vez que vi a mi abuela, cubierta de negro hasta las cejas, nos contó que había guardado la poca ropa que tenía de color
… y que le había puesto naftalina para que no se apolillara, pues no la iba a usar en los próximos cuatro años, lo que duraba el luto riguroso por su marido. Y dos los de las hijas, que no se tenían que poner pañuelo pero sí medias.
Me llamó la atención que mi padre sólo tuviera que llevar un crespón negro cosido en la manga de la chaqueta. No me resultó lógico. Nunca había oído hablar ni de machismo ni de feminismo pero me pareció totalmente injusto. Le pregunté el porqué a mi madre y ella, después de decirme que las cosas eran así, me enseñó esta foto del año 49,
![[Img #15410]](https://infonortedigital.com/upload/images/02_2024/7201_velorio03.webp)
… en la que guardaban luto por el abuelo de mi padre, y él llevaba un crespón negro en la solapa mientras ella lucía un traje de cuello cerrado del mismo color, de manga larga, que le llegaba hasta los pies.
Menos mal que las cosas han cambiado en ese sentido y ahora, por suerte, el luto casi ni se usa. Y tampoco se dan ya, salvo en ocasiones, aquellos velorios de antes, en las casas, a las que se llevaban las sillas de media vecindad, donde se despedía a quienes se iban de este mundo de una manera más familiar y amistosa, con intimidad, cálidamente. No con la frialdad de un tanatorio.
A mí me gustaría morirme el mismo día que cumpla cien años (por pedir que no sea) y que, en mi casa o en el tanatorio, haya alguien, tipo Pepe Monagas, que sople las velas encendidas alrededor de mi ataúd y me cante el cumpleaños feliz.
Texto: Quico Espino
Foto: álbum familiar, ilustraciones de Juana Moreno Molina
 Ilustración: Juana Moreno Molina
Ilustración: Juana Moreno Molina![[Img #15411]](https://infonortedigital.com/upload/images/02_2024/1910_velorio02.webp)
![[Img #15410]](https://infonortedigital.com/upload/images/02_2024/7201_velorio03.webp)



















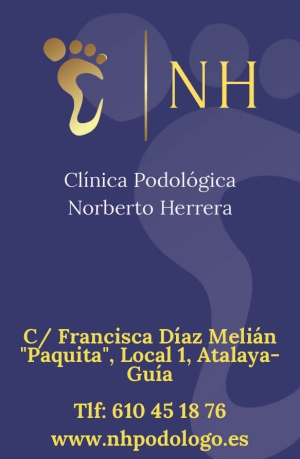










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.113