 Eulalio J. Sosa Guillén
Eulalio J. Sosa GuillénMaría Isa tuvo una infancia tan resuelta de ataduras y convencionalismos como la veleta del campanario que un poco loca giraba al compás de las alondras, descuidando el rumbo del cierzo.
Muy pronto vio María cambiar su nombre. Maruca mentaban los padres y también los hermanos desde el patio de los cerezos. Maruca cantaba el coro de voces blancas en la escuela unitaria y Maruca a dúo las gemelas del ecónomo. Y de igual modo, con un lírico rebuzno asnal, clamaba “¡Maruca!” la hija del borriquero al pasar.
Buena parte de las vacaciones navideñas las gastaba Maruca en el otero, desde donde más claramente se veían los meandros del río salpicados de lavanderas y alimonarse en lontananza los melancólicos pinos del llano. Después bajaba la criatura a su casa para dirigirse a la cocina, con entrambas manos sacaba de la fresquera la marmita con la fruta confitada y, haciéndose acompañar de su gatito Oropel, visitaba a cada uno de los enfermos de la villa y les repartía dulces dádivas y sonoros villancicos que olían un poquito a naftalina.
El tiempo pasó inexorable y, enamoradísima, se matrimonió Maruca con Martín. El joven era propietario y chófer de un destartalado camión color café con leche que aprontó como fuente inagotable de caudales a la recién creada sociedad amorosa. El mismo día que partieron los desposados para afincarse en la ciudad, por un momento le pareció a Maruca oír en la caja del motor el ronroneo de Oropel diciéndoles adiós.
Del matrimonio nacieron dos hijos que más pronto que tarde llenaron a su vez de lindos retoños el hogar de Maruca y Martín, aunque el infortunado esposo no tuvo la suerte de arrullar en su regazo a su último nietecito.
Hoy día, de aquella lozana y espigada niña de áureos cabellos cual virutas de carpintero tan solo queda una huesuda nonagenaria de quebradiza salud. Maruca vive con los silenciosos ruidos de otrora: el chirriar de la veleta, el mayar de Oropel, los tiernos gorjeos de los hijos y las numerosas onomatopeyas de los nietos. Hace meses que cubre Maruca su ancianidad con una astrosa bata que desprende un acre hedor urinario. La despensa la tiene casi vacía y la casa por lo general del revés. Estas pasadas fiestas escuchó a través del sistema de megafonía municipal el villancico Adeste fideles y cayó en la cuenta que llegaba la Navidad. Lentamente sacó del armario un apolillado abeto y de la segunda gaveta unas guirnaldas con las bolas rojas de carey, las cuales le trajeron la feliz remembranza de las encarnadas reinetas que solía transportar Martín por estas fechas.
Bien entrada la Nochebuena llegó la prole al hogar de antaño, y, dicho sea de paso, con mucha prisa por desembarazarse lo antes posible del enojoso compromiso. Los hijos venían hechos dos pinceles y cubiertas de joyas las nueras con boas enroscadas a los gordos pescuezos, que ocultaban las incipientes papadas violáceas. Más liberales andaban los chicos, de rutinarios vaqueros rasgados, con costosos espejitos luminosos entre las finas manos. En ese momento sintió Maruca henchido el pecho de un gozo infinito que la hizo estremecer al ver de nuevo la casa a rebosar.
Se arremolinó toda la familia de Maruca en rededor del abeto sintético, salvo los nietos, que habían ido un momento a la cocina con unos presentes, en concreto, con un cuarto de polvorones a granel y una barrita de turrón del más económico. Mientras tanto, cuchicheaban sin ningún pudor las nueras de que a la estrella alumbradora apenas le quedaba rabo. Por el contrario, los hijos, más comedidos, bosticaban que a la deschavetada vieja se le había olvidado recrear este año el belén. Entonces, alarmados todos por el vocerío ensordecedor que salía de la cocina, acudieron prestos al lugar de las maliciosas risas y, atónitos, pudieron observar, gracias al lumínico fanal de una diminuta bujía, a la Sagrada Familia, alojada por unos días en los bajos del fregadero, bien lejos de las humedades del receptáculo. Los ojos inquisidores se volvieron hacía Maruca y ella, sonriente, les dijo en voz baja que el Oriente Próximo estaba intransitable este año, especialmente Palestina, que sin querer se había convertido en una tierra hostil, poco segura para cualquier forma de vida. Luego les habló largo y tendido de las virtudes de la Nazarena y del laborioso José, dejando para el final al inerme Niño al que tanto se habían asemejado ellos cuando chiquitos, indefensos y desvalidos, a punto de sucumbir por un tonto descuido o una inesperada enfermedad. Estas palabras y otras muy parecidas fueron diluyéndose como azucarillos en las amargas e ignotas conciencias de los presentes.
Después de un largo silencio sepulcral, intentaron los hijos, las nueras y los nietos deshacer el terrible yerro. Y, como Dios manda, cenaron esa noche en familia con unos escasos polvorones, migajas de turrón y un poco de fiambre que aportó Maruca a la mesa.
A las tantas de la madrugada, ya somnolientos, confundieron mugidos y rebuznos con música celestial que melodiosamente salía de los bajos del fregadero.





















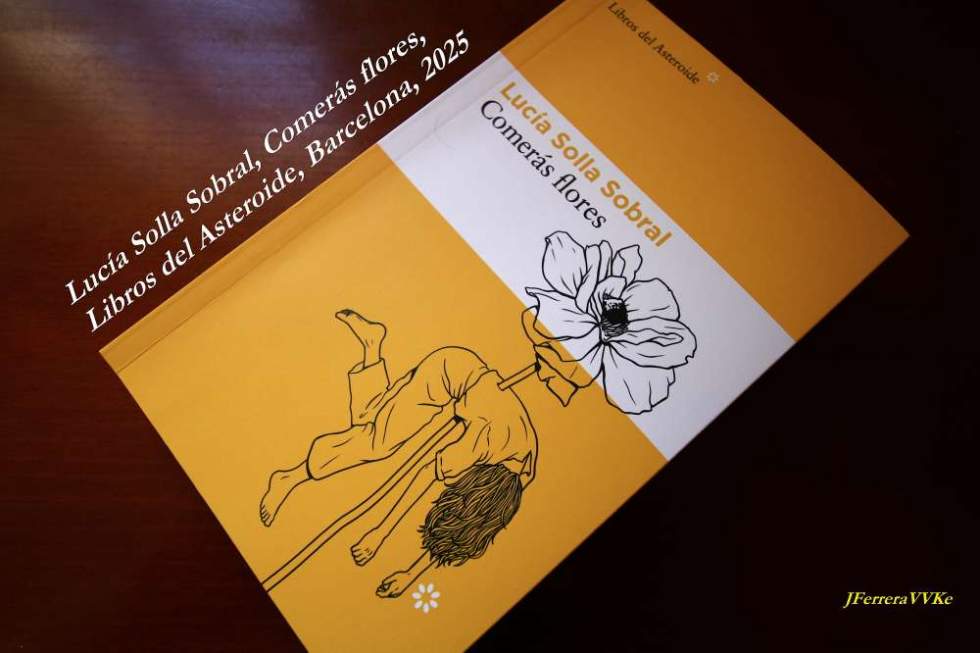










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152