 Verónica Bolaños Herazo
Verónica Bolaños HerazoLos niños corrían por el patio espantando gallinas. Un intenso olor a porquería fresca les privó de la respiración. Se taparon la nariz y entraron aturdidos a la sala. Toda la casa estaba invadida por ese olor penetrante, recién llegado de algún lugar incierto. A la abuela María, que pasaba todo el día sentada en el mecedor de plástico, la sacaron al zaguán. Los hombres de la casa, don Carlos y su hijo Amaury, envueltos en trapos y con máscaras improvisadas, buscaron por todos los rincones. No encontraron nada. Una ventolera de mal agüero distribuyó el olor por todo el pueblo. Los árboles se sacudieron con un movimiento apocalíptico, las gallinas cacarearon sobresaltadas, los pollitos piaron de espanto, las cotorras chillaron pidiendo auxilio; cada animal a su modo evidenció su miedo. Los vecinos que zarpaban en sueños remotos se despertaron atontados y se asomaron a la puerta de la calle. El cura, que en ese momento planchaba el cubre cáliz, al sentir el olor que le llevaba el embravecido viento, lo relacionó con algo maligno. El olor era concentrado, ocre, espeso y extraño a los olores de cualquier ser vivo o cadáver descompuesto. El padre Antonio abrió las puertas de la iglesia, y el campanero dio toques repentinos. Había un gentío exaltado en la plaza y el camellón, que miraban al suelo, al cielo y debajo de sus zapatos. Las mujeres ancianas se acercaron al cura. Conformes a lo que estaba por llegar, le pidieron la bendición.
—Padre, ¿qué está por venir? —le preguntó la gente del pueblo.
—¡Belcebú! ¡Belcebú! —vociferó el padre, batiendo el pañuelo en el aire.
El cura miró al cielo, apretó los labios y cerró los ojos, mientras rezaba un padrenuestro. La cara le sudaba y se la secó con el cubre cáliz. Otra ráfaga del mal viento revolvió el olor que se había adherido en las ropas, paredes y cosas. Se podía tocar con los dedos, en los escaños del camellón de la plaza, las cruces de la iglesia, el tanque elevado de agua, en las flechas envenenadas de los indios —que yacían enterradas— y en los volcanes de lodo. El olor se hizo penetrante y perturbador en aquel día abrasador. La gente gritaba. Otros corrían. Muchos se metieron dentro de la iglesia. Los que no se habían confesado el domingo, sintieron el infierno cerca de sus narices. El cura se encaramó a una volqueta colorida, escacharrada y sin techumbre, esparciendo gotas de agua bendita por todo el pueblo. Al pasar por el cementerio, algunas sepulturas se movieron, pretendiendo abandonar el lugar. Las flores frescas, que emperifollaban los floreros de los difuntos más recientes, se marchitaron. Mientras el cura recorría el pueblo, en casa de Idalia siguieron buscando por los rincones algún fiambre de roedor o cualquier mierda que estuviera fuera de los excusados. La abuela pidió un vaso de agua a sus nietas. Las tinajas estaban secas porque se la habían bebido los niños. Idalia fue hasta el aljibe, le dio varias vueltas a la polea y el botijo descendió hasta las profundidades del depósito. Al sacar a flote el botijo, el agua tenía un color marrón y olía mal. Idalia se enfureció y la tiró en la tierra. Fue a la casa del vecino con una jarrita de plástico a pedir un poco de agua hervida para la abuela sedienta. La anciana tenía los labios deshidratados, el color de su rostro se confundía con el abanico de palma con el que se echaba aire. Bebió con ansia y se tomó un comprimido para controlar la presión arterial. El sol se instauró sin piedad y el olor se quedó para no irse nunca, como un objeto más de los que engalanaban la casa. El cura regresó a la iglesia, desgreñado, con la túnica puerca, convencido de haber aplacado al diablo con los rezos y el agua bendita. Don Carlos y Amaury se sentaron resignados en el suelo del zaguán, junto a la abuela y los niños. A las seis de la tarde penetró la oscuridad con cientos de mosquitos zumbándoles los oídos y cerraron la puerta del patio. Los perros, las gallinas y las palomas mariposeaban por la casa como extraviados. Colgaron hamacas descoloridas en el zaguán. Tumbaron una vieja colchoneta en el suelo para acostar a la abuela. Los niños durmieron en esteras cubiertos por unas mosquiteras que colgaban desde el tejado.
Cuando amaneció, la gente miraba con incredulidad a la familia Quintana. No entendían lo que estaba sucediendo. Se acercaron a ellos y les preguntaron por qué dormían fuera y no dentro de la casa. Ellos respondieron que el olor se había metido en la casa y que el agua tampoco se podía beber. Los vecinos se ofrecieron a darles galones de agua para cocinar, beber y bañarse. Ellos aceptaron conformes. Muchos vecinos rehusaron acercarse a la casa porque decían que satanás habitaba allí. Los niños fueron a ducharse a la casa vecina. Los llevaron hasta el patio, les dieron totumas y se bañaron bajo el sol picante y con el escándalo de los pájaros.
Asear a la abuela resultó complicado. Era una mujer grande, de carnes blandas, con hematomas y heridas recientes. La barriga le colgaba hasta las rodillas, tenía una hernia umbilical que nunca le fue tratada por miedo a la anestesia. En momentos mejores, pudo caminar arrastrando los pies, apoyándose a la mesa, paredes y alguna mano bondadosa. Ahora, ya no podía valerse por sí misma. Cubrieron con sábanas blancas una parte del zaguán. La despojaron de la ropa, cortándosela con la tijera. Ya desnuda, la sentaron en su silla de pupitre de color azul, donde podía apoyar el brazo. Con la mano izquierda sacaba agua del balde con la totuma y se refrescaba desde la cabeza. Con la mano derecha se enjabonaba hasta las rodillas. Luego Idalia se agachó, le levantó la barriga y siguió lavándola. El ombligo lo tenía en carne viva, desprendía un olor fuerte que se confundía con el que ya habitaba en la casa. Se lo secó y con un algodón le dio toques con mercurio. Luego le secó el resto del cuerpo y la vistió con un traje de algodón, con fondo blanco y aves negras —guardaba un luto permanente—. Idalia le peinó sus largas hebras cenizas, le untó una pomadita de olor para que le brillara y luego se las enrolló detrás de la nuca, sujetándoselas con una peineta de color marrón. Le cortó las uñas de gavilán de los pies y la calzó con unos zapatos de gamuza de color negro. La sentaron otra vez en un mecedor mirando hacia la calle. Le invadió la nostalgia y el recuerdo de su juventud.
Recordó cuando conoció a su marido en la estación del tren. Todos los domingos ella lo esperaba bajo un árbol frondoso protegiéndose del sol. Él bajaba del tren, le agarraba las manos y siempre le traía una manzana caramelizada atravesada por un palo y una bolsa de papel repleta de dulces: melcochas, bolitas de tamarindo, muñequitas de leche, turrón de ajonjolí y cocadas. Con ese recuerdo, ella rio con sus dientes invisibles. Los niños le llevaron un tazón de café con leche y panes dulces. Ella mojaba el pan dentro del café para luego llevárselo a la boca, no dejó ninguno en la bolsa. Los niños se quedaron sin pan, solo tomaron café claro y tuvieron que completar el desayuno con una guayaba, un platanito manzano y algunos tamarindos verdes. Se fueron caminando al colegio, bajaron por un camino de piedras calizas y se entretuvieron un rato mirando los ojos de los volcanes. A la hora del recreo, los compañeros no querían jugar con ellos, por el rumor de estar poseídos.
De regreso del colegio comenzó a llover, los niños corrieron y se resguardaron bajo una casita de techo de palma. La lluvia se hizo intensa y en casa de Idalia abrieron la boca del aljibe y prepararon los canales desde el techo para recoger el agua. Durante todo el día llovió. En la casa contemplaban como caía el agua, sumidos en la tristeza; cada uno soñando o recordando momentos felices. El aljibe se rebozó, y corría el agua en corrientes por todo el patio, entrando hasta la casa. Amaury subió a una escalera, quitó los canales y tapó el aljibe. A las seis de la tarde escampó y aparecieron los niños hambrientos. La abuela había almorzado un plato de caldo de huesos que le brindó la vecina. El mal olor se esfumó. La familia estaba contenta porque el aljibe estaba lleno. Entraron nuevamente a la casa. Idalia preparó una sopa levanta muertos con pichones tiernos, arroz con coco y un jarrón con jugo de guayaba.
A la mañana siguiente fueron a sacar agua del aljibe. Estaba seco. Las raíces de los árboles habían agrietado las paredes y el suelo del depósito. Los hombres de la casa construyeron una alberca a flor de tierra, sellaron los excusados y el aljibe lo convirtieron en fosa séptica.
Pese a todo lo que había sucedido, se sentían felices, porque aquella lluvia se había llevado a otra parte el mal olor.
Cuentos extraídos de mi libro "Palo de guayaba"
Verónica Bolaños Herazo




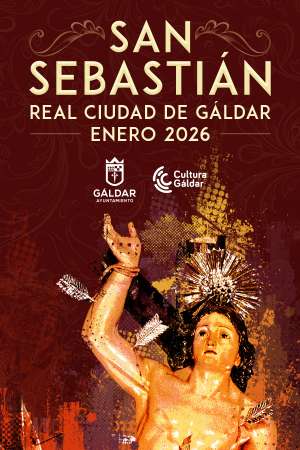














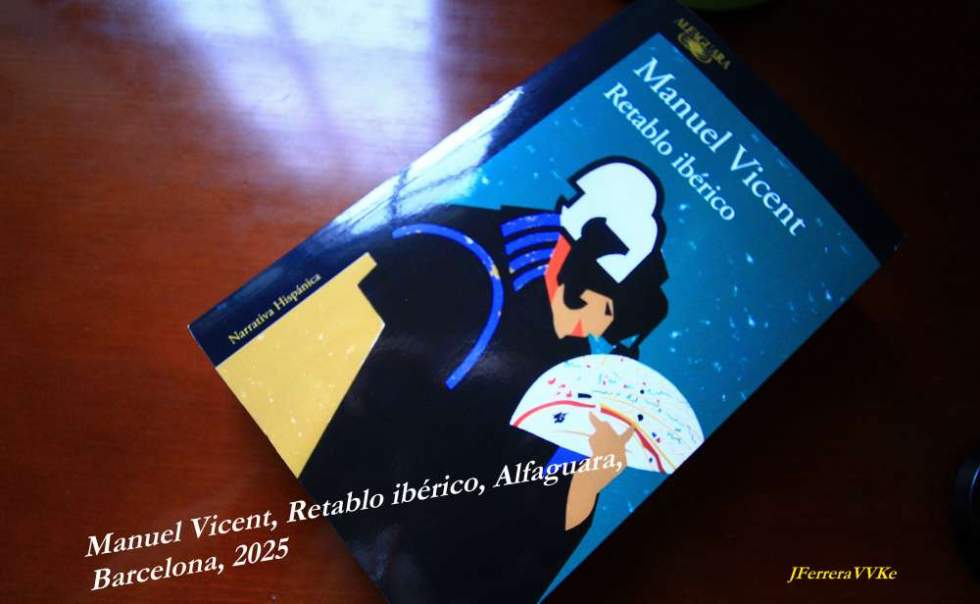



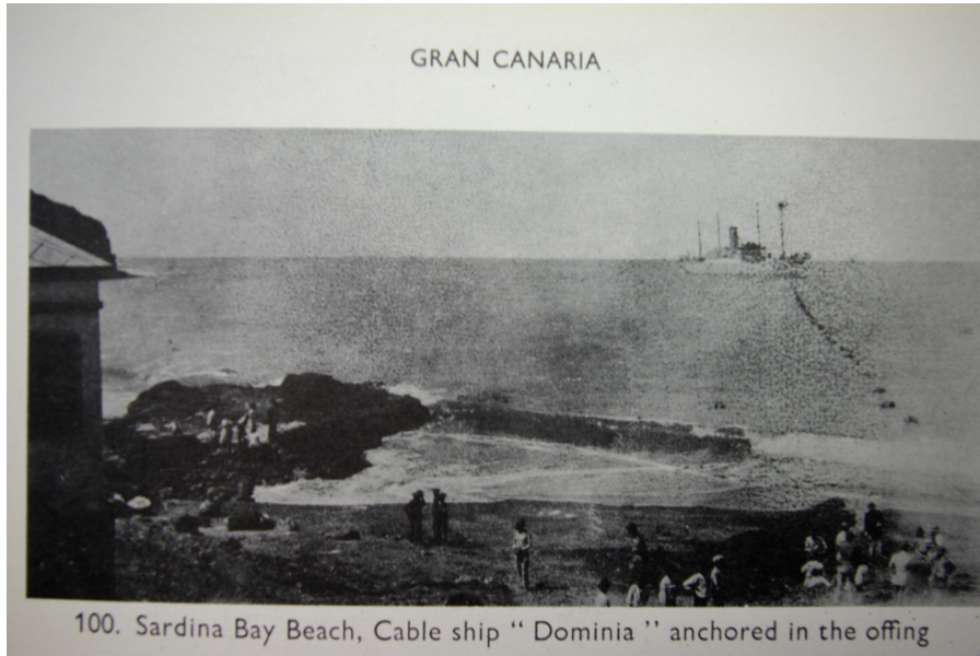






Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.6