
Poco tiempo le duró fumar hachis o hierba. Al principio –esa noción tenía él- eran pocos los que lo hacían. Y lo llevaban muy en secreto. Los demás eran mansos . Ni se imaginaban lo que sentían, el mundo en que vivían. Era todo un ritual. En grupo, con la cachimba de platina dando vueltas, o en la intimidad absoluta, en la adoración total de la piedra verde, raspada con esmero, o sobada mientras despedía el dulce sahumerio a salvia.
Cuando murió su padre se pasaba los días dando vueltas en el pasillo que separa la casa del Huerto. Un jardín encajado entre las casas de Melita y de Lolita Bolaños, o lo que es lo mismo, de Luis Sosa y de Valentín, la de Isabelita Betancor, la escalera de acceso a la azotea y el pasillo que pega a una amplia habitación de la casa, el Patio, nombre que conservaba de cuando no tenía techo y estaba cubierta por una gran parra de uva blanca. El cerrado le confirió una luminosidad hasta entonces ignorada bajo el cielo abierto. En el sofá de ese patio de techo alto con numerosas ventanas, donde siempre corría un airillo suave, solía tenderse por las tardes, y su padre, media hora, entre el almuerzo –poco después de las doce- y la precipitada partida diaria para el trabajo de la tarde.
Daba vueltas en el pasillo mirando cómo se ponían mustias las flores que trajeron para el velatorio y que no se fueron con la caja. Cómo se secaban. Y al cabo, cómo se fueron incorporando a la tierra. No quiso que ninguna fuera a parar a la basura. Las cortó con esmero y las echó a las pozas del huerto. Allí, en silencio, durante meses, lloró a escondidas de todos.
Al principio la gente ni conocía las matas de congo y algunos, en un alarde de temeraria superioridad, llegaron a plantarlas en la misma plaza y en el parterre de la Cruz de los Caídos, por detrás de la iglesia. Con el tiempo empezaron muchos más, y fumar se volvió algo corriente. Incluso se enteraron de los más que pocos puretas que fumaban grifa -costumbre que cogieron en el Sáhara Occidental- y de su punto de suministro, una zapatería en Guanarteme.
No había pasado un año, volvía caminando de Gáldar y en el Puente de los Tres Ojos lo recogió el Lento con el Humber. Fale, en el asiento del copiloto, ya tenía preparado el joint. Era el primero que se fumaba después de lo de su padre, y lo hizo con cierta aprehensión. Oscurecía. A la altura del cementerio los dos alegaban y sus voces llegaban apagadas por la música del pioneer. Él se escondía en el asiento trasero, intentando que no vieran sus lágrimas vivas.
Hasta entonces, fumar le creaba un globo indescriptible, lo elevaba, le daba clarividencia, le hacía ver el mundo, los hechos cotidianos, como algo maravilloso, esplendoroso.
¡Cuán maravillosamente sobrenatural
y cuán milagroso es esto!
¡Saco agua y corto leña!
Ahora, cuando fumaba, pensaba en su padre, y no podía dejar de llorar. Pensaba indefectiblemente en su madre, en su soledad. Le parecía una soledad mítica, una soledad inmensa, como la de los libros, y no podía soportarlo. En el Humber, oían lo mismo a Manfred Mann que a Luis Mariano (“…cuanta es la soledad que hay detrás de mi ventana...”) y pensaba en su madre, y pensaba en su padre. Cuando fumaba le entraba un pesimismo existencial. Y dejó de fumar hachis y hierba.
El tiempo en que la suerte venturosa
le reveló una flor llamada rosa
y el curioso color del colorado.
Cuando murió su padre todavía estaba en esa edad en que la juventud te está revelando las maravillas del mundo y de la vida. Treinta y cuatro años después, a ocho de que también lo hiciera su madre, el Huerto ya no es el de su infancia –ya no está el limonero en el que se remaba, ni la higuera, ni el granadero cuyo tallo se rajó una vez de tanta carga. Ni el de su juventud –desapareció el duraznero mollar que le dio Valentín, el de Lola Bolaños. Ni siquiera el huerto que dejó su madre al morir. Se secaron los dos naranjeros, y el guayabero blanco que plantó donde antes plantara el duraznero malvive comido de todas las plagas. Todavía quedan, haciendo de macetas, algunos de los cuencos de barro en que vinieron ramos para el entierro de su padre. En ellos, las plantas en que tanto cuidado ponía su madre van escapando con la lluvia y el agua que ocasionalmente alguien, de paso, les echa. Pero sobre todo, aunque a veces se tropieza alguno de sus juguetes de infancia (una leona, un indio coronado de plumas), ya no están sus ilusiones.
Una vez, mientras sacaba las papas en la cadena del barranco, con su mujer y Celina, una muchacha que trabajaba por horas, algo lo hizo exclamar: ¡Mi madre!
“Yo no he oído nada”. “Ni yo tampoco”.
Esa es mi madre -y salió hasta la carretera. Allí estaba, esperándolo para que la ayudara a pasar, por miedo a caerse de la serventía al barranco. Cuando llegaron a donde las papas, oyó a su mujer:
-¿Cómo la pudo oír desde tan lejos?
-La sangre.
Ahora, cuando quiere recordar su voz, dice, como aquel día, su nombre. Y la voz de su madre llena su cabeza, nítida, igual que entonces.
...La mojada
tarde me trae la voz, la voz deseada,
de mi padre que vuelve y que no ha muerto.
No conocía este soneto de Borges, y cuando lo oyó en la voz del Cabrero, le pareció tan a su medida que no podía parar de oír la canción. Recordó expresiones tan de su padre, “el agua está caendo en los depósitos”, “la medida que sea raida”. O aquel grito que dio cuando se moría: “!Cristóbal, que me caigo!” No se caía de ningún sitio. Estaba acostado en la cama. Y estaba con él, que esa noche le hacía guardia, no con su hermano. Pero llamó a su hermano. Y se caía de la vida.
Es curioso cómo recordamos a los muertos. Si eran mayores que uno, como tales los seguimos viendo, aunque ya nosotros hayamos rebasado la edad con que murieron. Y si el difunto era un compañero que murió joven, con esa edad evocamos su recuerdo y, aunque seamos ya viejos, mantenemos aquella relación de juvenil, o infantil, camaradería. Y de cada difunto tenemos una sola imagen, la que nos da un recuerdo preciso, una foto particular. De esta forma, él, y todos, tenían por normal la imagen de su madre (una fotografía sacada, ante la pared roja de su casa, el día del cumpleaños de su hijo, el último al que asistió) con casi noventa años, junto a la de su padre que murió con apenas sesenta y nueve (reproducida de una de carnet, hecha años antes). El recuerdo de su madre era en color, el de su padre en blanco y negro. Al observarlos en la estantería le devolvían la mirada, ella, con dulzura, él, llena de un hermetismo extraño (“papá fue siempre muy fotogénico”), con las marcas de una grapa sobre el pecho.
La voz de su madre puede llegar a él gritando su nombre. Todavía se conservan las macetas del entierro paterno, pero su voz, la voz deseada de su padre, ya no puede resonar en su cabeza. No la recuerda. (¿En qué momento la olvidó? ¿Cómo pudo suceder?) Puede revivir el huerto que ya no es, puede verlo saltar del sofá cuando, adormilado, se le hacía tarde, conducir el viejo Commer Husky, pero no recordar su voz. Y eso es algo que ni su hermano, ni sus hermanas, por más que quieran, nadie, le puede dar. Y es ya para siempre.
Domingo Oliva Tacoronte



















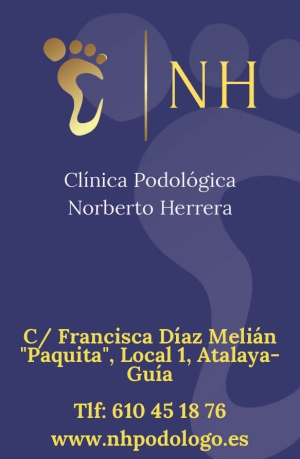

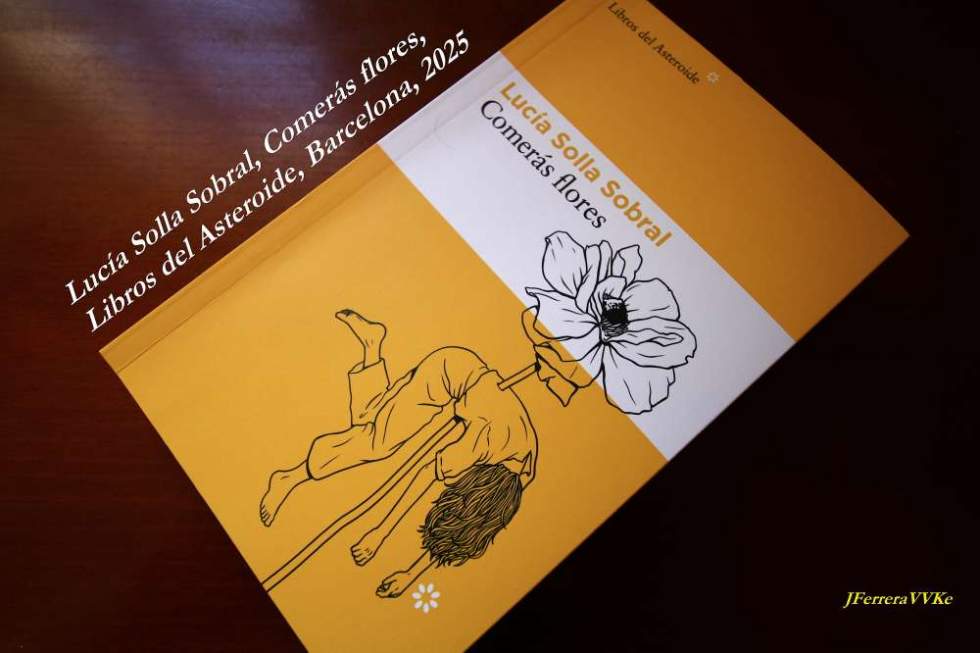








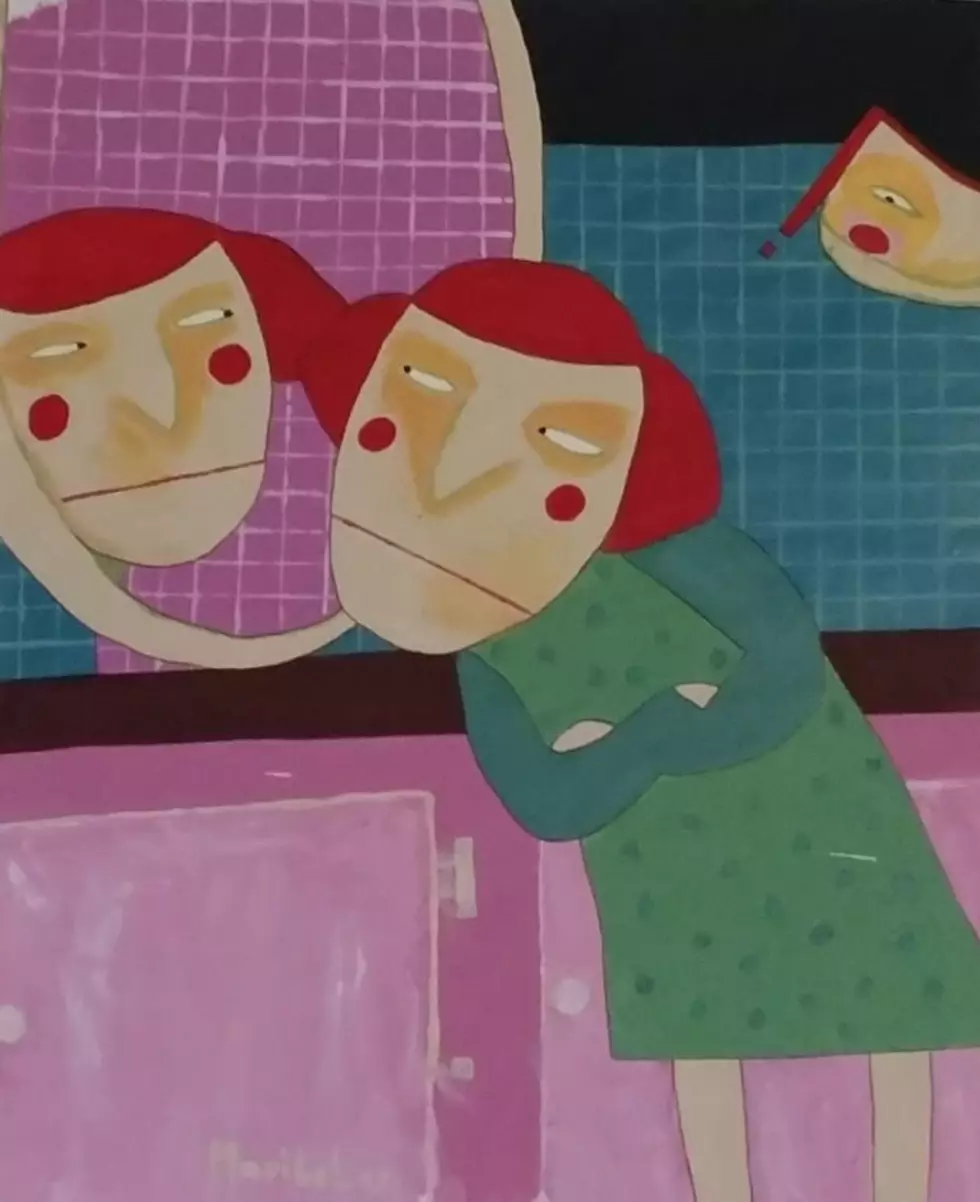

Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152