![[Img #5990]](https://infonortedigital.com/upload/images/03_2023/8700_eulalionueva.jpg)
Todos los días, después de la pitanza, como si de un ritual se tratase, acudían los pardales al patio, engolosinados con las migas sobrantes de nuestro almuerzo. Si corríamos con suerte, lo que solía ser bastante improbable, y había llovido lo suficiente durante la noche o a lo largo de la mañana siguiente, los pajarillos retrasaban momentáneamente la partida, solazados en las cristalinas pozas del recreo.
El nuevo, un tipo de unos cuarenta años que se había integrado bastante bien en la pandilla, nos comentó aquella tarde, convencido hasta los tuétanos, que los pardales eran los únicos seres libres de todo el establecimiento. Y que algún día escribiría una novela sobre ellos, titulada “Los gorriones y el maná del patio”.
En ese momento, el boxeador, que se encontraba a su diestra, le preguntó con cara de pocos amigos:
—¿Cómo puedes pensar que no son libres los funcionarios de carrera?
Rápidamente, el yonqui sidoso, haciendo coro con el corpulento boxeador, le inquirió:
—¿Y qué nos dices de los guardias de las torres?
Y con guasa desmedida, dibujando una peineta en el aire, remató:
— ¡Tú flipas, tronco!
Por no entrar en ese juego de ruegos y preguntas, con el pie cambiado interpelé sonriendo.
—¿Y qué hay del alcaide?
Impasible, el nuevo respondió con aplomo:
—¡Bah! Simples presos a tiempo parcial. ¿Acaso no gastan ellos más de un tercio del día en cuidarnos? ¿Y no es cierto también que cuando regresan al hogar desatienden completamente las relaciones familiares preocupados por si esa noche hemos escalado la tapia, cruzado el túnel secreto o tomado por asalto los bajos del furgón celular y nos encontramos ya a kilómetros y kilómetros de la prisión?
Y totalmente patidifusos, pensando en lo que nos había dicho el nuevo, vimos elevarse a los pardales.
El resto de la semana estuvieron las recurrentes palabras acosándonos como una jauría furiosa. Tanto es así que hasta en sueños oíamos la rabiosa cantinela, y para zafarnos aceptamos el hecho de que su dueño era un individuo muy perspicaz y que a su lado nosotros no dejábamos de ser unos pobres palurdos.
Los mil ochocientos cuarenta y dos presos del penal nos considerábamos hasta ese momento cándidos querubines injustamente encarcelados. Exceptuando el nuevo, que admitía estoicamente, siempre que era preguntado, su culpabilidad.
Por ejemplo, el boxeador, un peón de la construcción que se había granjeado el apelativo por ponerle un ojo a la funerala a su esposa, alegó en su descargo que todo se trataba de un lamentable accidente. Ese sábado habían pasado por televisión un combate entre el grasiento negro de Luisiana y el rayo de Kentucky. En el noveno asalto, el negro tenía arrinconado contra las cuerdas al blanco esmirriado y, como él no toleraba abusos, viniesen estos de donde viniesen, salió en auxilio del desvalido rayo. En ese instante regresaba su esposa de la tienda de abarrotes, algo retrasada, con las cervezas y los pistachos, y, al pasar por delante del televisor, recibió la infortunada el recio trompazo destinado al sucio negro.
Curiosísimo fue lo del yonqui sidoso. Lo detuvieron en un pub de las afueras mientras estaba sentado a una mesa, y, al ajustarle los grilletes a las muñecas, uno de los policías le preguntó por la jeringa del brazo. Aturdido, casi balbuceando, contestó: “Jeringa no, dardo, agente. Ha sido ese maleta de ahí, que confundió mi brazo con la diana. Que asco de puntería”.
Mi caso es el más difícil de explicar, pues apenas tengo memoria del pasado. Según el neurólogo y el psiquiatra de la Seguridad Social, padezco un alzheimer precoz, aunque aún soy joven. Recuerdo vagamente que el jefe de contabilidad me preguntó por el paradero del dinero destinado a las provisiones a corto y largo plazo y por los cheques que fui a cobrar al banco el día anterior, y que le respondí que no recordaba ni la marca de cigarrillos que fumaba, ni tan siquiera si lo hacía habitualmente.
A los pocos días preguntamos al nuevo su empeño por defender su culpabilidad, y nos dijo con su aplomo característico:
—A estas alturas, todos ustedes saben que soy un mimado de la literatura, aunque está mal que yo lo diga, y que atesoro en mi haber los más prestigiosos premios que se otorgan en este país a los escritores. A punto estuve de ocupar una silla en la Real Academia de la Lengua, si no hubiese sido por el funesto hecho aquel. A los tres meses exactos de ver mi última novela la luz, me llamó mi editor para decirme que llevábamos un millón de ejemplares vendidos y que TVE quería la exclusiva para rodar una serie. Como loco, fui a contarle la nueva a mi esposa y después salí al kiosco de la esquina a por la prensa y unas flores para mi mujer. En el portal me aguardaban los civiles. Inmediatamente me esposaron y llevaron a la casa cuartel para tomarme declaración. A las pocas horas estaba nuevamente declarando lo que ahora en presencia de usía. Los seis meses que aguardé encarcelado en espera del juicio los omitiré por no resultar cansino, lo cual tenemos prohibidísimo los escritores. ¡Cuántas cuartillas de buena literatura han ido a la papelera por no aburrir al respetable, tan aficionado últimamente a la brevedad del microrrelato! Pero no divaguemos, ya que también nos está vedado.
El día de la vista me acompañaba mi esposa, el editor y un grupo de amigos del gremio que no salían de su asombro.
La señora fiscala me preguntó sin rodeos que si en el capítulo decimonoveno de mi última novela había dado muerte al propietario del 3º A, dejando a hurtadillas unas pieles de plátanos y unas canicas esparcidas en el rellano de la escalera con la siniestra intención de que, al pisarlas, el joven Luis Alberto se desnucara escaleras abajo. Con tres millones de ejemplares vendidos hasta ese día quién podría negarlo, y le contesté con un amargo sí. Y concluyó. “No hay más preguntas, señoría”.
Mi letrado, el más brillante abogado de la ciudad, curtido en las salas de lo penal de todo el estado, hizo un elocuente alegato final digno de un inveterado senador romano. Comenzó hablando de la lenta deriva kafkiana que había tomado desde el principio aquel proceso judicial, y de lo mal que olía, ese día, a pescado putrefacto en la sala. Y también del absurdo que suponía intentar condenar a un escritor por asesinar a quien solo había existido como un espectro en los anaqueles de su imaginación creadora. Y, por si fuera poco, que el corpus delicti no había aparecido ni se le esperaba a lo largo de la mañana. Y como era obvio, sin cuerpo no había delito ni pena que valiese. Y que el tal Luis Alberto del que se había estado hablando hasta la saciedad era a todas luces un vil proxeneta y un mantenido de las mujeres a lo largo de la novela. Seguidamente, aludió a la libertad que ha acompañado a los escritores desde los tiempos de los escribas de las tabillas cuneiformes de Nínive, pasando por los autores coetáneos de Gutenberg hasta los que dejan actualmente su impronta en las páginas electrónicas, imposibilitados de publicar en el soporte clásico por el elevadísimo coste que les supone el papel. Y finalizó: “Tengan en cuenta los presentes que lo que nos diferencia y hace únicos dentro del reino animal no es el habla y la escritura, que también, sino la fantasía. Esa bendita FANTASÍA inherente tan solo a los humanos, amigos míos. ¿Conocen ustedes algún jumento que le pusiera alas a uno de sus congéneres para que pudiese volar? Y ahora recuerden a Ícaro”.
Los miembros del jurado, compuesto solo por mujeres jóvenes de mirada desafiante y cada una con un ejemplar de mi novela entre las manos, no tardaron en entregar una nota a la jueza, y esta de viva voz en condenarme. Acto seguido me llamó su señoría al estrado y me susurró al oído: “Asesino, te vas a consumir en la cárcel. Bien caro has de pagar lo del pobre Luis Alberto, que, si no era un dechado de virtudes, sí era alto y rubio como el trigo espigado, de ojos cerúleos y penetrante mirada y el mejor amante del mundo, que me visitaba cada noche y con el que pretendía escapar a Cancún.”
Eulalio J. Sosa Guillén




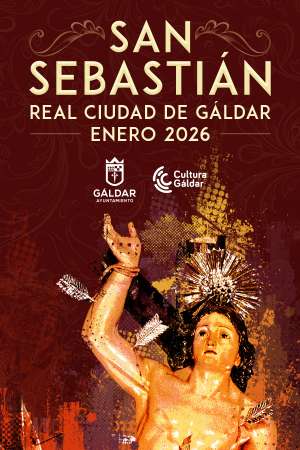














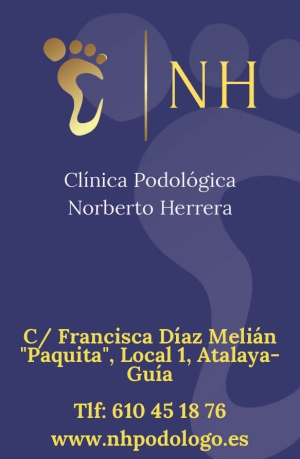










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.50