Canto a la peseta
 No le canto como le cantaría al cielo o al mar sino como a algo material, el pecunio, oí decir muchas veces a la gente mayor mientras vivía en el pueblo que me vio nacer, a principios de la década de los cincuenta del siglo pasado.
No le canto como le cantaría al cielo o al mar sino como a algo material, el pecunio, oí decir muchas veces a la gente mayor mientras vivía en el pueblo que me vio nacer, a principios de la década de los cincuenta del siglo pasado.
Por aquellas fechas una peseta era bastante dinero para un niño de siete años. Con ella me podía comprar unos cuantos trompos, una porriá de boliches, un puñado de chufas (chuflas decíamos nosotros) y encima me sobraba para un caramelo de coco, de los buenos, de los que venían envueltos en papel transparente con lunares encarnados, que costaba una perra, y para un bombón de leche, que valía una perra chica.
Un día de San Pedro, patrón del pueblo, al medio día, me fui a pasear por la plaza, que estaba llena de puestos festivos, y de entrada me gasté la media peseta que me dio mi madre pegando tiros con escopetas de balines y montándome en los Carritos. No me alcanzaba el dinero para los Cochitos de choque ni para el Tío vivo, que valían tres reales cada uno.
Deambulando entre puesto y puesto, oliendo el aroma de las distintas golosinas que se ofrecían al público, el de los churros sobre todo, mirando con desconsuelo las manzanas caramelizadas, los algodones de azúcar, los cucuruchos de helado, los turrones y las garrapiñadas, me dieron ganas de orinar y me fui a un callejón que se abría a una huerta de árboles frutales, al lado del barranco.
A la altura de los cimientos de la última casa había un machinal de desagüe con un canalillo que regaba la huerta con la mezcla del agua de lluvia que se recogía en la azotea y con agua del sumidero.
Mientras orinaba, notando un ligero olor a alcantarilla, vi que el riego frenó de golpe y que empezó a salir una masa negra espesa salpicada por brillos dorados.
Sorprendido, curioso, cogí un gajo seco de higuera y rebusqué en el fango: ¡Una peseta!, grité, excitado, y luego otra y otra hasta llegar a siete, a las que lavé en un charco del barranco. ¡Mi madre! Asombrado me quedé. Maravillado, pensando en todo lo que me iba a comprar.
Lo primero que hice fue montarme en los cochitos de choque y subirme en el Tío vivo. Me atiborré a todo hasta que, sin remordimiento alguno, me gasté las siete pesetas. Ahora vendrían a ser unos cuatro céntimos de euro, que no dan ni para pipas.
Por aquel entonces empezaron a llegar los turistas a Ingenio, por la artesanía, y los niños corríamos detrás de la guagua, dando gritos como salvajes, y luego le pedíamos una peseta a los suecos, pues para nosotros todos eran suecos.
Recuerdo una curiosidad: le decíamos la peseta al pene. “Cógeme la peseta”, gritábamos los chiquillos, entre nosotros, cuando nos molestábamos por algo. “Cógete la tuya”, me decía mi padre cuando yo le pedía una peseta.
A mi abuela paterna, que se llamaba Peregrina Caballero, le gustaba, como ruindad, sopesarle la peseta a sus nietos. Yo tenía doce años la última vez que me lo hizo:
-Tú ya la tienes morcillona, mi niño –me dijo, con cara de pícara, antes de soltar una carcajada.
Casi veinte años después de que circule el euro entre nosotros, la peseta ha pasado a la historia incluso en nuestra memoria. No nos acordamos ya de ella, en realidad, cuando, más en realidad todavía, con ella vivíamos mejor. El euro, creo yo, nos ha empobrecido a casi todos.
Por eso quiero dedicarle este escrito a la peseta. Y terminar echándole un piropo: ¡Ole, rubia!
Quico Espino


















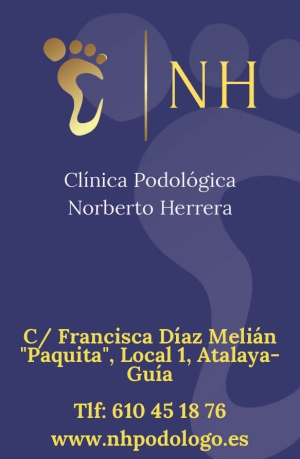










Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.172