1.- INTRODUCCIÓN.
Decir que los pobres son marginados no es nada nuevo sino tan antiguo como los mismos pobres. Pero que el hecho de ser pobres constituya de por sí un delito que les descarta como testigos en pleitos y les priva de la más elemental credibilidad, es algo que observamos alguna que otra vez en nuestra vida, aunque no ha sido objeto de muchos tratados. Rastreando en la Historia Medieval de España encontramos que ese conjunto de desheredados, más numerosos de lo imaginado, entre los siglos XIII y XVI, no sólo son objeto de desconfianza sino que se les considera abocados al pecado y por ende a la condenación eterna. No es pues extraño que los libros de santos tradicionales cuando mencionan a los padres del personaje religioso en cuestión, lo hagan con términos tan expresivos como "hijo de padres pobres, aunque honrados".
 2.- LA LEY TAVERA Y LA LICENCIA PARA PODER PEDIR LIMOSNA.
2.- LA LEY TAVERA Y LA LICENCIA PARA PODER PEDIR LIMOSNA.
La ley Tavera o ley de pobres fue una ley de la Corona de Castilla del siglo XVI promulgada en 1540 por el regente y cardenal Juan Pardo Tavera en ausencia del rey Carlos V, sobre la asistencia y el control de la pobreza en las ciudades ante una situación de necesidad. Las Cortes Castellanas para afrontar las repetidas y violentas crisis agrícolas que se daban en toda la década aplicaban antiguas leyes de pobres. Tavera quiso crear una nueva ley que actuase ante este marco de pobreza.
La ley, que comenzaba con una introducción en la que se recogía la legislación anterior existente sobre pobres y mendigos, contenía una instrucción de trece artículos que estaba en consonancia con la mayor parte de las peticiones que desde comienzos de siglo se hacían en las cortes. En síntesis, lo único que se estipulaba era un control más riguroso de la mendicidad.
Esta nueva medida en política de pobres proporciona dos mensajes claves:
I - Propone un control estricto de la mendicidad. En primer lugar impone un examen a nivel de vida y pobreza, que deberían superar para poder mendigar. Este examen servía para diferenciar entre los pobres verdaderos y los falsos. Concretamente dentro de los verdaderos se distinguían los propios de la naturaleza (del mismo pueblo o avecindados). Únicamente se daría una licencia o cédula para poder pedir limosna a los verdaderos de la propia naturaleza. Esta licencia tendrá una validez de un año en un radio de no más de seis leguas del lugar. Los pobres no naturales debían abandonar la ciudad, eran desterrados, como medida dentro del código penal. Los pobres falsos o encontraban trabajo o eran expulsados.
II - No se daría la licencia a aquellos que no se hubiesen confesado y posteriormente comulgado (mínimamente una vez al año). Hay excepciones a la hora de la validez de la licencia: los estudiantes podrán pedir fuera de sus naturalezas, de la misma manera que lo pueden hacer los ciegos o los jornaleros en paro enfermos.
III - Se establece la figura de un diputado con la finalidad de ejercer un control en torno a la aplicación de la ordenanza.
IV - El artículo sexto de la ley prohíbe totalmente la mendicidad infantil a partir de los cinco años. Aunque los padres del menor tengan la licencia no les podrán acompañar dado que se consideraba que pueden coger la costumbre de mendigar.
Frente a todo un articulado anterior que proponía permitir la mendicidad con un mayor control y rigor, sin apenas reformar el modelo asistencial existente, el artículo 12 sugería, por el contrario, que prohibir la mendicidad era un bien, ningún pobre debería mendigar, y que era alcanzable con sólo distribuyendo adecuadamente las rentas y con la recta administración de las limosnas y de los hospitales e instituciones de asistencia que ya existían. Y que esto era lo que se tenían que hacer las autoridades municipales y eclesiásticas, y que sólo cuando no fuera posible hacerlo, se aplicase todo lo otro, esto es, el permitir mendigar con licencias y mayor control.
 3.- EL GRAVE PROBLEMA DE LA MENDICIDAD EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA A FINALES DEL SIGLO XIX.
3.- EL GRAVE PROBLEMA DE LA MENDICIDAD EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA A FINALES DEL SIGLO XIX.
Ocupando la alcaldía de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria don Antonio López Botas, decidido a acabar en lo posible con aquel mal, molesto para los nobles ciudadanos y desaconsejable para el decoro público, el 15 de marzo de 1866 dictó el siguiente Bando:
HAGO SABER: que desde el año 1861, se ha adoptado en esta Alcaldía varias y repetidas medidas a fin de evitar el crecido número de pordioseros que vagan por la población, molestando a los vecinos y abusando de la caridad pública y privada para sostener su holgazanería y sus vicios, y de conseguir que únicamente pidan limosna los pobres de esta jurisdicción, imposibilitados para el trabajo y de buenas costumbres, a quien la Alcaldía, con informe de los señores Venerables Párrocos respectivos, conceda la oportuna licencia, a condición de que no anden clamoreando sin necesidad por las casas y por las calles, ni se reúnan unos con otros, ni se sitúen en puntos públicos o casas particulares, ni molesten a los vecinos y transeúntes; debiendo además ser despedidos para los pueblos de su vecindad, o alojados en la casa de Socorro de los Establecimientos de Beneficencia de esta Ciudad.
Por distintas veces también se ha dirigido esta Alcaldía a los vecinos de la población, que acostumbran dar limosna a los pobres reunidos en las calles o delante de sus casas, rogándoles no fomentaran de este modo el abuso de pedir limosna, de una manera inconveniente y perniciosa, personas que puedan proporcionarse medios de subsistencia por el trabajo, o que pueden utilizar el asilo de la casa de Socorro.
Mas todas estas medidas apenas han ofrecido el resultado apetecido por el tiempo, y el abuso de la mendicidad injustificada y molesta y de la holgazanería y vagancia escandalosas y punibles de los que sin necesidad utilizan aquel medio, no ya para subsistir o atender a las primeras necesidades de la vida, sino para satisfacer sus vicios, ha crecido y ha llegado últimamente al extremo de verse la Ciudad plagada de pordioseros, y los vecinos asediados por el continuo y molesto clamoreo de tantas personas de uno y otro sexo, que con el mayor atrevimiento y sin verdadera necesidad abusan de la caridad pública y privada.
1ª. Se prohíbe pedir limosna a los pobres que no sean de esta jurisdicción y a los de la misma que no obtengan previamente licencia de la Alcaldía, que únicamente la concederá a las personas de quienes los respectivos señores Venerables Párrocos y dos vecinos que las conozcan, informen por escrito que son pobres de solemnidad, que se hallan imposibilitados para el trabajo, que tienen buenas costumbres, que no se hallan dominados por ningún vicio y que no abusan de la caridad pública, ni privada: si se les negare la licencia, podrán reclamar para que se instruya expediente y en él se les oiga y admita la justificación que ofrecieren, y siendo bastante, se les concederá la licencia.
2ª. Las demás personas, que sin estas circunstancias, pidan limosna, serán despedidas para el pueblo de su vecindad, o alojadas en la casa de Socorro de los Establecimientos de Beneficencia de esta Ciudad.
3ª. Las Personas que obtengan la licencia para pedir limosna, llevarán colgado al cuello un tubo o chapa de lata con el número correspondiente y las iniciales C.P. (Caridad Pública) y tendrán que conservarla; y las que pidieren sin este requisito serán privadas de la licencia y alojadas en la casa de Socorro.
4ª. En la Secretaría del Muy Ilustre Ayuntamiento se llevará un registro de pobres a quienes se concede licencia para pedir limosna y de los que son alojados en la casa de Socorro, con expresión del nombre, sexo, edad, estado, naturaleza, vecindad, salud o enfermedad, imposibilidad o aptitud para trabajar, número de la licencia o de la entrada y demás circunstancias que identifiquen y caractericen la persona.
5ª. La Guardia Municipal y muy principalmente el Sargento y Cabos de la misma cuidarán de evitar que pidan limosna las personas que no tengan para ello licencia de la Alcaldía, intimándoseles así por primera, segunda y tercera vez en distintas ocasiones, tomando nota del nombre de las personas y de las intimaciones para dar cuenta en la Secretaría del Ayuntamiento, a fin de que se lleve también registro de uno y de otro, y conduciendo a la casa de Socorro con la moderación debida, o empleando la fuerza solo en el caso extremo de última necesidad y evitando siempre toda vejación innecesaria, a las personas que, después de haber sido amonestadas por tres veces, vuelvan a incurrir en aquel abuso.
6ª. Los que impidieren o dificultaren que la guardia municipal cumpla con la orden precedente, o la denosten por ello, incurrirán en multa de 20 a 100 reales de vellón, que se exigirán también a cualquiera de los individuos de la guardia municipal que deje de cumplir dicha orden, o que de cualquier modo abuse en su cumplimiento, respecto de lo que todo vecino puede y debe dar parte a esta Alcaldía.
7ª. Incurrirán también en multa de 20 a 100 reales de vellón todos los vecinos que de cualquier modo den lugar a que los pordioseros, sin licencia o con ella, se reúnan en las calles o al exterior de las casas particulares, pudiendo, si quieren, dar limosna en días determinados a cierto número de pobres, manifestarlo por escrito, expresando el día y hora, a esta Alcaldía, para que la misma designe el punto en que puedan reunirse y hacerse aquella limosna, y señale el individuo de la guardia municipal que deba concurrir a evitar la algazara, las disputas y las palabras inmorales y obscenas que hoy se notan en las reuniones de aquella clase, con escándalo de los vecinos y transeúntes.
8ª. Por último, las personas que hagan resistencia al cumplimiento de las reglas precedentes, o que las desobedezcan con repetición, o que conocidamente sean vagas, quedarán sujetas a la formación de causa y a las penas que el Código Penal impone a los reos de vagancia y mendicidad y de resistencia y desobediencia a la autoridad o sus agentes.
Y para que llegue a noticia de todos los vecinos y transeúntes, se imprime, fija y circula el presente bando en la Ciudad de Las Palmas a 15 de Marzo de 1866.
4.- LA MALA VIDA, LA LEY DE VAGOS Y MALEANTES Y EL FIN DE LA LEY DE PELIGROSIDAD SOCIAL.
Es a finales del siglo XIX cuando se importa a España el concepto de la “mala vida” introducido por la criminología italiana, que se le atribuía a personas caracterizadas por su “falta de ley y gobernante, disciplina interior y exterior” y por la miseria, y eran individuos, que habitaban los suburbios y barrios pobres de las ciudades, “desarrollando un estilo de vida próximo a la criminalidad, caracterizado por el rechazo al trabajo y parasitismo”.
Todo ello, en el caso español, fue el preámbulo para que el 4 de agosto de 1933 bajo la Segunda República Española se elaborara la Ley de Vagos y Maleantes, que se mantuvo vigente hasta 1970 por la dictadura franquista, cuando la sustituyó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.
Entrada la democracia la ley siguió en vigor, aunque sin aplicación de facto para los homosexuales. En enero de 1979 se eliminaron varios artículos de la ley, entre ellos el referente a “los actos de homosexualidad”. La lucha de los colectivos homosexuales se centró entonces en conseguir la modificación de la ley sobre el escándalo público, consiguiéndolo en 1983, y siendo su derogación en 1989. La ley de peligrosidad social fue derogada completamente el 23 de noviembre de 1995.


















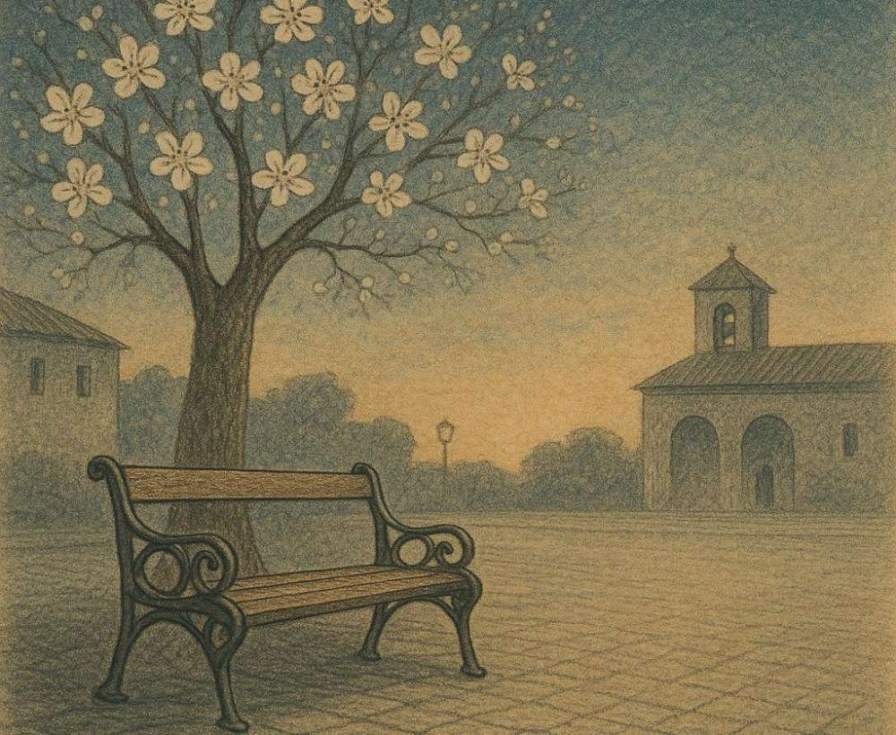
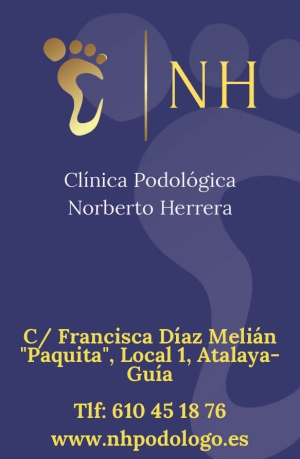







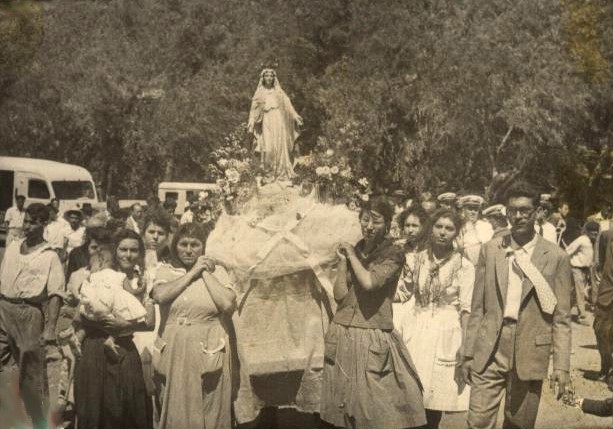
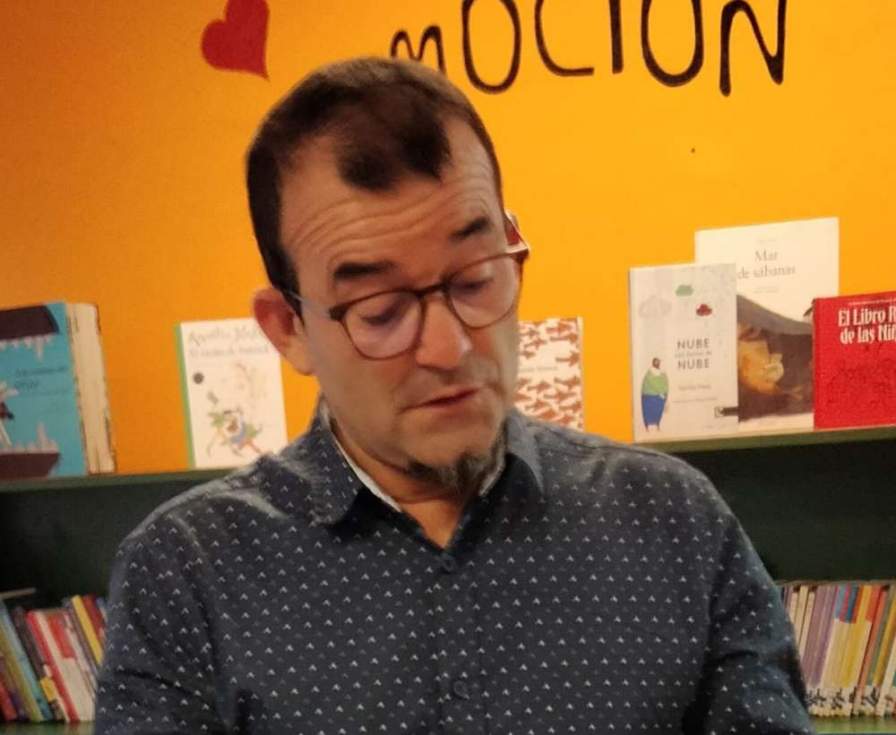

Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.120