 No podía campar solo y siempre llevaba rodrigón vigilante. Aún vestía pantalón corto y el flequillo bobo sobre la frente. Los bolsillos llenos de chapas, puntas de clavos, lías de bramante y tontunas ideas en la cabeza.
No podía campar solo y siempre llevaba rodrigón vigilante. Aún vestía pantalón corto y el flequillo bobo sobre la frente. Los bolsillos llenos de chapas, puntas de clavos, lías de bramante y tontunas ideas en la cabeza.
La Recova era, sin lugar a dudas, uno de mis establecimientos preferidos. La edificación, “de alto y bajo”, me parecía robusta y gorda por dentro.
La testera cuenta en el primer piso con una arcada, seguida de un amplio pórtico. En las esquinas interiores existían dos garitas encaradas. La de la derecha; según se entraba, era una cantinilla para yantar suculentos enyesques, apodada por su primer arrendatario, “La Minifalda”. La opuesta, tuvo varios regentes. Recuerdo a un viejo relojero; de mustio semblante y azulados ojos, con el borde de los párpados ribeteados, de un granate encarnizado, detrás de unos cristales y una pincelada grisácea por bigote. El piso superior continúa lleno de ventanas que dan, tres, a un luengo balcón, con un barandado que brinda magníficas vistas a la Calle Larga. La construcción cuenta con dependencias varias y corredores anejos, todo rematado por un frontón con óculo central. La planta rectangular disponía, en aquel tiempo, de una montera opaca de amianto y lucerna alrededor.
El lugar era un hervidero de gentes, unos en tránsito y otros mercando, donde los puesteros. Los ruidos se fundían con el aroma de las frutas de época y las hortalizas. El grano se servía a granel y, en los anaqueles de las góndolas, reposaban quesos curados y barricas de marfileñas sardinas prensadas. Los sacos de esparto rebosantes del humilde “quesillo de riego”, próximo a la lonja del pescado. Las piezas cárnicas, sanguinolentas, colgaban de los garfios, inalcanzables para muchos bolsillos. Por doquier: fardos, cestones, garrafas y damajuanas se apilaban contra los muros. Cuán felices hubiesen sido aquí, Cézanne o Sorolla, el amo de la luz.
A mi tutor y a mí nos despacharon dos medias lunas de sandia. Fue entonces cuando vi, por vez primera, a Juanito. Mis ojos lo siguieron como dos perrillos ratoneros enrabietados. Frisaba su edad, la que yo ahora. Ni alto del todo, ni muy bajo, de complexión delgada. Cabello endrino revuelto, con entradas. La piel colorada, imitando la carne de sandia. Ojos vivos y cejas vulgares. Los pómulos huesudos, prominentes. La nariz de tubérculo curvo y laxo. La boca una desdentada oquedad. El mentón caído romo. Era una grotesca gárgola, con una mente atolondrada e infantiloide. Aseado y pulcro en el vestir, con la camisa remangada para estar más resuelto en la faena del acarreo de seretos, sacos y otros bultos. Cuando no, en recados varios, fuera del recinto o dispensando la compra a algún cliente. Afable y correcto en el trato con sus semejantes, en lo que sé y recuerdo. Y de esta guisa se ganaba el sustento.
Años pasaron y obtuve algo de libertad. Hacía vivac con mis compañeros o buscaba matizados guppys en las acequias. Aquel día, el ganapán venia con un saquillo de lino y la turba de chiquillos gritó en la distancia: “¡Juanito Careta, Juanito Caretaaa!” El hombre airado, palpó el suelo con sus dedos ramujos y nudosos, tomó un ripio y lanzó alto el bifas. Mientras, el grupo se abría en abanico buscando en la dispersión un tiro errático.
Ya me rasuraba cuando cursaba bachiller y obtenía unas calamitosas calificaciones. En las horas de asueto, las más de las veces, café y pitillo en la cafetería. En la calle la infantil cantinela: “¡Juanito Careta!,...”. Hipaba él.
Comencé a trabajar y me eché una novia feota y espiritada que pronto me dejó. Al salir del cine, o doblando una esquina, nuevos matasietes con idéntica letanía: “¡Juanito...!”. Se encharcaban sus lagrimales.
Con la ancianidad, llegó el cabello cano y el quebranto del cuerpo. Pero, se produjo el milagro de la edad provecta: que a todos iguala en las postrimerías del ocaso. Un manto de arrugas suavizó su rostro, imprimiéndole un halo de tibieza y serenísima humanidad, a la manera de las antiguas estatuas del Bajo Medievo de Saint-Denis. Y vivió sus últimos años en paz. Ahora era tan solo, Juanito a secas.
Hoy no quise escribir de Andamana la unificadora, ni de Tenesor Semidán, el de incierta tumba, ni de la nariz y la gola del Capitán Quesada. Hoy, he recordado a ese niño grande, tan denostado, que fue Juanito. Un alma mortificada, un vecino más.




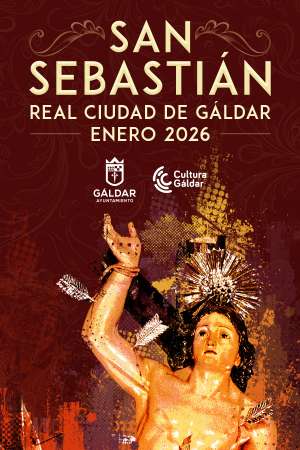
















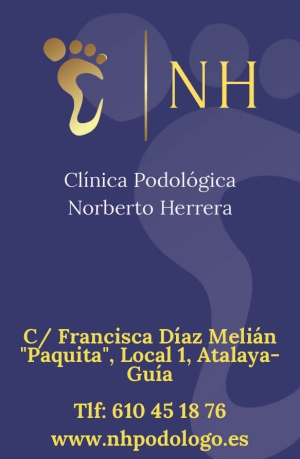
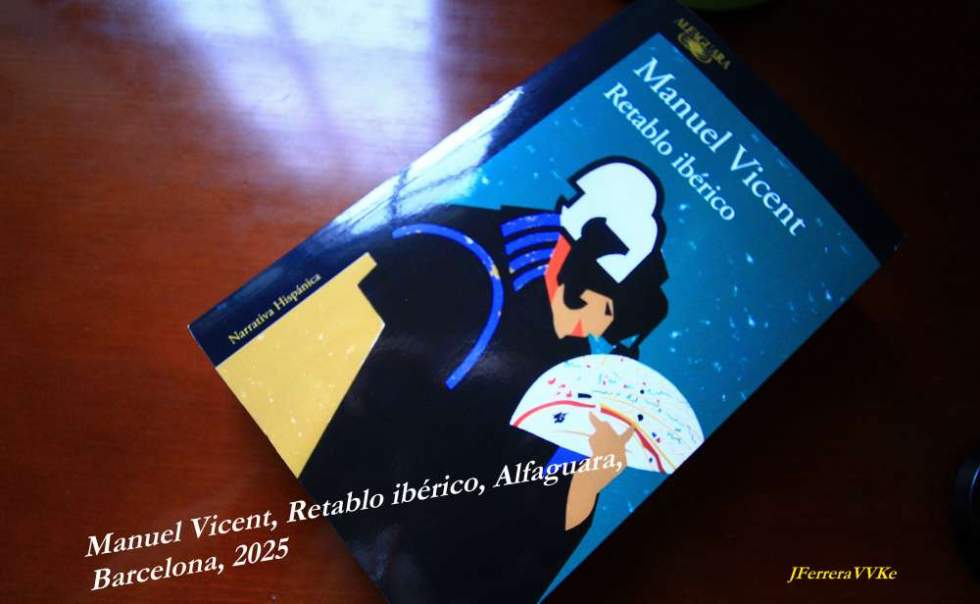








Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.53