Para otra lectura de "La extraviada sonrisa de Luisita camino de Gáldar" o "La Casa amarillo gofio"
 Dice Javier Marías en Vida de fantasma que el lector, “Aunque sepa que está leyendo ficción, sabe asimismo que en ella hay atisbos de verdad. Puede incluso sospechar que ciertas verdades no hay forma de conocerlas si no es a través de su fingimiento, de su metáfora, de su traducción, de su disimulo, de su presentación como ficción o invención, de su mera huella”. Y es esta la lectura de La extraviada sonrisa... de Nicolás Guerra Aguiar, a pesar de que espacios y personajes sean próximos y conocidos porque el novelista nunca intenta hacer pasar por “crónica” o “hechos” su trabajo aunque en su origen proceda, como sucede a veces, de unos hechos que él conoce.
Dice Javier Marías en Vida de fantasma que el lector, “Aunque sepa que está leyendo ficción, sabe asimismo que en ella hay atisbos de verdad. Puede incluso sospechar que ciertas verdades no hay forma de conocerlas si no es a través de su fingimiento, de su metáfora, de su traducción, de su disimulo, de su presentación como ficción o invención, de su mera huella”. Y es esta la lectura de La extraviada sonrisa... de Nicolás Guerra Aguiar, a pesar de que espacios y personajes sean próximos y conocidos porque el novelista nunca intenta hacer pasar por “crónica” o “hechos” su trabajo aunque en su origen proceda, como sucede a veces, de unos hechos que él conoce.
 Así que asistimos a una historia en la que el autor ha decidido, como a través de una ventana, “cuál es nuestro campo visual y a través de él nos permite descifrar una verdad que de otro modo sería indescifrable”: una tragedia novelada. Y no porque el escritor reproduzca ―adaptándolos a la versatilidad del género novelesco― los esquemas formales de la tragedia clásica (lo cual sería posible: recordemos que hay novelas como las de Javier Tomeo que a pesar de su escritura narrativa presentan características del texto dramático; algunas han sido, incluso, representadas) sino porque incorpora elementos de su contenido y porque el lenguaje nos sitúa también en esa orientación.
Así que asistimos a una historia en la que el autor ha decidido, como a través de una ventana, “cuál es nuestro campo visual y a través de él nos permite descifrar una verdad que de otro modo sería indescifrable”: una tragedia novelada. Y no porque el escritor reproduzca ―adaptándolos a la versatilidad del género novelesco― los esquemas formales de la tragedia clásica (lo cual sería posible: recordemos que hay novelas como las de Javier Tomeo que a pesar de su escritura narrativa presentan características del texto dramático; algunas han sido, incluso, representadas) sino porque incorpora elementos de su contenido y porque el lenguaje nos sitúa también en esa orientación.
Una tragedia en la que se plantea el tema obsesivo del destino inexorable del hombre, ya fijado desde antes de su nacimiento. Ahí están, como en advertencia de los dioses, las visiones premonitorias del marido de Luisita sobre el futuro de su hijo. Aquel quiere resistirse ―cual Ulises, “atándose a las piedras del barranco con cejas y pestañas”― a la indefectible atracción de las meretrices – sirenas de la casa amarillo gofio; o los vaticinios de don Antoñón y los de Aurorita, sibila en su entorno monumental, en su oráculo.
Y es que la enseñanza religiosa ―de la cual hay huellas en el libro― recibida por Nicolás Guerra en aquellos tiempos de su adolescencia y que de vez en cuando lo flagela o nos flagela internamente a los que tenemos su edad, va ocupando de manera manifiesta líneas escritas y se materializa en el problema irresoluble del libre albedrío y de la predestinación humanos: si ponemos los medios nos salvaremos. “¡La fin del mundo está ya muy cerca [...], recemos, recemos y pidamos perdón por nuestros pecados!”, dice Cristobita el de la recova; pero no se “salvará” Juanillo del fatal destino presagiado, como escrito en piedra.
Sitúa el escritor todo ello en su tierra –Gáldar- y lo traslada ―con personajes seguramente de su infancia, juventud y madurez― hacia un pasado no muy remoto para practicar una cosmogonía en la que plantea sus grandes problemas humanos fundamentales: el destino implacable, el incoercible paso del tiempo, la existencia humana, el pensamiento y el lenguaje, Eros y Tánatos... trasladables a otros ámbitos porque los grandes problemas existenciales del hombre no han sido nunca resueltos. Pero completa la visión de este universo con hechos importantes en la configuración del mundo canario: la emigración, Cuba, la Guerra Civil, la confluencia con otras civilizaciones... y las consecuencias de ellos para la mujer y el hombre de aquí.
Como en las tragedias clásicas o en la literatura y mitología grecolatinas ―aunque sin descartar naturalmente la influencia que en el autor habrá podido tener el realismo mágico suramericano―, se producen en el relato hechos maravillosos, sobrenaturales o inexplicables, presentes además en leyendas sobre los aborígenes canarios, si bien de otra naturaleza, pero que en el libro quedan remarcados ―a pesar de que se les nombra― por la no intervención de los dioses clásicos. Pues aquí ―y esta es la gran cuestión para creyentes y no creyentes― también está ausente el Dios cristiano, del que le hablaron e intentaron inculcarle en la escuela y en el colegio a Nicolás Guerra y a Juanillo, y que no toma partido, no resuelve: “Seguí al padrito franciscano absolutamente convencido (¡memeces infantiles!) de su palabra, verbo y cánticos, absorbida la inocente mente por sermones que hablaban de renacimientos y arrepentimientos de los pecados [...]”; “[...] cuando me dirigí a Dios, Este no me contestó. ¿Será cierto que ha muerto? [...] aún Dios no me ha contestado a la pregunta: ¿qué hice para que la fuente de mis años merme, reduzca su chorro y agriete las tierras que una vez condujeron su cristalina esencia?”, se desahoga y queja Juanillo en el texto que revela el archivero don Sebastián Monzón.
El destino empieza a manifestarse desde la cuarta página del capítulo primero: “No entienden, recalca Mariquita, que los destinos existen porque el hombre no es el mismo”. Y a partir de ahí (junto con vaticinios), premoniciones de personajes y prospecciones del narrador son una presencia constante que hacen del término, si no la palabra clave, sí una de las palabras clave de la narración.
Nos encontramos, pues, con una historia de fatalidades: los trece hijos que pierde Luisa; la pérdida de la cueva por su padre en el juego de la ruleta – rueda de la diosa Carmen la Muda – Fortuna; la malograda vida y aciaga muerte de Juanillo... No en vano el escritor vuelve a situar a Luisita niña en el promontorio a las cinco de la madrugada observando el augurio de la estrella sobre la casa amarilla, en el capítulo nono, para cerrar la narración: “Tal es la indeleble marca anunciada por los coros de las tragedias cuando quieren señalar los destinos de los humanos [...] Parece como si quisiera tomar fuerzas para enfrentarse a lo que el destino le tenía marcado”.
Pero antes, en el capítulo sexto: “Pero así estaba escrito: [...] Luisa dejará de ser la niña de diez años para adelantar las tragedias que definirán su futuro. Desde esa edad, el hado fatal marcará las rígidas rutas de sus años”. No hay posibilidad de cambiar los caminos. Y que también lo es de Eros y Tánatos, de placer y muerte, oposición que, en la búsqueda de Pancho Platero, “arañaba las esquinas y los lomos de las ediciones príncipes y siguientes [...] que él revisaba”, o que comunicaron las estrellas a la pitonisa Aurorita: “Yo le hablaré sin recatos del recado que identifica tu placer con la muerte”, le amonesta al marido de Luisa.
Un mundo sensual y concupiscente antes del destino final contrario a aquel predicado por el padrito: “[...] que somos uno pero de dos elementos, pero que una parte es invisible e indivisible, la que recibirá el castigo o el premio eternos según los méritos ―o vicios, que son pecados― adquiridos en la vida”, le habían enseñado de pequeña a Luisita. “También se agolpan visiones de almas en pena que deambulan, [...], que aún no han conseguido el perdón del Creador”; o como enseñaban – torturaban en las clases de religión y en los ejercicios espirituales de colegios e institutos de la adolescencia del escritor: “[...] con el Kempis en la mano, su libro de cabecera y de apoyo – comecocos moral-, [...] recorría mentalmente todos los momentos del día por si la debilidad de la carne había triunfado en algún momento”. Sin embargo sí triunfa en el libro, no como debilidad sino como búsqueda, como conocimiento, como vida, al igual que en el Renacimiento con la exhortación de Ausonio (“Collige, virgo, rosas...”), que incorpora Nicolás Guerra inmediatamente en el párrafo siguiente a lo antes reproducido.
Por lo tanto, esta insistente relación – oposición que afectará de manera determinante a Luisita en el encadenamiento relatado de hechos, ¿será también letal con los demás, en el barco del portugués Antonio Faria, en el Barranquillo de los diecisiete escalones, en la casa amarillo gofio (otra dicotomía: casa de Inquisición / casa de placer)... Este es el dilema en las conciencias del escritor y del lector, producto de una machacona inculcación de la moral católica de entonces que el novelista ha dejado en este caso, para estos personajes, sin castigo eterno.
Junto a estos componentes aparecen otros elementos de lo trágico y, en general, de la concepción literaria y clásica grecolatinas: ¿no hacen el propio narrador (“Trece hijos tendrá y catorce serán sus desgracias”) y don Antoñón (“Los males del muchacho nada tendrán que ver con su nacimiento sino que arrancarán justamente de nueve meses antes del parto”) las veces del coro que repite y adelanta el futuro de Juanillo? Y Carmen la Muda, “una diosa de la corte neptuniana”, como describe el narrador con suave ironía, ¿no es también, con la misma actitud irónica, la diosa Fortuna que gira la ruleta – rueda decidiendo aquella infausta noche que no saliera la perica sino el caballo, que arruinaría al padre de Luisita?: cuando Carmen “giró la ruleta [...] nadie supo explicarle” (a la niña Luisita) “que la jugada última marcaría el final de una etapa infantil iniciada allá arriba en Los Altos”.
Antonio Faria da Costa quiere, cual Paris con Helena y embarcado como un Jasón, raptar a Luisa; y los demás, catorce, en una noche, como navegantes traídos por los embriagadores cánticos de las sirenas “desaparecieron como por encanto, atrofiados en sus oídos, lo que les impidió recorrer los caminos de vuelta y fueron a caer a los abismos costeros más próximos”. Pero, además, quien narra completa este episodio con su propia referencia mitológica: “Sólo uno, dicen, escapó de su destrucción: había sido enviado por el Olimpo porque Afrodita [...] quiso saber de la belleza femenina en la Tierra, pero ese uno se quedó tan encantado con ella que dejó de ser Ares para pedir la vida, lo que significaba la muerte”.
Todo este mundo aparece impregnado, como he dicho, de las vivencias, obsesiones y ―además― formación como profesor y lector de Nicolás Guerra, y son estas dos últimas facetas las que nos descubren vestigios de Doña Truhana, del niño Lázaro, de Ulises atado al mástil... y la inclusión directa o bien la paráfrasis de versos de Quevedo, Góngora, Miguel Hernández... acoplados al discurso narrativo en un lenguaje embebido de largos ratos de lirismo que marca las cadencias con agrupaciones de tres términos o tres secuencias; que incorpora resueltamente voces de nuestro vocabulario*; crea, en algunos casos, neologismos perfectamente asimilables; permite que sobrenade a tramos la ironía contenida y mantiene el pulso narrativo de principio a fin, en donde ha situado el narrador la casa amarillo gofio, lugar de placeres causante de la tragedia de Luisa, como en la descripción de la ciudad. Solo hay un capítulo posterior, el de Luisita niña en aquella madrugada de prenuncio, porque es el inicio de la tragedia y también su final.
Dice finalmente Javier Marías en “La huella del animal” (artículo del que al principio he trascrito breves fragmentos), que el novelista “Sólo en la escritura descubre que vio cosas que no sabía que vio hasta ese momento [...]” y que, mediante la escritura, “puede también descubrir que sabe o entendió más de lo que creía saber o entender. El escritor cuenta y explica, y al hacerlo se cuenta y explica lo que de otra forma no habría llegado a saber ni entender jamás”.
Mágico mundo este de la literatura que le permite después al lector actuar como un espía que “comprende lo que averiguó cuando tiene que ordenar las piezas sueltas de su observación y su escucha [...]”. Pero de la novela de Nicolás Guerra podemos obtener aún más piezas para ordenar y comprender que las que en este artículo, con más o menos acierto, he tratado de encajar.
(Santa Cruz de Tenerife)
*Muchas de ellas citadas en Diccionario Ejemplificado de Canarismos. Doctores Cristóbal Corrales y Dolores Corbella. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna – Tenerife, 2009.





















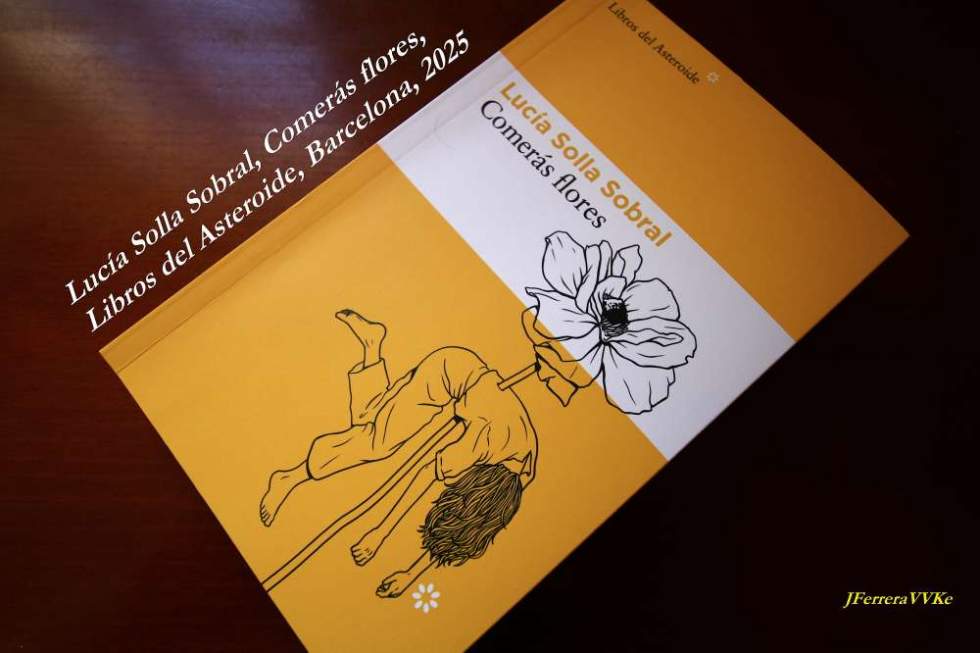








Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.152