 Odiaba a la gente que silbaba por la calle.
Odiaba a la gente que silbaba por la calle.
No era por el supuesto ruido; era capaz de tolerar el estruendo de las infinitas obras que el ayuntamiento realizaba en la ciudad y se reía con (y de) los pobres conductores que necesitaban presumir de altavoces reproduciendo reguetón del malo. Sin embargo, detestaba con todo su ser a aquellos que entonaban cancioncillas mediante silbidos y le hacían partícipe involuntario de sus conciertos callejeros. Era exasperante la jovialidad que ese sencillo gesto podía imprimir a cualquier canción, fuera la que fuera: las composiciones más deprimentes se volvían optimistas y las voces rotas de dolor se transformaban en un alegre piar en los labios de un cualquiera.
Toda una falta de respeto.
Y luego estaba el por qué del asunto, no era capaz de entenderlo. En más de una ocasión había estado a punto de agarrar por el pescuezo a uno de estos caminantes cantarines y preguntarle por qué diablos lo hacían, por qué silbaban y silbaban y nunca se callaban. ¿Acaso eran tan felices?
Si se contenía era por miedo a que, como indicaban sus caras, le dijeran que sí... y que esa respuesta explicara el por qué de su incapacidad para entonar una mísera nota.


















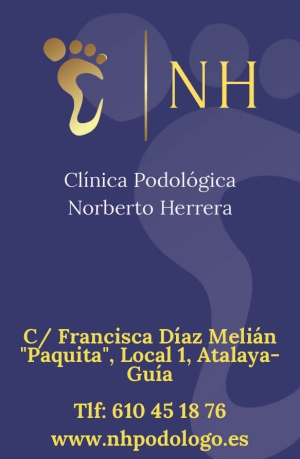









Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.34